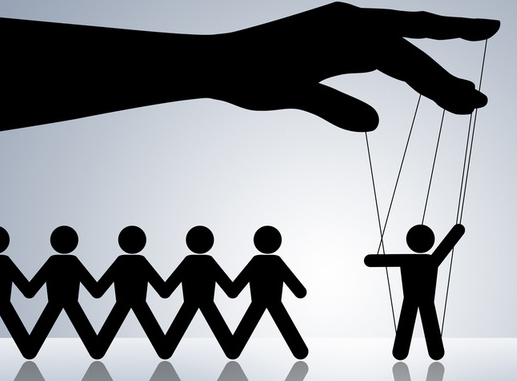Llega noviembre y el otoño a la ciudad de México. Hay mañanas con neblina en el sur, y algunos árboles caducifolios pierden las hojas tal y como su nombre lo indica, pero el otoño en el valle del Anáhuac no es tan romántico como el de las regiones septentrionales sino una lucha lánguida con el verano. Al mediodía hace calor y por la noche refresca, aunque oscurece a las seis y tenemos la impresión de que el día no rinde para nada.
Después de haber terminado el borrador de una novela quisiera pasarme todo el día en la cama leyendo con una tetera bien caliente en el buró. Es una buena ocasión también para salir a barrer las hojas del jardín y pensar en la transitoriedad de la existencia. Oda Nobunaga, el creador del Japón moderno, quien murió a los 48 años, escribió este breve poema:
Los cincuenta años del hombre
no son más que un sueño espectral
en su viaje a través
de las eternas transmigraciones.
Y sí, el escritor underdog tiene nostalgia de las regiones que lo vieron nacer y crecer, de ciertos olores en el ambiente (el de la leña y el rocío por las mañanas), de la claridad del cielo otoñal en el desierto, de las hojas secas del sicomoro que cubren la ciudad de Chihuahua. Se está volviendo tan loco de nostalgia que incluso comienza a redactar en tercera persona. Recuerda la casa solariega, las noches junto al calentador de gasóleo, con su olla de peltre con agua y canela para mantener húmedo el ambiente y un olor agradable (en su mente suena “Love” de John Lennon).
Lo que no lamenta para nada es la decisión de no ir a la Feria del Libro Internacional de Guadalajara. Porque, querido lector, ¿qué es más perjudicial para un hombre que busca la paz mental que una feria del libro? Y más si hablamos de una feria del libro internacional, la más importante de Hispanoamérica, dicen. Porque en mi humilde opinión lo que ocurre ahí poco o nada tiene que ver con este ingrato y mal remunerado oficio de la literatura que exige ante todo soledad, paciencia, resignación, impermanencia, etecétera, etcétera.
Llámenme anticuado pero no soporto el triste espectáculo que dan algunos en las redes sociales al hablar de la feria del libro, exhibiéndose de tal manera que parecen más importantes de lo que son. En primer lugar están los que van a “hacer negocios”, dicen. Como yo no soy un mercader, sino un muchacho campesino de pretensiones artísticas, no puedo entrar en esa categoría. Es más, cada célula, cada órgano de mi cuerpo se rebela ante la sola mención de la palabra negocio.
En segundo lugar están los que tuvieron la mala suerte de que los invitaran (y aceptaron) a presentar un libro en una de las muchas salas del segundo piso a las que nadie va, pero que se sienten muy importantes porque ¡están en la feria! Cuando las presentaciones de libros son igual de aburridas ahí que en cualquier otra aldea. Esta categoría se divide en una más baja: los que vas a presentar el libro de alguien más.
En tercer lugar están los que van a la feria a “hacer relaciones”, conocer agentes, editores, promotores culturales, socialités, celebridades y escritores con influencias, entre otros. Estos son los que me apenan más, no solo porque nadie los invitó, sino porque, en caso de escribir, o que pretendan dedicarse a escribir, como buenos trepadores no tienen nada de seguridad en su obra, al grado de que necesitan hacer todo ese esfuerzo para llamar la atención de un editor o de un agente. Si todo ese trabajo de asistir a los cocteles, estar en todas partes, lo aplicaran al oficio… otra cosa sería. ¿Qué más puedo agregar sobre ese ejercito de zombies que sin invitación oficial a los cocteles (lo siento señor, usted no está en la lista) intentan a toda costa colarse arriesgando su integridad física pero sobre todo moral? Muchas veces me he preguntado qué pasara en la mente del colado cuando logra infiltrarse en un lugar, vestido con jeans y una bolsita con libros, y se encuentra con un montón de personalidades de etiqueta. Vaya, si hasta en los escritores hay razas, y no tiene que ver con su talento literario. ¿Sentirán algún tipo de remordimiento al perseguir a los meseros para atiborrarse de vino blanco espumoso y canapés? Al menos ahí las bebidas son gratis. Porque también están los cocteles de las editoriales “independientes” donde hay que pagar por el trago y formarse en la barra durante tres horas para obtener una cerveza caliente. Todos estos esfuerzos habrán fructificado si terminas borracho, abrazado a una celebridad literaria y al día siguiente esta no te reconoce cuando te la encuentras por los pasillos. ¡Y tú que ya te creías su compadre del alma y que te iba a catapultar a la fama! Yo la verdad es que no me imagino a Kafka en una feria del libro. Vanitas vanitatum, omnia vanitas. Hace falta un Balzac o un Thackeray (autores que ya nadie lee) para describir lo que pasa en ese lugar por estas fechas.
Está por supuesto ese inmenso subproletariado que va a la feria a trabajar con vales para hot dogs y habitaciones compartidas y que se pasa doce horas en un stand o cumpliendo los caprichos de las divas. Esos ni siquiera vale la pena mencionarlos (ya ve, mijo, todo por no estudiar). También están los pobres niños de secundaria que son arrastrados en masa al interior de la feria pero que felizmente regresan a casa con un autógrafo de Yordi Rosado en el cuaderno. Los que más salen perdiendo son los lectores que llegan ahí esperando encontrar buenas ofertas, pero… ¡sorpresa!, los libros cuestan lo mismo que en librerías todo el año (o más). Yo tengo que decir que he encontrado ahí cosas buenas gracias a los saldos (soy un animal del saldos). Es también una oportunidad para ver de lejos a buenos escritores de renombre internacional. Yo la verdad, llámenme romántico, pero prefiero leerlos antes que ver sus lindas caras. La excepción es Alessandro Baricco:
—¡Es tan guapo! —me dijo una amiga con voz chillona.
—¿Ya lo leíste?
—No.
Son las once y media de la mañana. La luz que entra a nuestro departamento es hermosa sobre todo a finales de otoño y comienzos de invierno. Trae consigo las tonalidades verdes de los árboles de hule frente a mi ventana y se refleja en los libros de un pequeño librero que tengo junto a la mesa. Aunque el hule es considerado perennifolio lo cierto es que tira hojas durante todo el año sobre nuestro pequeño y maltratado jardín. Hace unas semanas pasó una cuadrilla de salvajes para podarlo. Pero los árboles siguen estando ahí orgullosos. Al contemplarlos suelo pensar en el Atsumori, la danza que gustaba tanto a Oda Nobunaga, y que dice más o menos así:
La vida es más que un sueño fugaz, una ilusión.
¿Hay algo que dure para siempre?
Vive en la ciudad de México. Es autor de Cosmonauta (FETA, 2011), Autos usados (Mondadori, 2012), Memorias de un hombre nuevo (Random House 2015) y Los nombres de las constelaciones (Dharma Books, 2021).