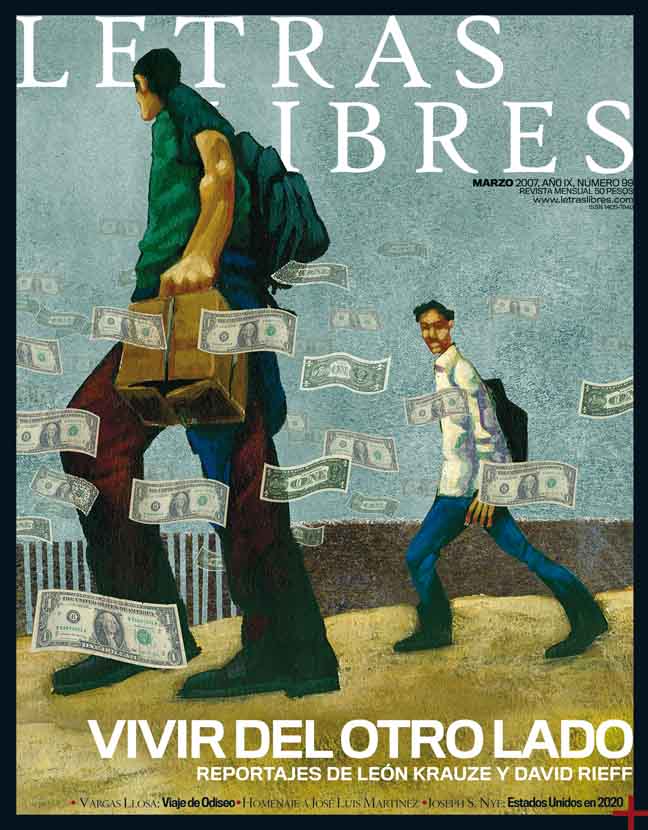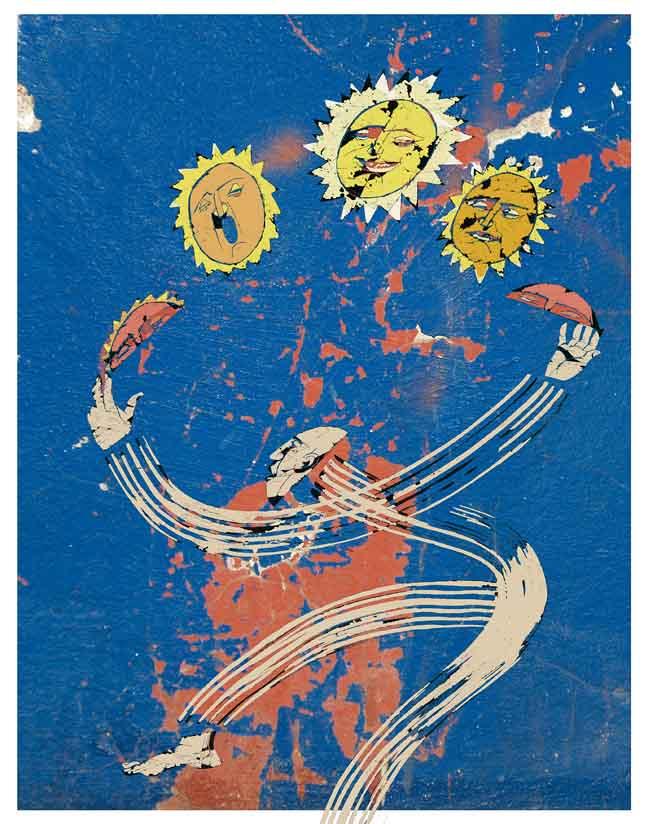“Mi padre está partido entre nosotros y el pueblo”, me dice Delia, una de las hijas de don Benavides Huaroco mientras seguimos la procesión que la comunidad mexicana de Foley, Alabama, ha organizado para celebrar el día de la Virgen de Guadalupe y que terminará a las puertas de la iglesia de Nuestra Señora del Golfo.
Es el 12 de diciembre del 2006 y los latinos en Foley están de fiesta. Largas tiras de papel verde, blanco y colorado cuelgan del techo. Mujeres vestidas a la usanza tarasca se pasean entre las sillas. El coro ya está en su sitio. Al medio se sientan tres grupos de muchachos disfrazados de “viejitos” purépechas: bastones, trajes de manta, paliacates, máscaras. Faltan diez minutos para que comience la misa cuando entran por la puerta principal las andas en que traen a la Virgen Morena, sobre un templete confeccionado por semanas en la Tienda San Francisco de la familia Huaroco. La Guadalupana está cubierta de flores, banderas y luces intermitentes. Detrás del templete, va don Benavides Huaroco, mayordomo de la fiesta.
El señor Huaroco lleva en la mano derecha un sombrero blanco. Su cabello es negro a pesar de sus casi setenta años, todos duros. Justo arriba de la sien, el pelo se le allana por la marca del eterno sombrero. Este hombre, que creció “trepado en el monte” en Cherán, en el corazón michoacano, no olvida los años en que no hacía otra cosa que “cuidar de los animales, sin saber nada, sin saber otra cosa que no fuera el campo”. Huaroco acompaña el templete que construyó con su gente y toma asiento junto a Rosa, su mujer desde hace casi cuatro décadas. El padre Christopher Viscardi, un tejano sexagenario de manos inquietas, comienza la misa en un español elegante y pausado: “Gracias a María, madre de México.”
Cuando concluye la liturgia, la Virgen vuelve a las andas y la comunidad pasa a un modesto salón contiguo en que, generalmente, se celebran las misas para los hispanos de Foley. Este 12 de diciembre, sin embargo, el lugar se ha transformado en una sala de baile que huele a caldo, chile y maíz. Es el mismo olor que se respiraba por la mañana en la mobile home de Delia, sede de una picante pozolada en honor del día más solemne para la comunidad migrante.
Cuando las doscientas personas reunidas ocupan su sitio, las luces se apagan y el fondo se ilumina para revelar un escenario. Al centro, una montaña de cartón arrugado hace las veces del Tepeyac. A la derecha, un frágil escritorio de melamina será el mueble principal del despacho del obispo Fray Juan de Zumárraga. Una decena de jóvenes inmigrantes representarán a los actores principales del drama fundacional de la mexicanidad. Es notable la belleza de la niña de apenas trece años de edad que encarna a la Guadalupana; asume el papel con dignidad: yergue el cuello, apenas parpadea. Cuando ella aparece, entre hielo seco, en la “cumbre” de este Tepeyac en Alabama, el salón entero contiene el aliento. Lo mismo ocurre cuando, diez minutos después, Juan Diego finalmente se presenta frente a Zumárraga y, dejando caer una veintena de rosas, revela el milagro de la imagen mariana grabada en su tilma.
Tras la aparición, se abre un hueco al centro de la sala, ocupado de inmediato por tres grupos de “viejitos” del mero Michoacán. El primero, representando a la Tienda San Francisco, comienza a zapatear en sincronía perfecta: son seis danzantes, algunos nietos de Huaroco. El más pequeño tiene cuatro años y baila al centro. Cristina, la novia “gringa” de José, hijo menor de Benavides –“me lo trae loco”, me confiaría más tarde–, observa divertida la escena. El abuelo mira augusto desde la primera fila. Dos de sus nietas lo flanquean, otra más se sienta sobre su rodilla izquierda. La música de su Cherán natal crece en las bocinas. Incansables como marca la tradición, los encorvados “viejitos” van y vienen durante dos horas. Vestidos con vaqueros holgados y gorras mal acomodadas, los jóvenes migrantes de alrededor toman fotografías y videos con sus teléfonos móviles. El padre Viscardi ocupa el sitio de honor levemente rebasado por el asombro.
Cuando los sucesivos grupos terminan su rutina comienza la verdadera fiesta. Hay arroz, frijoles refritos, picadillo, puntas de filete, tamales y tortillas auténticas. La familia Huaroco ocupa una mesa entera en la que el párroco, con el rostro enrojecido, trata de arreglárselas para comer un taco de chicharrón que, inevitablemente, se le desborda. Seis de las siete hijas de Benavides y sus tres hijos varones están aquí. Sus nietos, de todas las edades imaginables, lo llaman todo el tiempo (“uelo, uelo”). Se escucha Te esperaré, del Grupo Brindis. En la cabecera, el patriarca cierra los ojos a cada bocado.
Los tenis Converse
Durante los tempranos años setenta, cuando aún era posible “subsistir de la tierra y los animales” en los bosques madereros michoacanos, Benavides vivía esperando los fines de semana. Fornido y de manos grandes, repartía el juego desde la retaguardia de Los Gavilanes de Cherán, el mejor equipo de basquetbol del pueblo, con reputación de vencedor a lo largo y ancho de la Sierra Tarasca. Desde Sevina hasta Paracho, Los Gavilanes recorrían los caminos de Vasco de Quiroga cargando viejas pelotas y zapatos remendados para enfrentar a otros equipos locales. “Eran buenos tiempos”, me dice en su casa móvil de Foley.
Los Huaroco, indios tarascos, no conocían otra cosa que la tierra. Benavides, uno de seis hermanos, estudió hasta los ocho años de edad. Todavía recuerda el día en que su padre lo vio a los ojos y le informó, sin más, que dejaría de asistir a clases: “Ese día comencé a sembrar maíz con él. Luego me prestó con otras personas para ayudarles a ellos también.” Al poco tiempo, la familia compró la primera del par de docenas de vacas que llegarían a tener. Benavides recibió la encomienda del pastoreo. Pasaba mañana y tarde subiendo los cerros del Tecolote, de San Marcos o del Pilón, alrededor del viejo Cherán –que en tarasco significa “donde los tepalcates”, o quizás “donde asustan”, de cherani, “espantar”–, su milenario pueblo, habitado desde tiempos del Imperio Tarasco, y constituido formalmente como San Francisco Cherán en 1533, por real cédula de Carlos v. “Yo crecí con los animales y ellos conmigo; desde cuando nacen los conoce uno, son como personas, como amigos, pues.” Llegada la vejez, sus padres decidieron repartir el patrimonio. Por decisión conjunta, Benavides se mantuvo como custodio de la vacada: “Nada me hacía falta, sólo los animales y el campo.” Sus hermanos, sin embargo, no compartieron su apego. Uno a uno, vendieron su parte. Cuando Benavides recuerda el episodio, entrecierra los ojos: “A mí me dolía cuando llegaba la gente por los becerros y las vacas y se los llevaba. Yo estaba encariñado con ellos. Y dije ‘bueno, pues si esto va a ser así, yo ya no cuido nada’. Ellos vendieron lo suyo y yo sólo me quedé con lo mío.”
Tenía diecisiete años cuando tuvo que dejar el campo y casi treinta cuando vio, por primera vez, un par de tenis Converse, “los mejores para jugar basquetbol”. Para entonces, Benavides ya había caminado hasta el altar de la iglesia de Cherán con Rosa Juárez, una mujer menuda, de ojos expresivos. Del matrimonio habían nacido, a mediados de los setenta, dos hijos: Anastasio y Carmen. Los cuatro Huaroco vivían con el cinturón apretado hasta el último agujero. Benavides seguía atendiendo lo que quedaba de la vacada y completaba el ingreso familiar gracias a su nuevo oficio de juguetero. En un torno rudimentario, que hoy descansa entre telarañas en el tapanco de la casa familiar en Cherán, empezó a tallar baleros, yoyos y trompos.
Mientras tanto, en la cancha de basquetbol las cosas comenzaban a cambiar. Quizá en honor del nuevo oficio de Benavides, Los Gavilanes adoptaron un nuevo nombre: Los Artesanos. Tras pasar una temporada en Estados Unidos, algunos jugadores de Los Artesanos lucían botines de tela cómoda y suela blanda que, a decir de Benavides, se agarraban al piso como si estuvieran hechos de una goma misteriosa. Él, en cambio, seguía corriendo tras la pelota con zapatones de cuero. Sus compañeros comenzaron a tentarlo: “Vamos, mira, para que te traigas tus tenis, mira cómo traes ésos, ya bien rompidos.” Benavides se resistió por meses; aún tenía varios animales y la artesanía le dejaba algo de dinero. “Yo les decía ‘no, yo estoy a gusto, yo no quiero ir para allá’, y ellos ‘no’mbre, vamos’. Y así fue hasta que un día me animé y me fui con ellos.” Así, Huaroco se convertiría en uno más de los miles de michoacanos que, a lo largo del siglo XX, han ido a buscar una vida mejor a tierra estadounidense. De acuerdo con el libro clásico de Ralph Larson Beals, Cherán, un pueblo de la Sierra Tarasca, el lugar ha sido cuna de migrantes desde la Revolución Mexicana: “La mayoría de los jefes de familia en el pueblo han estado en los Estados Unidos o tienen parientes que aún viven allí”, decía Beals por 1940. Las cosas no han cambiado.
Para Huaroco el “sueño americano” se reducía, entonces, a un ejercicio de curiosidad. Quería ver, dice, cómo era ese sitio de donde llegaban los Converse, los jeans Levi’s y las grabadoras de grandes bocinas. No había en él ninguna intención de “hacerla allá en el norte”. Una tarde, se sentó frente a su esposa y le confió el proyecto. “Le dije que tenía que ir a conocer allá. Porque, pues, como llegaban muy finos, unos hasta hablando inglés, y todos en el pueblo decían ‘no pues que ya vino aquél, que se trajo esto, que se trajo lo otro, que hasta los lentes oscuros’, ¿verdad? Y a uno le da curiosidad.” “Ande, pues”, recuerda haberle respondido Rosa, “si quiere comprarse sus zapatos, pues…”
La primera “norteada”
“Yo sentí miedo cuando salí de mi pueblo, pero ya cuando lo vi lejos me entró el valor. Dije ‘pues a lo que venga, pues total’, ¿verdad? No sé si fue por gracia de Dios, pero yo no tenía miedo de nada.” Esa primera experiencia de migración, que viven diariamente cientos de mexicanos en la frontera norte del país, resultó particularmente dura para el joven Benavides Huaroco. El punto de cruce fue un basurero en Nuevo Laredo.
Los jóvenes de Cherán se aprestaban a dar el brinco cuando hizo su aparición un enemigo inesperado. “La Judicial [la mexicana] nos dio una correteada para robarnos el dinero, y pues nos tuvimos que dispersar. Unos se fueron para allá, otros para acá y yo me escondí entre unos matorrales ya del otro lado”, dice como quien cuenta una película. Así pasó Benavides su primera noche en tierra ajena; solo, sin “coyote” y sin destino. “Al otro día me encontró un primo mío que venía de punta de otro grupo. Y me dice: ‘Y ora, primo, ¿qué hace usté acá?’ Y le contesto: ‘Pues ya ve’.” Benavides se puso en pie y se unió a la caravana de ocho migrantes que tenía como destino un rancho en Concepción, Tejas.
Con un “coyote” experimentado como punta, debían de haber llegado a las puertas del predio en no más de tres noches, pero el primo perdió el rumbo. El grupo deambuló dos semanas por el árido sur de Tejas. Benavides, que calzaba un par de recios zapatos de Nahuatzen –el pueblo zapatero vecino de Cherán, fundado también bajo el ideal utópico de Vasco de Quiroga–, ya no sentía lo duro sino lo tupido. Espinado, deshidratado y ampollado, dice haber comido de todo: “nopalitos tiernos, huevos duros que nos daban los rancheros, y hasta miados de vaca para no desfallecer.”
Después de quince días en el desierto, y tras recibir el auxilio de un tejano que los ayudó a recorrer los últimos kilómetros en camioneta, finalmente alcanzaron su destino. El rancho de Concepción, propiedad de un viejo granjero al que Benavides sólo recuerda como don Fulgencio, servía como punto de encuentro entre los migrantes y los “coyotes”, que llevaban a los mexicanos a los distintos sitios donde podían encontrar trabajo durante la temporada de recolección. En la primavera del año 76, el contacto se había presentado puntualmente para llevarse un buen grupo hacia Alabama y la Florida. La caravana de Benavides llegó con retraso a la cita, y la certeza de encontrar empleo se desvaneció. Buena parte del grupo optó por volver a México. Benavides decidió quedarse. Trabajó arreglando las cercas del rancho de don Fulgencio hasta que, diez días después, una granja pollera cerca de Center, en el este tejano, lo contrató.
Allí, Huaroco recibió su primer empleo fijo: achatar el pico de los pollos recién salidos del cascarón. Las condiciones de trabajo, sin embargo, no tardaron en alarmarlo: dormían vigilados y el sueldo era miserable. Después de tres meses de brega, Benavides recibió un par de billetes de veinte dólares. “Esto es lo que llevas ganado”, le dijo el dueño del lugar. “No, pues eso yo lo vi mal, ¿verdad?”, recuerda todavía indignado. Benavides se informó y decidió enfrentar a su empleador. “Le pregunté y me trató de espantar. Me dice: ‘Mira, tú te vas a aguantar dos o tres años y si te quieres ir te voy a ir a buscar’, y me puso la pistola en la cabeza.” Huaroco escapó una semana más tarde. Dice haber caminado toda la noche tratando de alcanzar Center. Tras sus muchas horas de marcha se acostó a descansar al pie de un encino.
Lo despertó la policía: “Me agarraron y me llevaron a la cárcel. Lo peor fue que cuando llegamos ya estaba allí el hombre ese acusándome de haberle robado ochocientos dólares.” A través de un intérprete, Huaroco negó rotundamente haber atracado a su patrón. Su coartada era perfecta: al levantarlo, la autoridad sólo le había encontrado treinta dólares en la cartera. Benavides explicó en detalle la virtual esclavitud a la que había sido sometido. Los policías lo escucharon atentamente y volvieron al vestíbulo para aclarar las cosas con el granjero. Sería la primera vez que –contra pronóstico y estereotipos– la justicia estadounidense lo ayudaría. El ranchero tuvo que desembolsar doscientos dólares, que puso en manos de Benavides con el rostro “colorado, muy colorado”. Cuando se acuerda de aquella primera victoria, una inusual sonrisa le asoma bajo el sombrero.
Tras liberarlo, la policía de Center le preguntó qué quería hacer. Agitado, Benavides dijo querer volver a México. El comandante en turno lo llevó hasta la central camionera del este tejano y lo mandó de regreso a la frontera. “Ya cuando pasé el puente dije ‘gracias a Dios, bendito México’, casi hasta quería besar la tierra. Y dije ‘adiós Estados Unidos, no regreso nunca.”
Seis meses después de haberse ido, volvió a Cherán. Llevaba la misma ropa, los mismos zapatos: “Como no llegué con ropa buena, la gente se dio cuenta de que no me había ido bien. Pero no me importó. Yo pensé ‘pobrecitos los que están allá. Si esto es lo que viven, no sé cómo lo aguantan’.”
La revancha
La culpa la tuvo Alfredo Gembe, un amigo de Benavides que se las daba de especialista en la norteada. Al enterarse de la triste experiencia de Huaroco, Alfredo quiso convencerlo de volver por el desquite: “Me preguntó que por qué chingados no lo busqué a él, que él hubiera hecho algo por mí.” A Alfredo también le gustaba el basquetbol y, seguramente calzando un buen par de tenis Converse, se unió a Los Artesanos. Al final de cada partido Gembe no dejaba de insistir y Benavides de negarse. Entonces se interpuso una parranda. “Ahi me dieron ganas de gritar, de llorar, porque me acordaba de que me había ido muy mal. Alfredo me dijo ‘Vente conmigo, amigo, te va a ir bien. Yo necesito una mano derecha allá donde trabajo’.” Benavides aceptó por fin regresar a Estados Unidos.
Al día siguiente, Alfredo Gembe se presentó en casa de los Huaroco. “Le abro la puerta y me dice ‘ándele, ya vámonos’, y yo le contesté que no, que yo ni dinero tenía. ‘Por el dinero no se preocupe, agarre sus cosas y vámonos’.” Benavides encaró a su mujer: “Usted me dijo que ya no se iba”, le reclamó Rosa. Benavides se encogió de hombros: su resignación tenía otro sentido, quería la revancha. Además, la familia Huaroco comenzaba a crecer –“tuve muchos hijos y eso complicó las cosas”. Benavides se calzó sus botas de trabajo, amarró la maleta y se despidió de Rosa por segunda vez.
Tras cruzar el río, Alfredo Gembe lo guió de nuevo, esta vez con prontitud y sin contratiempos, hasta el rancho de don Fulgencio. “Ahi sí, tres días nada más duramos y ya después el “coyote” fue a recogernos y nos trajo al empleo acá en Alabama.” Para Benavides, fue amor a primera vista: el sur de Alabama se convertiría, con el paso de los años, en una nueva versión de Cherán. “No sé qué me dio este lugar, pero desde que llegué me sentí como si estuviera allá, como si pudiera respirar otra vez.” El paisaje es encantador. En la península que descansa entre Mobile y el estado de Florida, los bosques de pino y los sembradíos se mezclan con centenares de arroyos que corren hacia las aguas tranquilas de la bahía de Bon Secours, frente al Golfo de México. Aquí, Benavides construyó una nueva vida a finales de los setenta.
Al lado de Alfredo, Huaroco consiguió trabajo inmediatamente “en la pizca de la papa, del camote y de la sandía”. La labor era pesada y larga; sólo en la recolecta de papa, cargaban canastos hasta llenarlos con poco menos de veinticinco kilos de tubérculos, uno tras otro, mañana y tarde, casi sin descanso. La pizca de sandía era aún más complicada y dolorosa: “En la tarde la muñeca ya está hinchada de tanto levantar y estar agachado.” El esfuerzo, sin embargo, no hizo mella en el ánimo de Benavides: a diferencia de la amarga experiencia anterior, el trabajo en Alabama le había dejado una buena cantidad de dinero. “Y, ahi sí, entonces sí: me compré mis tenis Converse, unos blancos.” Aún los tiene guardados, en su armario en Cherán, con muchos hoyos en las suelas.
Vivir partido
Huaroco volvió a Michoacán cargado de regalos y vestido con vaqueros nuevos. “Ahi yo tuve un cambio en mi manera de pensar”, confiesa. Por más sufrido que fuera, el trabajo en Estados Unidos le concedía cierta tranquilidad. A finales de los setenta, los Huaroco ya sumaban nueve hijos. Jesús, el talentoso administrador que a los veintiún años lleva la contabilidad de las cuatro tiendas de la familia, y José, el menor, nacerían a principios de los ochenta. Para mantener a semejante tropa, Benavides comenzó a llevar la vida típica del migrante: al comenzar el año hacía maletas y se dirigía a Alabama, donde ahorraba lo más posible para volver a casa en septiembre. Mientras tanto, Rosa hacía también lo suyo: empezó a coser blusas tarascas y, junto con Anastasio y Carmen, sus dos hijos mayores, viajaba a la ciudad de México y a Toluca para vender cuanto podía. Aun así, para ella fueron años difíciles. “Mi mamá nos pegaba porque éramos muchos y pues no podía controlarnos. Siempre nos decía que mi papá estaba sufriendo allá para nosotros”, me dice Lourdes, la única hija del matrimonio que sigue en México, cuando la visito en Cherán: “No era fácil. Y es que aquí, si eres pobre, la gente del mismo pueblo te ve para abajo.”
Al otro lado de la frontera, el padre tuvo la suerte de encontrar “patrones” generosos. Según Huaroco, quizá el más importante de todos fue “el señor Woerner”. No es casualidad. De origen alemán, los Woerner llegaron a Nueva Jersey a mediados del siglo XIX y, lentamente, establecieron un imperio de producción de semillas de césped, papa y sandía. Hoy, tienen cerca de cuatro mil hectáreas en el condado de Baldwin, Alabama. Mientras atendía las propiedades de la familia Woerner, Benavides aprendió a leer. Los costos del analfabetismo le habían quedado claros cuando, durante su primer año en Alabama, algunos compañeros le jugaron una broma de mal gusto: “Ya sabe cómo es la gente, a veces son pura vacilada. Un día llegó una carta de mi señora y me la leyeron diciéndome que ella se había ido con otro hombre. Y ahi fue donde dije, ‘ahi está mi error, yo tengo la culpa por pendejo’.”
Huaroco decidió acercarse a un hombre ya mayor que también trabajaba en los campos de Alabama: “Este señor era de Guanajuato y fue él quien me dijo que debería aprender a leer. Y me dijo ‘yo te voy a enseñar’. Ahi primero me enseñó las vocales y al día siguiente lo otro y luego lo demás.” Su aprendizaje culminó con un hallazgo inesperado: la magia de los cómics. En cada visita a Cherán, compraba episodios de Kalimán: “Me las leía toditas. Cada semana estaba yo esperando a que saliera el nuevo. Con eso terminé de comprender el español.”
A mediados de los ochenta, cuando Benavides ya había vivido diez años dedicado a la norteada, su cuerpo comenzó a ceder a la edad. Pasaba temporadas largas en Cherán y consideró quedarse para siempre en la Sierra Tarasca. Allí tenía, después de todo, su taller de artesanías y las camisas de Rosa dejaban también algo de dinero. La casa de Benavides se había convertido ya, gracias al dinero que había ganado a lo largo de diez años, en una colección de cuartos decorados de acuerdo con la época en que el migrante consiguió el dinero para ampliar la construcción (ahora, una recámara recuerda al austero México de los setenta mientras el cuarto más reciente luce acabados a la estadounidense).
Anastasio, su hijo mayor, estaba cerca de cumplir la mayoría de edad. Poco a poco, Benavides comenzó a imaginar que la vida lo alejaría de los campos del señor Woerner para devolverlo a los suyos propios. “Y entonces fue lo de Tacho”, dice acercándose al verdadero punto de inflexión de su biografía.Anastasio había decidido irse al norte, harto de pasar vergüenzas en la secundaria por no llevar dinero en el bolsillo. Se iría, les dijo a sus padres, con un grupo de compañeros de la escuela. Benavides guardó silencio hasta que el muchacho dejó el cuarto. Fue Rosa quien habló primero: “Yo le dije que él se había ido con mucha gente para allá y que ahora no podía dejar que su hijo se fuera solo”, me cuenta enfática, sentada detrás de la registradora de la Tienda San Francisco. Benavides recuerda que, justo en ese momento, le pasó frente a los ojos la verdad de que “tenía que acompañarlo”. Una semana después, los dos Huaroco –que, más que padre e hijo, son amigos– subieron al camión y se dirigieron a la frontera.
Para entonces, Benavides conocía el camino como la palma de su mano y estaba orgulloso de poder enseñarle a su hijo lo que había vivido. Sin embargo, el grupo en el que viajaban fue detenido cerca de la frontera entre Tejas y Alabama: “Nos echaron pa’trás y yo no lo podía creer. Me dio coraje que me hicieran quedar mal a los ojos de mi hijo, ¿verdad?” Desde Nuevo Laredo, Benavides decidió pagar una fuerte cantidad para intentarlo otra vez. Ya sin dinero en el bolsillo, Anastasio y su padre volvieron al camino, pero la suerte parecía empecinada en darles la espalda: el mismo policía que antes les había cortado el paso los encontró de nuevo y amenazó con enviarlos, una vez más, a territorio mexicano. Benavides le explicó la situación: “Le dije que sólo veníamos a trabajar por unos meses, que ya nos estaban esperando en Alabama y que yo venía con mi hijo. Le dije que no quería fallarle a mi hijo.” En la versión de Huaroco, el oficial de migración les extendió dos permisos de trabajo temporales. Y así, con el casi inverosímil apoyo de la policía migratoria estadounidense, los dos Huaroco llegaron a trabajar, juntos por primera vez, a los campos de Alabama.
Un año después, Benavides y Anastasio aprovecharon la amnistía de la Ley Simpson-Rodino y consiguieron la residencia. Al menos para padre e hijo, la época de la ilegalidad se había terminado, aunque Rosa y el resto de la familia todavía estaban en Cherán. Benavides aún “vivía partido”.
“Who’s the stupid now?”
Al término de alguna temporada de trabajo a finales de los ochenta, Benavides Huaroco decidió no regresar a Cherán. “Hablé con el patrón de la casa donde trabajaba –James Sirmon, otro importante agricultor del sur de Alabama– y le pregunté si me dejaba quedarme a vivir ahi porque ese año no me iba a regresar a México. Me dijo que sí y no me cobró ni luz, ni agua, ni ninguna otra cosa.”
Como todos los que han dado trabajo a ilegales en Estados Unidos, Sirmon fue renuente a hablar conmigo porque conoce a la perfección los riesgos que el tema implica. Cuando finalmente aceptó, me dejó en claro que sólo lo hacía porque “Benavides es un hombre honesto y dedicado. I’m glad hisbusinessisrockin’ and rollin’ ”, me dijo con su denso acento sureño. “Gente como él es la que hace que este país funcione.” Acto seguido, Sirmon me hizo una reveladora propuesta, típica de la franqueza que descubrí en Alabama: “¿Quieres ganar mucho dinero? Entonces encuentra la manera de traer más familias como ésa para acá, pero legalmente. Las empresas aquí necesitan esa mano de obra, y si encuentras la manera de traérnosla sin problemas de papeles, te vas a hacer de muy buen dinero. Lo único que ellos quieren es alimentar a sus familias con dignidad. Son gente buena y trabajadora.”
Benavides aprovechó por primera vez su residencia legal en Estados Unidos para dejar de trabajar en el campo. Una mañana se presentó en la oficina de Damon Wickware, dueño de la agencia automotriz Ford Bayview, en Daphne, Alabama. Comenzó como lavador de autos y, al poco tiempo, pasó a chofer. Era un trabajo que le gustaba. Por la mañana lavaba los coches, los pulía y los estacionaba cerca de la puerta de la distribuidora. Luego era cosa de manejar. “Y así pasaba el día, llevando a una persona para acá, y luego otra para allá”, recuerda.
La tranquilidad le duró hasta que lo invitaron a una fiesta, con todo y birria, en Loxley, a algunos kilómetros de Foley. “Saliendo del trabajo me fui para allá. Y, la verdad, me puse de borrachito y salí muy tarde”, explica. “Luego llegué a una tienda y la dueña llamó a la policía y me terminaron quitando la licencia.” Al poco tiempo, el dueño de la Ford descubrió que su chofer manejaba sin permiso. “Me preguntó qué quería hacer: ‘¿quieres volver a lavar carros o prefieres ser inspector en el taller?’ ” Benavides aceptó tomar clases de inglés en la biblioteca pública y, al poco tiempo, comenzó a ocuparse de la revisión de los autos nuevos.
No menos desconfiado que Sirmon, Damon Wickware recuerda hoy el episodio de manera distinta: “No era tanto que necesitara aprender inglés –me explica– lo que ocurrió es que la esposa de Ben [como él llama a Huaroco] estaba por llegar y sería ilegal aquí. Tenían una familia considerable y aparentemente necesitaban más dinero. Lo que hicimos fue darle un título distinto para poder pagarle un poco más, aunque su trabajo realmente no cambió gran cosa; lo hicimos una especie de asistente de la gerencia para poder ajustar su ingreso. Aquí en Bayview todos somos como una familia”, remata Wickware con inconfundible tono de vendedor. En cualquier caso, y probablemente gracias a la generosidad del hombre a cargo de la agencia, Benavides recibió un aumento de sueldo que le ayudó a vivir con una holgura hasta entonces desconocida. Eso le permitió sacar a Rosa de Cherán y llevarla, junto con la esposa de Anastasio, hasta Alabama.
La partida de Rosa resultó traumática para los hijos más jóvenes, que se quedaron en Michoacán con la abuela materna. Lourdes, que hoy tiene veinticinco años de edad y atiende una minúscula verdulería en la parte baja de la casa de la familia, en el número 29 de la calle Pino Suárez, todavía guarda resentimientos: “Yo siempre sentí que mi mamá prefirió a mi papá que a nosotros y eso es lo que me duele.” Sensible y pronta al llanto, Lourdes no tardó en buscar una familia sustituta: se casó apenas cumplidos los catorce años y, al contrario del resto de sus hermanos, nunca ha viajado a Estados Unidos.
Sin saber realmente lo que ocurría con sus hijos en México, la vida de Benavides en Alabama estaba por dar un nuevo giro. A principios de los noventa, la agencia Ford contrató a un gerente negro que, desde el principio de su gestión y en un lamentable episodio de racismo, le hizo la vida imposible. Cuando recuerda el enfrentamiento, el rostro se le contrae: “A cada rato me decía cosas, que si yo no sabía hacer nada, que si ‘Mexican son of a bitch’, que ‘you are stupid’, todo el día me traía así.” Ante el abuso, Benavides pensó en tirar la toalla. Para entonces ya había pagado la multa por su propia entrada como ilegal y, gracias al apoyo de la oficina regional de migración y de la iglesia local, había conseguido una carta para el ingreso de otros miembros de la familia. Con casi todos reunidos en Alabama, el patriarca ya no tenía ganas de pelear. Presentó su renuncia. “El dueño me la aceptó, pero me dijo que yo debía demandar al gerente que me maltrataba. ‘Yo te apoyo –me dijo–, aunque sea mi empleado, yo te apoyo’.” Cuando le pregunto a Damon Wickware sobre la versión de Benavides, el hombre duda de mis intenciones: “No recuerdo nada de eso. ¿Me puede decir su nombre otra vez? ¿Me puede repetir para qué publicación trabaja? ¿Por qué está usted haciendo este reportaje?” Tras una serie de explicaciones, Wickware acepta recordar que Benavides presentó una queja ante la EEOC (Equal Employment Opportunity Commission) bajo el Título VII de la Ley de Derechos Humanos, que protege a los trabajadores en Estados Unidos de casi cualquier tipo de abuso laboral. Después hace memoria y me explica que el asunto derivó en una reunión con mediadores representantes de la Comisión.1 Aquel enfrentamiento resultó en un triunfo memorable para Benavides: “Le preguntaron por qué me había dicho esas cosas y el tipo ese sólo agachaba la cabeza.” El veredicto fue contundente: de acuerdo con Huaroco, la decisión obligó al gerente a pagar cinco mil dólares en daños y perjuicios. “Cuando se estaba yendo yo lo miré a los ojos y le dije ‘Who’s the stupid now?” Con el orgullo intacto –y cinco mil dólares en el bolsillo–, Benavides caminó hasta su auto. En el asiento trasero llevaba varias bolsas de chile que ya comenzaba a vender: “hacer un poco de dinerito por mi cuenta, pues.”
Hombre de empresa
Antes de dejar la Ford, Benavides viajó a Georgia a visitar a su hermano Rubén, que trabajaba en una plantación de calabaza, frijol y chile. La cosecha de chile había sido particularmente buena y Rubén decidió compartirla: dio a Benavides seis cajas para regalar de vuelta en Foley. Los chiles volaron. A los pocos días, la gente se le acercaba para preguntarle si era él quien vendía el picante: “Yo les decía que no, que yo lo regalaba. Entonces me preguntaban que por qué no mejor vendía, que ellos seguro me compraban. Y ahi fue cuando dije ‘oye, pues no es mala idea’.” Benavides tenía, además, otra mercancía que ofrecer: casetes mezclados de música grupera norteña, la melodía de la moderna diáspora mexicana. En México compró discos y cintas para hacer mezclas y venderlas entre sus colegas en Alabama. Tuvo éxito. “Luego me fui a Atlanta un fin de semana y regresé como con otros veinte casetes y… ¡n’ombre!, en un ratito se fueron todos.” Benavides reconoció la oportunidad de inmediato. Sólo para probar suerte, rentó un pequeño espacio de un par de mesas en La Pulga –un desordenado tianguis a las afueras de Foley, sobre la carretera 59– y comenzó a vender los fines de semana.
Era una vida ajetreada: los viernes por la tarde, Benavides manejaba casi seis horas hasta Atlanta, donde compraba chiles, cebollas, tomates y cintas. Volvía ya tarde sólo para levantarse muy temprano, llegar al mercado y vender de sábado a domingo. Rosa, que apenas si veía a su marido, no tardó en manifestar su desaprobación: “No viejo: qué anda usted haciendo, para qué anda inventando cosas.” Pero Benavides no abandonó su nuevo proyecto.
Un sábado, el incipiente negocio dio un brinco: “Llegó un árabe de Florida y me dijo que él fabricaba casetes y que me podía mandar muchos para que vendiera. ‘¿Cuántos quieres?’, me preguntó, y pues le dije, ‘Pues déme trescientos’. Me los mandó y en dos semanas ya se habían vendido.” Su señora, al principio escéptica, comenzó a entender el potencial del plan de Benavides. “Un día que me ve llegar con un fajo de billetes en la mano y, pues no, ahi es cuando ella ya dijo, ‘no, pues sí’. Y yo me le quedé mirando y le dije ‘¿no que no quería, mujer? Ya ve…’ ”
Fue entonces cuando Benavides ganó la demanda en contra del gerente de la distribuidora Ford. Con aquellos cinco mil dólares compró una camioneta. El negocio creció y se mudó a un local hecho y derecho en La Pulga. Reclutó a hijos y yernos y se hizo de un camión. Comenzaba el 2001, casi veinticinco años después de su aventura original. La bautizó como Tienda San Francisco, por el señor San Francisco de Asís, el santo patrono de Cherán.
En la Tienda San Francisco
La Tienda San Francisco está a un par de millas al norte de Foley. A primera vista, el tianguis La Pulga parece estar a punto de declarar la bancarrota. Distribuidos a lo largo y ancho de un enorme terreno, los comercios del lugar incluyen una abarrotería, una extraña tienda de antigüedades y un establecimiento dedicado a la pesca. En un sábado cualquiera es difícil encontrar clientela en no imprta cuál de estos locales. Justo en medio del lugar, sin embargo, la historia es otra. Frente a la Tienda San Francisco hay, a las 8:30 de la mañana, seis coches estacionados. Los clientes han empezado a llegar desde las siete y no pararán de entrar por la puerta decorada con banderas mexicanas hasta trece horas después. Benavides no cierra jamás.
Dividida en dos locales rectangulares, la tienda que Huaroco abrió hace seis años es un paraíso de nostalgia –y supervivencia práctica– para los miles de migrantes mexicanos que viven en el sur de Alabama y el oeste de la Florida. La colección de música y películas en DVD es impresionante y ocupa una cuarta parte de los anaqueles. Hay aquí horas de canciones para llenar los oídos de lamentos norteños o baladas románticas. A la izquierda está la ropa. Hay también gorras “que se venden mucho”, y sombreros, que se venden poco pero que, para Benavides, resultan indispensables. A lo largo de la pared del fondo cuelgan vestidos envueltos en gruesas bolsas de plástico. No es ropa para todos los días. Hay amplias crinolinas de quinceañera, delicados ajuares para la primera comunión y ropones de bautizo. La única pieza que parece no encajar en la secuencia es una playera de las Chivas del Guadalajara, quizá tan esencial como los sombreros en la vida de Benavides. La colección de cinturones y hebillas brilla con luz propia. El tamaño de la hebilla no es cualquier cosa para los hombres que se ganan la vida en Estados Unidos. Benavides tiene especial cuidado en tener un surtido adecuado de botas vaqueras y de trabajo. Un escritorio para envío de dinero a México, bajo la firma MoneyGram y operado por Jesús, remata ese primer salón de la tienda.
En la parte trasera del negocio se concentra la mexicanidad pura y dura. Atendidos por Rosa, notablemente fuerte y enérgica a pesar de sus once hijos, los abarrotes de los Huaroco tienen de todo. Manteca, carne, chicharrón, chiles, salsas y cualquier golosina mexicana imaginable.
Prácticamente todos los hijos y yernos de Benavides cumplen una labor en la Tienda San Francisco. Fue tal el éxito que Anastasio abrió una sucursal al norte. Después, hace un par de años, Benavides pensó que sería buena idea inaugurar una tercera tienda en Pensacola, Florida, atendida por su hijo Jesús. En los últimos meses, el propio Jesús ha apalabrado un nuevo espacio, a pocos kilómetros de la tienda original, donde piensa abrir un cuarto negocio. Los Huaroco tienen ya dos camiones de carga que Anastasio lleva una vez por semana hasta Atlanta, donde compra miles de dólares en mercancía. Ahora Benavides planea abrir una panadería y, con el tiempo, el culmen del anhelo del migrante: una tortilladora independiente. “La tortilla es el mejor negocio de todos. No es fácil encontrar el sabor de lo mexicano, ¿verdad?”
En el sueño americano de Benavides Huaroco no faltan las pesadillas. Al patriarca lo alarma la pérdida de la identidad mexicana en sus hijos y nietos. No le gusta escucharlos hablar sólo en inglés. Le duele imaginar que no volverán jamás a la tierra original. Alguna vez llevó de regreso por unos meses a Jesús y José, sus dos hijos más jóvenes. En Cherán, los muchachos salieron a conocer los alrededores con la curiosidad del turista. Después, el aburrimiento los derrotó. Tras dos meses, cayeron en una depresión: sólo salían de su cuarto por la noche y “subían a la azotea, para mirar las estrellas”. Para los hermanos, México es el origen, pero Estados Unidos es el hogar y, más importante aún, el dinero. Jesús maneja un Cougar rojo y oye música en inglés. José invariablemente viste de chicano y habla espánglish como si fuera, genuinamente, un idioma en sí mismo. Interesado en el futbol, me pregunta si conozco a un delantero mexicano famoso: “Es del América, what’s his name, number ten?” Le pregunto sobre su doble identidad y me confiesa de inmediato que se siente más estadounidense que mexicano: “Allá en México everything is different, just walking all the time, y se levantan real early in the morning to make tortillas…”, dice, describiendo un mundo que le resulta claramente ajeno. Un par de meses después de mi visita a Foley, Lourdes me avisa que José ha decidido abandonar la tradición: no volverá a Cherán para encontrar pareja y, en cambio, se casará con “la gringuita” Cristina. “Mi papá está triste”, confiesa Lourdes, compartiendo la angustia paterna por la unión que consagrará –en el terreno simbólico y en el práctico– la integración de la familia a la nueva cultura.
Aunque lo de José quizá resulte demasiado, a Rosa no le preocupa que sus hijos hayan optado por la asimilación. “Nosotros sufrimos mucho pero ellos ya no”, dice con alivio. Benavides piensa distinto. Cuando le pregunto a quién apoyarán sus nietos y bisnietos en un partido de futbol entre México y Estados Unidos, confiesa: “Ahi sí me tocó usted el corazón.” En cierto sentido, quizá, Huaroco siente haber traicionado su linaje. “Yo pienso mucho en mis padres y mis abuelos, que ya murieron, y en todos mis parientes que todavía viven y están allá. Pienso mucho en ellos”, dice lentamente.
Benavides no se ha hecho a la idea de radicar de manera permanente en Estados Unidos. Durante años, los Huaroco han encontrado una y mil excusas para no construir una casa en toda forma sobre el terreno que tienen algunos kilómetros al este de la tienda. “Aquí vamos a vivir mi señora, Tacho y Jesús. Ya repartimos la propiedad”, me explica Benavides mientras recorre el terreno con la mirada. “Vamos a empezar a construir pronto, ya verá.” Por ahora, inexplicablemente, todo se ha quedado en buenas intenciones. Benavides y Rosa viven, como cada uno de sus hijos, en una mobile home, casas portátiles de paredes delgadas y pisos de linóleo que descansan sobre pilotes, los cuales, en cuestión de minutos, pueden dar paso a neumáticos para llevar la vivienda de un lado a otro –símbolo irrefutable de la errancia del migrante. Desde hace años, Huaroco se ha resistido a echar los cimientos de la casa que, tras el éxito de la Tienda San Francisco, claramente podría tener. Mientras tanto, se ha dedicado a invertir en Cherán. Poco a poco ha comprado un terreno de más de veinte hectáreas donde ya comenzó a sembrar pinos. Además, tiene la intención de hacer, junto con Jesús, un pequeño hotel en su pueblo natal.
Aunque su padre se haya negado a arraigar en Alabama, todos los jóvenes de la familia asumen cómodamente su nueva identidad. Rosita chica, hija de Delia y nieta consentida de Benavides, pide las cosas en inglés cuando se sienta a la mesa. Delia trata también de dialogar con su hija en el idioma de su nuevo país. Cuando Benavides escucha a la pequeña hablar en puro inglés, una mueca de abatimiento asoma en su cara. Lo mismo le ocurre cuando María, otra de sus nietas, se muestra reacia a usar un vestido tarasco y bailar como lo hicieron sus antepasados: “Ésta ya es gringa, dígale algo, ándele, dígale lo importante que es mantener vivo lo que nos hace mexicanos”, me suplica mientras la muchacha se esconde detrás del mostrador de la Tienda San Francisco.
Con la excepción del patriarca y doña Rosa, ninguno de los Huaroco regresará jamás a México. La casa de la familia en Cherán ha estado vacía por años. Salvo el cuarto que de vez en cuando ocupa Lourdes, cada una de las diez recámaras reflejan el abandono y el paso del tiempo: humedades, polvo y muebles a punto de caer son la norma. Hasta “Bobby”, el viejo perro de la familia, parece tambalearse. Está claro: nadie ha vivido allí en años y nadie, realmente, pretende volver.
El becerro
Benavides está sentado en la cochera de su casa en el mero Cherán. Esta vez no lo acompaña Rosa. Tampoco Delia ni Rosita. Ni siquiera Anastasio ha venido de visita. Con la excepción de Lourdes, que lo mira con una curiosa mezcla de admiración y distancia, Benavides está solo. Parece no importarle. Huaroco se sentía obligado a visitar el pueblo de sus padres y sus abuelos. Tenía que venir a revisar sus hectáreas de pino. Así quiere terminar sus días: regresando al origen. “Quisiera vivir los últimos años de mi vida como viví los primeros. Comprar unas vaquitas, acompañarlas allá, al cerro, caminar con ellas. Quisiera vivir en el campo otra vez, oler a estiércol, vivir al aire libre”, dice mirando hacia la calle Pino Suárez. Baja la cabeza un poco y respira más despacio. La pausa se alarga un par de minutos. Finalmente, levanta la mirada: “Mire, lo que pasa es que yo siempre he tenido un sueño, ¿verdad?, un sueño que tengo muy seguido desde que me fui al norte”, confiesa mirándome fijamente a los ojos. “En ese sueño voy caminando por el cerro y a lo lejos hay un becerro, un becerrito como los que yo criaba de chico. Y se me escapa. Y yo voy detrás de él. Pero no lo alcanzo, nada más no lo alcanzo. El becerro, en mi sueño, se va, se va y se va.”
Y, con eso, Benavides se pone en pie, da la media vuelta y entra en la casa.
Afuera, la Sierra Tarasca se queda en silencio. ~
(Ciudad de México, 1975) es escritor y periodista.