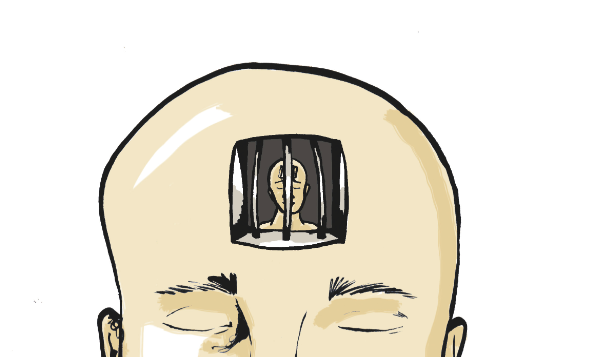En los primeros años cincuenta del siglo XX el poeta veinteañero Eduardo Lizalde, con sus tres principales, emulativas y trompeteadas vocaciones: ser un nuevo Titta Ruffo, un nuevo Miguel Ángel y un nuevo Góngora, no tenía más militancia que la del poeticismo practicado con sus cofrades Enrique González Rojo, Marco Antonio Montes de Oca, Arturo González Cosío, quizá Rosa María Phillips (¿ya esposa de Eduardo?). La aventura casi secretamente revolucionaria contaba con el benévolo padrinazgo del veterano poeta Enrique González Martínez, con el sarcástico regocijo del coetáneo Rubén Bonifaz Nuño y con el apoyo amistoso y crítico del lateral pero muy próximo Salvador Elizondo Jr. que, incidentalmente sea dicho, se iniciaría como poeta impreso con un primer librito de 1960 y de edición de autor, titulado escueta y soberbiamente Poemas [sobre el cual, en el suplemento dominical México en la Cultura, del periódico Novedades, escribí una reseña titulada “Salvador Elizondo: de la poesía secreta”]. Mucho más tarde, Eduardo, en el capítulo “El laberinto mecánico” de ese mero esbozo, ese apenas adelanto de una autobiografía intelectual que es su Autobiografía de un fracaso: el poeticismo (1981), describiría así el intento de nada menos que una especie de ¡oh!, ciencia de la poesía, en un tono de confesión complacidamente irónica y autoagresiva:
“El poeticismo era, más que un proyecto ignorante y estúpido, un proyecto equivocado, que se salió de madre a destiempo. Partía, es evidente, de una idea en el fondo mecánica y conceptual de la creación literaria (ya se ve que de un modo menos ingenuo de lo que pudiera parecer desde el punto de vista del trabajo interno de los poeticistas); pretendía la inteligibilidad, la ‘univocidad’ como decíamos, de lo poéticamente expresado, para combatir la facilidad, la vaguedad significativa, la imprecisión verbal y conceptual de la poesía que imaginábamos en boga.”
Digamos, para no ser injustos con el cerebralísimo invento del que los poeticistas derivaron conferencias y recitales y algunos voluminosos textos intrincada y pedantescamente teóricos de Enrique González Rojo (Fundamentación filosófica de la teoría poeticista, Prolegómenos al poeticismo, etc.), que, por seria y rigurosa, por “científica” que pudiera parecer la flamante empresa vanguardista, ésta no carecía de un espíritu de humorismo, de juego y de gozoso escándalo quizá aprendido de las dos prestigiadas y ya históricas y marchitas vanguardias o subversiones del siglo: el dadaísmo y el surrealismo. La pequeña banda de jóvenes poetas, capitaneada por la lizaldiana voz de barítono-bajo, interrumpía actos culturales y artísticos vociferando metáforas y silogismos absurdos, emitía con solemnidad de declamadores de inocente fiesta escolar el poema excrementicio “El ánima de Sayula”, falsificaba y declamaba poemas dizque inéditos de Darío, Mallarmé, Neruda o Borges para deslumbrar y embromar a Alfonso Reyes o a Ramón Xirau, recitaba muy sonoramente poemas místicos de San Juan de la Cruz o fragmentos de las confesiones de Santa Teresa de Ávila en cabarets, pulquerías y prostíbulos, paseaba circularmente en tranvías o autobuses la ciudad capital haciendo paradas en cualesquiera cantinas de los barrios bajos, dejaba al poeticista más joven, Marco Antonio Montes de Oca, durmiendo impúdicamente la embriaguez sobre la desnuda mujer en bronce titulada Malgré Tout (en la Alameda Central), intentaba crear un dinosaurio chafa (construido a partir de un alquilado y disfrazado elefante) para pregonar “¡El poeticismo está aquí!” por calles, plazas y descampados y anunciar el kilométrico aunque aún inexistente poema precisamente titulado “Los dinosaurios”…
Sin embargo, a pesar de esos arrebatos de provocación y relajo no advertidos por el irrespetable público, a pesar del perderse en calculados delirios filosofantes y analogistas y en deliberados espejeos teóricos, los tres o cuatro jóvenes poetas, entusiastas en “el proceso maligno de nuestros tres o cuatro años poeticistas” (Lizalde dixit), se tomaban muy en serio la escritura y escribían versos, versículos, estrofas, cuartetos, tercetos, sonetos, romances, odas, epopeyas, epigramas y todo lo que fuese la voluntad de las musas de una alambicada retórica y un cerebral lirismo técnicamente exigente: González Rojo ya había empezado a deletrear en verso el infinito, Montes de Oca ya iba desplegando su rico, deslumbrante y turbulento torrente de símiles, imágenes, metáforas, versos largos, toda una desatada, inexhaustible orgía de los poderes de la imaginación analógica, y Lizalde, que acaso era el más atento a un cierto rigor formal, a los más y mejor pensados desarrollos y derivaciones de motivos y temas, ya hilaba con perfección fluidos versos de arte mayor, y entre los alejandrinos de un poema sin título de 1954, prefiguraba una lujosa y fosforescente fiera (que un día sería el sobrenombre, el emblema y el casi heterónimo del poeta ya madurado como autor de El tigre en la casa):
Tu forma no guardaba la hondura de las cosasvivientes: una piedra arrojada contra ti
hubiera recordado el roce de un guijarro
en un pozo vacío, o el estruendo de filos
de la vitrina alcanzada que se desmorona,
rota caída de agua que cesa de pronto
y se apiña en escombros geométricos de hielo,
o pesados, repentinos fósiles del agua.
Apenas te alumbraba la existencia, lejano,
débil rayo caído a mil kilómetros de ti.
Tu voz, aire del aire, era menos que el gas;
no pisabas los túneles con sol de los caminos
ni cubrían tu frente bosques de redondez.
Fuiste como pantera junto a tu propia noche:
yo cuelgo en ti las luces de tigre que te faltan,
te doy mayores garras para poder vivir.
(Continuará…)
Publicado previamente en Milenio Diario
Es escritor, cinéfilo y periodista. Fue secretario de redacción de la revista Vuelta.