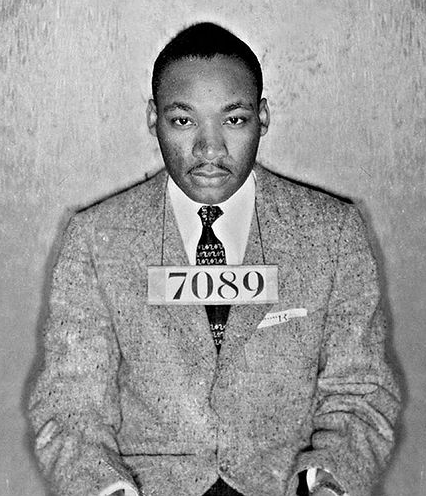Estoy sobre la carretera Panamericana acompañado de dos muchachos, vecinos míos. Llevo puestas una ridículas bermudas a rayas, una playera y tenis Charlie, comprados en abonos en un almacén del centro. La temperatura es de 35 grados a la sombra; aunque claro, ahí no hay ninguna sombra, pero uno es muy joven y puede aguantarlo todo. La carretera se interna en el desierto, hasta Ciudad Juárez; y más al norte está Texas, Oklahoma, Kansas, Nebraska… Mi madre me dijo una vez que el agua sobre el concreto, cien o doscientos metros a los lejos, es en realidad un espejismo. Vivimos en un ciudad de espejismos, aunque estos no son como en los dibujos animados: no hay palmeras, ni camellos, ni mujeres vestidas como en Mi Bella Genio. Sobre el agua que no es real aparecen las ruedas de una caravana de “campers”. Así le llamamos en nuestra variedad dialectal a esos camiones en donde los gringos jubilados y con camisas de polo llegan a nuestro país. Todos fantaseamos con vivir en una de esas cosas, lejos de nuestras madres castrantes: sillones, cama, aire acondicionado, agua potable, un refrigerador y un televisor. ¿Hace falta algo más?
La primera casa se detiene en el crucero y nos acercamos al conductor. Todos los gringos tienen la piel sonrosada como la de un cerdo, y este además tiene cara de pocos amigos. Es entonces cuando yo, el hijito de mamá, bien alimentado y vestido, el único que mastica dos palabras en el idioma del gringo, grito:
—Can, can, can!—como si fuera una especie de niño troglodita. Uno de esos mocosos tercermundistas que salen en las películas gringas que vemos cada semana en el cine Premier, y que corren alrededor del rudo protagonista de sombrero, intentando venderle algo. O el niño vietnamita de la propaganda yanqui (dicen mis padres) que recibe una barra de chocolate Crunch de manos de un amigable soldado que lleva una foto de su novia en la cartera.
El gringo baja el parabrisas. Huele a agua de colonia y sudor. Unos pocos pelos delgados, entre blancos y rubios, se le pegan al cráneo rosado. Lleva a su lado una hielera; la abre y saca una lata sudorosa de color rojo que dice: Tab. El camión arranca con el cambio del semáforo y nosotros nos quedamos sobre el camellón, desilusionados.
—Al menos nos la podemos tomar —dice uno de mis compañeros—, tengo sed.
Abro la lata y nos la tomamos entre los tres, luego la arrojamos lejos, puesTab es una de las latas más comunes: no vale nada. Se trata de una marca de Coca Cola, baja en calorías, sin azúcar y cafeína. Sabe bien. ¿Pero, por qué estoy ahí, al borde de la insolación, mendigando latas de refresco en un camellón?
Una de mis películas favoritas cuando yo era niño era Los dioses deben estar locos (Botsuana, 1980) dirigida y escrita por el sudafricano Jamie Uys, donde una botella de Coca Cola arrojada desde una avioneta, sobre el desierto de Kalahari, es encontrada por una tribu de bosquimanos que nunca ha entrado en contacto con la civilización occidental. Éstos creen que la botella fue enviada por los dioses y la incorporan a su cultura, dándole diferentes usos: como instrumento musical, como piedra de moler, para hacer tramas circulares, etcétera. “Es transparente como el agua, pero dura como una roca”, piensa Xi, el protagonista, al encontrarla.
El filme, al principio en un tono documental, nos relata la vida de los bosquimanos de una manera idealista, pues no están contaminados todavía por el hombre blanco: es una sociedad sin cárceles, sin gobernantes, sin jueces, etcétera; que vive de lo poco que obtienen de la tierra, y en un primitivo estadio de completa felicidad. Sin embargo, la fascinación por la botella de Coca Cola provoca entre ellos disputas y resentimientos, y un cazador, llamado Xi, es enviado para buscar a los dioses y regresarles la botella, pues han comenzado a verla como un mal.
Esto llevará a Xi a toda clase de andanzas cuando se interna en el mundo de las naciones africanas semioccidentalizadas, con sus leyes, jueces, guerrillas; y conoce también a unos hombres blancos, a los que toma por dioses (uno echa humo por la boca), quienes no quieren quedarse con la botella. Xi considera entonces que los dioses deben estar locos, o bien, que tal vez no sean dioses. El resultado es una de las mejores comedias que he visto, filmadas además con muy bajo presupuesto, en Botsuana. Tuvo cuatro secuelas infortunadas, sobre todo cuando la franquicia fue comprada por unos productores de Hong Kong y Xi terminó corriendo por las calles de esta ciudad, perseguido por unos ineptos mafiosos chinos. Si el primer filme llevaba consigo el manido (aunque tratado de manera fresca) tema del buen salvaje versus civilización, este se diluyo con el humor ramplón de las últimas secuelas.
Viene a cuento Los dioses deben estar locos en parte porque me sorprendió que el domingo pasado la transmitieran por televisión abierta en el canal cinco. Por fortuna mi televisor tiene SAP y la pude ver en inglés. Pero la obvia simbología de una botella de Coca Cola como el objeto que corrompe a una sociedad ideal me hizo recordar mi infancia y mi faceta como coleccionista de latas de refresco norteamericanas.
Durante el sexenio de Miguel de la Madrid, y antes de lo que llamaron la apertura del mercado, comenzaron a llegar las latas de cerveza y refresco norteamericanas a mi ciudad (Tab, Shasta, Delaware Punch, Miller, Coors, Old Milwaukee, etcétera), ya sea porque un familiar iba de compras a El Paso, Texas o porque en algunos negocios las vendían, posiblemente de manera ilegal, como muchos otros tantos artículos que venían de Estados Unidos y electrizaban a los consumidores por su calidad, sus acabados y marcas. La marca local de pantalones de mezclilla, Billy the Kid, no podía competir con los fabulosos Levi's. La fascinación por estos bienes de consumo siempre me recuerda anécdotas leídas sobre el mercado negro en la Unión Soviética y en los países del Pacto de Varsovia. Pantalones de mezclilla comprados en oscuros callejones, cigarrillos Marlboro, Pepsi Cola y discos de rock. Nosotros, incubados en una economía que buscaba inútilmente proteger el siempre incipiente mercado interno, de una manera menos drástica, estábamos viviendo también nuestro propio glasnost (apertura), con sus ridículos excesos.
El Motel del Sol se encuentra sobre la misma carretera de la que hablé en un principio. Junto a la entrada para los automóviles está la recepción decorada en estilo rústico: el gran mostrador está hecho de tablones gruesos y tallados con motivos coloniales; sobre la pared, detrás del empleado hay una gran máscara de barro con la forma de un sol sonriente; al frente hay un juego de sillones, también de tablones gruesos y barnizados, cojines con forro de vinilo. Vamos ahí porque es un lugar donde se detienen los gringos en su viaje hacia el sur. Así lo atestiguan los coches con placas de Texas. Algunas veces es posible entrar a los pasillos que dan a las habitaciones o al estacionamiento sin que el hombre del mostrador nos vea. Las paredes de los pasillos son blancas y están bañadas por el sol. Una camarera está terminando de limpiar una de las habitaciones. Le preguntamos si nos deja buscar en la basura para ver si hay latas de refresco. Encontramos una lata desconocida, de una marca de refresco genérico, pero que ninguno de nosotros tenemos. Peleamos para ver quién se queda con ella. Finalmente lo dejamos a la suerte.
En uno de los chistes de Volver al futuro (1985) de Robert Zemeckis —incomprensible para un mexicano de esa época—, Marty McFly, que viene del futuro (1985), intenta abrir una botella de refresco en un expendio de gasolina, girándola con la mano, hasta que su padre (la versión joven) se la arrebata y la abre con un destapador. Según la lógica de la película es 1955 y aún existen los envases de refresco retornables; entiéndalo: es el pasado. Pero en 1985, en México, la presentación del refresco era predominantemente en envase retornable, como el que llega hasta la tribu de Xi. Los cajeros automáticos era algo que uno veía en las películas norteamericanas. En el marco de la puerta del patio de mi casa había (y aún está ahí) un destapador atornillado de Coca Cola por el que muchos coleccionistas babearían hoy en día. Por supuesto que se vendían refrescos en envase no retornable, de vidrio, y también latas, pero eran mucho más caras que la presentación retornable. Y mientras que el Marty McFly contemporáneo de 1985 toma Pepsi Free (sin cafeína ni azúcar), en una lata de aluminio, las latas mexicanas eran muy diferentes: toscas y pesadas, de un material mucho más duro que el aluminio, y solo había dos o tres diseños. No recordaría toda esta serie de detalles mezquinos, aparentemente insignificantes, si no fuera porque me parecen el síntoma de una época de cambios que me tocó vivir.
Motel del Sol. Algunas veces también logramos colarnos hasta el estacionamiento para buscar en los grandes botes de basura, como si fuéramos mapaches en un suburbio canadiense (me da asco recordarlo ahora). Aunque debo decir que aún tenemos algo de dignidad y solo echamos un breve vistazo, sin muchas ganas. Y vuelvo a lo mismo. ¿Cómo es que un buen muchacho, de una familia de intelectuales socialistas, termina buscando latas de refresco en la basura de un motel? Primero que nada, por la inercia de un extraño momento de la historia de nuestro país (pero entonces cómo puedo yo saberlo); segundo, por la aventura de caminar con mis amigos hasta la carretera en una actividad que nos parece significativa. Para los niños el juego es una cosa muy seria. Las colecciones también lo son.
En Tres historias extravagantes cuenta el historiador italiano Carlo María Cipolla que durante la segunda mitad del siglo XVII, los luises franceses se pusieron de moda entre las mujeres turcas, para fabricar pulseras, collares, entre otras cosas. Esto provocó que estas monedas se vendieran en Turquía a un precio por encima de su valor, es decir, como mercancía. Este comercio se volvió insostenible para el Imperio Otomano y provocó una crisis que fue una de las causas de su larga decadencia. Este fenómeno podría compararse con el más conocido de la Tulipomanía que azotó a los Países Bajos también en el siglo XVII —en donde un bulbo de un raro tulipán llegó a valer lo mismo que una cuadra de Ámsterdam—y cuya locura especulativa provocó otra crisis económica.
Como ya dije arriba, las latas mexicanas eran toscas y solo había dos o tres tipos, las de Coca Cola, en una única presentación, y las de Jumex, que eran tan pesadas que podías matar a alguien con un golpe en la cabeza, aunque estuviera vacía. Cuando las latas norteamericanas comenzaron a aparecer, sucedió lo mismo que en Los dioses deben estar locos: los bosquimanos-mexicanos vieron que eran hermosas y pensaron que podrían ser coleccionables. Incluso también podían hacerse vasos con ellas si raspabas la tapa sobre una superficie áspera, en el suelo y en cuclillas, como un bosquimano. La gente las apiló en pirámides sobre una repisa, en la sala, junto a las fotografías de bodas, últimas cenas, bibelotes e ilustraciones de chimpancés vestidos como seres humanos, niños huérfanos o payasos llorando, tan de moda entonces. Alguien me contó incluso de un árbol de Navidad decorado con latas en lugar de esferas. Las colecciones fueron aumentando porque del otro lado de la frontera había tantas marcas de refresco y de cerveza, y presentaciones de tantos tamaños, que parecían no tener fin. El puente que atravesaba el río Bravo era la boca de una insondable cornucopia. Una especie de epidemia coleccionista llegó a mi barrio, y los chicos intercambiábamos latas: las menos comunes, por supuesto, valían mucho más que las comunes; algo que no era más que un resabio que nuestro gusto por los cromos de los álbumes Panini, o sus versiones mexicanas con máscaras de luchadores. Yo puse una repisa en mi cuarto y formé mis latas en pirámide, pero todas ellas eran de lo más ordinarias. No estaba orgulloso de mi colección, me faltaba el gran trofeo que pudiera presumir a mis amigos cuando vinieran a visitarme. Me daba especial envidia que mi tío tuviera una de licor de malta de la marca Black Bull y una gigante de Miller High Life (la champaña de la cerveza); pero más envidia me daba que mis vecinos tuvieran una de Sapporo, una marca de cerveza de arroz nipona. Era una lata rarísima, imposible de conseguir. Si se me permite una comparación vacua, la lata de Sapporo era para mí la culminación del arte de hacer la latas, la Capilla Sixtina de las latas. Era más grande que una ordinaria, color platino, y estaba curvada hacia abajo, como una botella de Coca Cola. Por supuesto, años después, cuando probé esa cerveza de arroz la encontré asquerosa y aguada. Ahora, cada vez que voy al minisúper oriental donde compro té y cosas para comer no puedo evitar sonreír cuando veo las latas de Sapporo. Están ahí, podría comprar todas las que quisiera, pero, ¿para qué?
Si bien la fiebre por las latas no causó una crisis económica (o tal vez era el síntoma de algo que una década después, en 1994, causaría una crisis), sí cometimos algunos excesos de los que ahora más vale reírse. Tal vez escribo esto como reza el lugar común: “para exorcizar los demonios”.
En un principio mi colección se formó con latas que podía comprar en las tiendas de importaciones o con las que me regalaron amigos y parientes. Carecía de la disciplina del tío David, mayor seis años que yo, que las coleccionaba llenas (así creíamos que tenían más valor). No, yo la vaciaba en cuanto caían en mis manos, salvo las de cerveza. Cuando finalmente ya no fue posible encontrar latas diferentes de las treinta o cuarenta en promedio que teníamos cada uno de los muchachos de mi cuadra, a uno de ellos se le ocurrió una idea.
—¿Por qué no vamos a la carretera y les pedimos latas a los gringos?
Lo que parecía una buena idea, a pesar de que ponía en jaque la dignidad nacional, devino aún más bajo cuando comenzamos nuestras incursiones al interior del Motel de Sol. Y no recuerdo que realizáramos grandes hallazgos: la gran lata que pudiéramos presumir como si fuera el Santo Grial, aquella que vencería a Sapporo.
La Navidad pasada mi abuela paterna me había regalado un balón de futbol americano de la marca Voit. No era propiamente dicho un balón de verdad —forro de cuero, costura y agujetas— sino simplemente de goma, en cuyo exterior se imitaba la textura de la piel y la agujetas. Sin embargo se podía lanzar bastante bien. Era septiembre, el verano estaba por terminar, aún hacía calor y acababa de comenzar la temporada de la NFL. Todos salimos a arrojarnos el balón y a dejarnos aplastar sobre el rasposo y aún caliente asfalto de la calle.
—Oye, tú —me dijo uno de los muchachos que ya estaba en la preparatoria.
Los más grandes apenas si nos hablaban y se reunían en una de las esquinas a fumar y a tomar cerveza.
—Tengo una lata que nadie tiene, que es muy rara, ¿quieres verla?
Sacó de detrás de él, efectivamente, una lata rarísima: era mucho más alta que la de Sapporo, y más delgada que cualquier otra. Nunca había visto nada así. El logotipo era una cara redonda con bigotes y un fleco. Ciertamente no era tan hermosa como la de Sapporo, pero era lo que faltaba para que mi colección fuera diferente a la de todos los demás.
—Te la cambio por tu balón —me dijo.
—No.
Y me alejé de ahí. Pensé mucho en la lata durante la tarde. Cuando lo volví a ver le dije que sí. Sentía por supuesto culpa porque el balón, aunque no fuera uno profesional de la NFL (ese no lo hubiera cambiado por nada del mundo), me lo había regalado mi abuela. Yo era un niño lleno de culpas y cavilaciones, y demasiado intemperante (todavía). Cuando entré a mi cuarto para colocar la lata en mi colección, puesta en una pirámide, o en varias, pues no me cansaba de ordenarlas de diferentes maneras, me di cuenta de que algo estaba mal con ella. Sí, no parecía de metal, la parte superior no tenía orificio para beber, sino tapa de plástico. Cuando la retiré caí en cuenta de que no era lata sino un tubo de cartón: Pringles, se leía en la parte exterior.
Al día siguiente el muchacho no dejó de contarle a todo mundo la historia de cómo me había engañado cambiándome un tubo de papas fritas vacío por un balón de futbol americano. Como sucede con el juego del escarnio al estilo norteño, el balón pronto se convirtió en uno de la NFL en la anécdota, mientras se fue enriqueciendo en detalles. Fui el hazmerreír de barrio durante un par de semanas. Es parte del aprendizaje de la vida: cambiar oro por espejos. No creo que yo estuviera tan alejado de los que ahora pagan cantidades obscenas por un café en Starbucks o por donas en Krispy Kreme.
De todo esto me acordé hace una semana cuando pasaron el hermoso film de Jamie Uys. Y muchas veces, cuando paso por un minisúper a comprar algo y veo un tubo de papas fritas Pringles pienso: los dioses deben estar locos, pero los mortales lo estamos más.
Vive en la ciudad de México. Es autor de Cosmonauta (FETA, 2011), Autos usados (Mondadori, 2012), Memorias de un hombre nuevo (Random House 2015) y Los nombres de las constelaciones (Dharma Books, 2021).