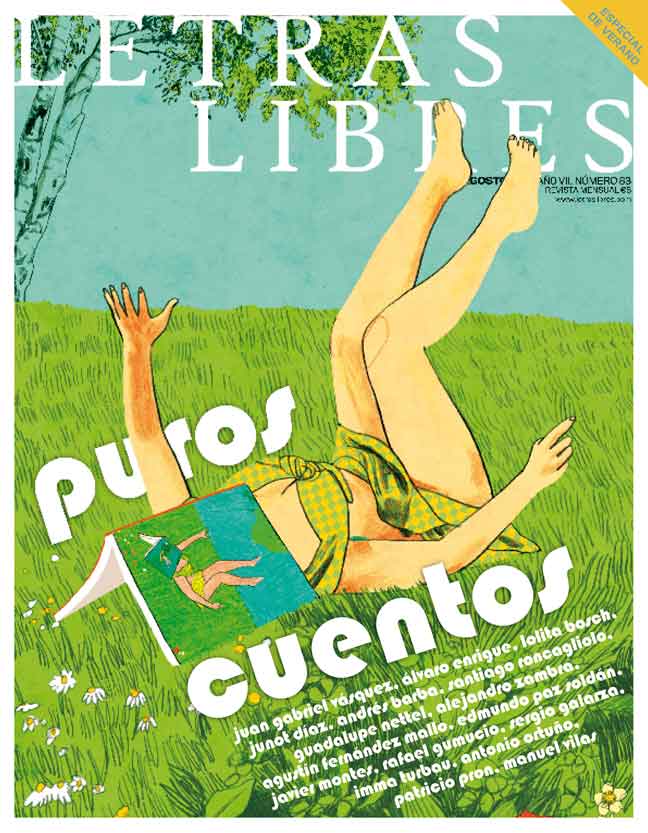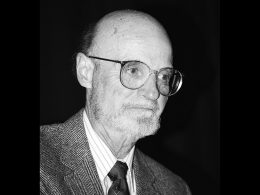Detesté profundamente a Marcela casi hasta que empezamos a dormir juntos. Me molestaba sobre todo su necesidad de llamar la atención. Tenía una personalidad histriónica y chillona, y le encantaba alardear de su supuestamente hiperactiva vida sexual. No dejaba de contar fiestas lujuriosas en que seducía a dos hombres a la vez, o comía hongos y bailaba desnuda en la playa hasta el amanecer. Era insoportable.
Cuando la conocí, acabábamos de entrar en la universidad, pero su exhibicionismo ya le había granjeado una gran notoriedad en la facultad de Letras. Los estudiantes sonreían y cuchicheaban al verla entrar en la cafetería. Su nombre, su teléfono y hasta su código de matrícula estaban escritos en las paredes de los baños de hombres, al lado de procaces manifestaciones de aprecio. Si alguna otra chica tenía el gatillo fácil, los estudiantes la llamaban “Marcela”.
Sin embargo, todo el mundo conocía sus aventuras sólo de oídas. Todos tenían un amigo que la había visto haciendo una felación doble, pero nadie daba fe de haber tenido sexo con ella, ni siquiera de haberla besado. En las historias que ella misma contaba, los protagonistas eran desconocidos con orígenes borrosos y nombres olvidados. Marcela era la protagonista de una película sucia inventada por ella misma, que los demás repetían y alimentaban con su propia imaginación.
A mí sus historias me daban igual. Yo sólo trataba de evitarla. Cada vez que veía su pelo teñido de púrpura aleteando escandalosamente por la facultad de Letras, me apartaba discretamente del camino. Pero teníamos amigos comunes, y a menudo terminábamos por coincidir a pesar de mis esfuerzos. En todo caso, yo nunca exterioricé mi opinión sobre ella. Tengo un temperamento aburrido pero práctico, y prefiero ostentar una sonrisa falsa que complicarme la vida con conflictos innecesarios. Mi hipocresía es más fuerte que yo.
En nuestro segundo año de universidad, la decana de Letras –que era del Opus Dei– prohibió que los alumnos se besasen en los jardines. La decana lo consideraba una falta de respeto y una actitud inadecuada en una Universidad Pontificia como la nuestra. En respuesta, Marcela se consiguió un novio sólo para besarse en los jardines todos los días, las veinticuatro horas. El novio se llamaba Wili y tenía una enorme nariz que le daba cierto aire a un Bambi adolescente. Yo nunca hablé mucho con él. Pero le tenía aprecio porque, mientras la pareja duró, ella pasaba mucho menos tiempo con nosotros y mucho más besándose en la cafetería, los jardines y las aulas.
Al fin, un día la decana los sorprendió y convocó perentoriamente a Marcela en su oficina. La decana estaba indignada por su conducta, pero no pretendía reprimirla sino reeducarla. Así que muy didácticamente, para hacerle notar lo inapropiado de su actitud, le preguntó:
–¿Te gustaría que tu futuro esposo exhibiese de esa manera su intimidad ante todo el mundo?
Marcela respondió:
–Yo no voy a casarme con él. Sólo quiero un polvo. Pero supongo que usted no sabe lo que es eso.
Bueno, ésa es la historia según Marcela. Estoy seguro de que no se atrevió realmente a decirle eso. Ella simplemente contaba la reunión así, y nadie tenía forma de verificarla o desmentirla.
En todo caso, al día siguiente de su comparecencia ante la decana, Wili y ella rompieron. Como de costumbre, Marcela no le dio explicaciones a nadie sobre su decisión. Pero yo conseguí la versión de Wili porque llevaba con él el curso de Lógica. Una tarde nos reunimos a estudiar, y la cosa degeneró en sesión de cervezas. Ya era de madrugada cuando él me confesó:
–¿Sabes lo que más me molesta de Marcela? Que nunca tiramos.
–Eso no es posible, Wili. No hacían más que meterse la mano todo el día.
–Hubo mucho manoseo y todo lo demás, pero siempre se arrepintió en el último instante.
–¿Quieres decir que ella…?
Wili asintió con la cabeza y concluyó su historia diciendo:
–A pesar de toda la leyenda sexual, yo creo que es virgen. Y por culpa de ella, yo también.
Su confesión me hizo odiar a Marcela más que nunca. No sólo era escandalosa sino también mentirosa. Pensaba que su conducta era repugnante. Que merecía algún tipo de castigo. De cualquier manera, mi opinión estaba condenada a cambiar, como suele ocurrir, debido a la torpe ruleta del azar.
Una noche, tras los exámenes, los amigos me pidieron que recogiese a Marcela para llevarla a una fiesta. Yo no conseguí negarme de una manera convincente. Era el único del grupo que tenía un carro, un viejo y destartalado Volkswagen escarabajo que nadie le había querido comprar a mi padre. Lejos de ser una ventaja, el carro me obligaba a fungir de movilidad de todo el mundo y me impedía beber como los demás. Y en ocasiones, como ésta, me obligaba a cumplir tareas desagradables.
Durante todo el camino hacia la casa de Marcela, preví temas de conversación plausibles que nos permitiesen hacer el recorrido sin aspavientos ni incomodidades. Toqué el timbre ensayando un saludo que pareciese alegre sin resultar demasiado falso. Pero en vez de Marcela, abrió la puerta su madre.
–Buenas noches, señora, ¿Marcela está?
La mujer no respondió. Al contrario, me miró con una mezcla de odio y repugnancia. La figura de Marcela apareció detrás de ella, roja de rabia y vergüenza. Estaba hinchada y parecía haber llorado. Yo no sabía qué hacer en ese paisaje congelado. Opté por no hacer nada. Cuando finalmente habló, su madre tampoco me dirigió la palabra. Me miraba a mí, pero sus preguntas iban dirigidas a ella:
–¿Es él?
–No, mamá.
–¿Entonces éste es otro más?
–Este no es nadie, mamá.
–¿Nadie? ¿Nadie? ¿Tú crees que soy ciega o imbécil?
La madre estalló en una andanada de insultos y alaridos. Acusó a Marcela de revolcarse con toda la universidad. Le espetó que Wili se estaba aprovechando de ella. Le escupió que no se respetaba a sí misma, y tampoco a su familia. Finalmente, le gritó:
–¡Haz lo que quieras! Total, tú vives tu vida y no te importa lo que te digan.
Y corrió escaleras arriba a encerrarse en su habitación, como si ella fuese la hija. Como si la hubiesen castigado.
Marcela abandonó la casa dando un portazo. Tardé un momento en reaccionar y seguirla. Ella se metió en el auto y puso la radio. A lo largo del camino, traté de romper el hielo con los temas que tenía planeados, pero no recibí respuesta. Todo el viaje fue como un camino al infierno y me arrepentí a cada segundo de haber aceptado llevarla. Finalmente, al llegar a la fiesta, me tomó del brazo, me miró fijamente y me dijo:
–De lo que ha pasado con mi mamá, ni una palabra a nadie, ¿OK?
Lo dijo con tal firmeza que sólo atiné a asentir con la cabeza. Ella bajó la voz, se calmó un poco y continuó:
–Hemos estado recibiendo anónimos…
–¿En serio? ¿Amenazas?
–No. Alguien me espía en la universidad y le manda a mamá cartas sobre mí, sobre lo que hago y digo. Incluso le envió una foto besándome con Wili.
–¿Y quién podría hacer eso?
–Probablemente Wili. O la decana porque es una fanática, qué se yo. Hasta podría escribírselos mi mamá a sí misma. Ella nunca ha sido muy… Bueno, ya lo has visto.
–Claro.
–Está medicada, pero a veces el mundo es demasiado para ella.
–Me lo imagino. No te preocupes, seré una tumba.
Nada más entrar en la fiesta, Marcela cambió de actitud por completo. Estaba eufórica. Reía a carcajadas, y coqueteaba a diestra y siniestra. Contó que había estado experimentando con ácidos, y que quería ponerse un piercing en el clítoris. Besó a un desconocido en el baño. Se quitó el sostén mientras bailaba, y lo agitó como una bandera al viento.
A las tres de la mañana estaba tan borracha que tuve que llevarla también de vuelta a su casa. Al llegar, la saqué del carro cargada y le esculqué los bolsillos hasta encontrar la llave. La arrastré hasta el interior y la deposité en el sofá de la entrada, tratando de no despertar a su madre. Antes de irme, le dejé un beso en la frente.
▀
Pocas semanas después de nuestro breve encuentro, la madre de Marcela abandonó el hogar. Dejó en su mesa de noche una pila con todas las cartas anónimas y una nota muy amarga declarando que su hija ya no la necesitaba más, que quizá nunca la había necesitado, y que se iba a vivir con una prima en Tarma. Recogió sus cosas y se fue. Lo hizo todo de madrugada, mientras su hija dormía en el cuarto de al lado. Cuando Marcela despertó, los ganchos de ropa vacíos colgaban del armario, como almas en pena.
Tras la huida de su madre, la casa de Marcela se convirtió en una especie de zona liberada para estudiantes sin dinero. Si no tenías plan, el plan era ir donde Marcela. Todo el día había invitados, de la universidad o de donde fuera. Y todas las noches también. Llegaban atraídos por la leyenda sexual de Marcela, que fue dejando de ser una leyenda y convirtiéndose en una constante y sudorosa realidad. O a veces simplemente aparecían llevados por la perspectiva de un centro de borrachera más barato que un bar. El caso es que llegaban. Repletaban la cocina y la sala, y a menudo también las habitaciones, llenándolo todo de humo y ojos rojos. A veces había tanta gente en la casa que ni Marcela los conocía a todos.
Con frecuencia, yo me quedaba hasta el final para ayudarla a sacar a los borrachos que se quedaban dormidos en el sofá. Les levantábamos la cara, y si no los reconocíamos, los cargábamos hasta la vereda y los dejábamos ahí. Era un trabajo rutinario y sencillo que ella me pagaba con un vaso del ron que escondía bajo su cama.
Una madrugada, ya a solas, mientras vaciábamos las últimas copas en el fregadero, ella me dijo:
–Estoy harta de que mi casa sea el burdel de todo el mundo.
–Puedes decirles que no vengan. O no abrir la puerta cuando toquen.
–¿Puedes decírselo tú?
–No. Yo no vivo aquí. Además, tú ya estás grande para decir las cosas a la cara.
–No me siento grande ni para hacerme el desayuno –respondió ella.
Le temblaba el labio y se le quebraba la voz. Comprendí que iba a llorar. La abracé. Ella hundió su rostro en mi cuello, y pude sentir cómo apretaba los labios. Su pelo olía a tabaco y champú de manzanilla.
Esa noche me quedé a dormir. Pero cuando digo “dormir” me refiero exactamente a eso. No hicimos nada. Sólo nos abrazamos y cerramos los ojos.
A la mañana siguiente, yo hice el desayuno: unos panqueques fofos pero comestibles. También compré el periódico. Pasamos la mañana alternando las noticias con los dibujos animados de la televisión. Cuando me fui, a mediodía, ella se veía contenta. Yo nunca había visto a ninguna mujer tan feliz después de pasar la noche conmigo. Y por cierto, nunca la había visto a ella feliz de ese modo apacible y discreto. En la vereda, un borracho de la fiesta anterior aún dormía.
El siguiente domingo, yo estaba en casa de Marcela cuando llegó su padre a verla. Llevaba traje y corbata, y parecía tener prisa. En vez de entrar a la casa, permaneció en el umbral de la puerta con un cigarrillo en la boca. Me saludó desde ahí. Me llamó Wili, aunque Marcela y Wili se habían separado más de un año antes.
–¿Cómo va todo? –le preguntó a su hija.
–Bien.
–¿La casa, bien?
–Todo bien.
–¿Sabes algo de tu madre?
–No.
–Te he traído el dinero del mes.
–Gracias.
–Ya.
–…
–…
–¿Quieres pasar?
–Me tengo que ir. Tengo que…
–No te preocupes.
–Bueno, chau.
–Chau.
La temperatura del cuarto parecía descender a cada palabra que se decían. Después de cerrar la puerta, Marcela guardó el dinero en una lata de azúcar en la cocina. Se quedó ahí quieta, de espaldas. Estuve a punto de irme de la casa. Pero al rato regresó al sofá, me abrazó sin decir nada y se acurrucó, como un gato refugiándose de la lluvia, mientras veíamos el sol ponerse del otro lado de la cortina.
Esa noche fue la segunda que pasé en su casa.
A partir de entonces, dormir juntos se convirtió en una costumbre. Lo hacíamos una o dos veces por semana. Ocurría sobre todo cuando alguno de los dos estaba triste, pero podía surgir en cualquier ocasión. A veces era domingo, el cielo estaba húmedo y frío, y yo iba a su casa y nos metíamos en la cama a ver televisión. Incluso si íbamos al cine, yo llevaba mi cepillo de dientes, por si acaso. De cualquier modo, nuestras encamadas siempre eran actos desprovistos de sexo. A veces nos acariciábamos, pero nunca llegábamos hasta el final. Creo que temíamos hacer el amor porque entonces ya no podríamos dormir juntos, al menos no de la manera en que lo hacíamos.
Además, tanto Marcela como yo teníamos amantes. Ella especialmente. Desde que dejó de inventarse las historias, era difícil encontrar a alguien de la universidad que no se hubiese acostado con ella. Eso se convirtió en una parte de nuestra relación. Con frecuencia, antes de dormir, nos contábamos nuestros episodios amatorios. A mí me gustaban alternadamente Vanessa y Cristina. A Marcela le gustaba Miguel porque era cariñoso, y Fernando porque era divertido, y Luisma era un perfecto imbécil pero la tenía muy muy grande.
–¿Y yo? –le preguntaba–. ¿Yo te gusto?
Ella se reía.
–Tú eres el que ha dormido conmigo más veces. Es como si fueras mi esposo. Mi esposo secreto.
Y me besaba en la oreja suavemente.
Por supuesto, nuestra ambigua relación nos trajo problemas con algunas parejas. Varios fines de semana llegué a su casa y la encontré con algún hombre. En la universidad, pocos podían permitirse vivir solos, de modo que los amantes de Marcela recalaban en su casa, y a veces yo me topaba con ellos. Cuando interrumpía alguna escena íntima, no me tomaba el trabajo de retirarme discretamente. Por el contrario, permanecía ahí, dando entender que tenía tanto derecho a ese espacio como el advenedizo de turno. En mi opinión, los novios eventuales de Marcela debían sentirse satisfechos de que no reclamase también derechos sobre el territorio de su cama.
Marcela nunca me reprochó ese comportamiento. Por el contrario, lo adoptó ella misma. Cuando yo estaba con alguna otra mujer, a veces me llamaba por teléfono y me pedía que fuese a dormir a su casa. Era complicado explicarle la situación a las chicas con que salía, pero me daba igual si lo entendían o no.
Más que problemas, a Marcela y a mí esos conflictos nos producían risa. Nuestra ambigüedad, de cierta manera, nos hacía sentir superiores a los demás, como si hablásemos un lenguaje secreto. Llegué a volverme parte de sus exhibiciones públicas. Nos pasábamos horas acostados en los jardines de la universidad, abrazados. O nos dábamos pequeños besos en la boca frente a todo el mundo. A pesar de eso, ninguno de los dos le explicaba a nadie los detalles de nuestra relación, quizá porque no nos sentíamos capaces de definirla con ninguno de los términos del vocabulario afectivo habitual. Hasta la expresión más cercana, “amistad cariñosa”, se usaba para relaciones que incluía alguna forma de penetración.
A nosotros mismos nos sorprendía lo que teníamos.
A menudo jugueteábamos con la idea de llegar más lejos. Ella solía traer el tema a colación:
–¿No crees que deberíamos tirar alguna vez? Aunque sea por probar.
Yo estaba de acuerdo en teoría, pero nos costaba encontrar la ocasión. Hasta cierto punto, nuestros cuerpos se repelían, como los de dos hermanitos. Cuando nuestros rostros se encontraban demasiado cerca nos ruborizábamos como dos niños y nos apartábamos. Cuando nos acostábamos abrazados, manteníamos las manos lejos de cualquier punto sensible. Si nos tocábamos los pechos o alguna parte íntima era siempre en son de broma y a menudo en medio de alguna conversación sobre otra de nuestras parejas. El territorio de nuestra relación estaba claramente delimitado, y cualquier escaramuza más allá de sus fronteras quedaba prohibida o limitada a las maniobras de diversión.
Sólo una vez tratamos de forzar los límites: una noche, salimos de un bar muy borrachos y nos pusimos a juguetear en una esquina oscura. No estábamos en un barrio que frecuentásemos, y por eso, sabíamos que nadie conocido nos sorprendería. Nuestro juego siguió la tónica habitual. Repetimos que deberíamos alguna vez tratar de ir más allá. Hablamos –al menos yo hablé– sobre los celos que sentíamos cuando aparecía otra pareja, esas cosas. Pero esta vez, casi sin darnos cuenta, nos besamos.
Fue un buen beso, largo y húmedo, y a mí me pareció que era como si nuestras bocas encajasen una en otra, como si ya nos hubiésemos besado muchas veces antes. Sin decirnos ni una palabra, comprendimos que nuestro momento había llegado. Tácitamente, decidimos ir a su casa. Apenas podíamos caminar, y detuvimos un taxi. A pesar del alcohol, yo estaba muy nervioso. Creo que ella también.
Cuando se detuvo el taxi, Marcela bajó y se tambaleó hasta la puerta. A mí me tomó como media hora discutir la tarifa con el chofer, encontrar el dinero y contar el cambio. Cuando finalmente bajé, encontré la puerta de la casa abierta. La blusa de Marcela estaba tirada en el suelo y más allá, a un lado de la escalera, se veía uno de sus zapatos. A pesar del rastro de prendas, el interior de la casa quedó a oscuras cuando cerré, y yo estaba demasiado bebido para encontrar un interruptor de luz. Subí la escalera a tientas, tropezándome contra cada escalón. Al fin, llegué a su cuarto. Me apoyé en el marco de la puerta con la mejor apostura viril que pude y dije:
–Querida, ha llegado nuestro momento.
Pero sólo me respondió el gruñir de sus ronquidos en la penumbra.
Fue casi un alivio, porque yo no estaba en condiciones de hacer un gran papel. Me metí en la cama sin quitarme la ropa. Al tocarla, descubrí que estaba desnuda. Debo haber sentido una ligera excitación antes de perder el sentido.
▀
–Quiero ser actriz –me dijo una mañana Marcela, mientras yo trataba de separar las claras de las yemas de unos huevos para hacer un soufflé.
–Ya eres una actriz –le contesté–. A veces una comediante, a veces una actriz porno…
Ella me tiró a la cara uno de los huevos. Reía.
–Eres un imbécil –dijo–. Quiero entrar en un taller de actuación. ¿Crees que lo haría bien?
–¿Crees que podrás pagarlo?
–No es caro. Mi papá lo pagará con tal de que no le cuente cómo me va. Pero tú, ¿irás a verme?
Marcela no tenía ningún filtro emocional. Lo que sentía se proyectaba en su cuerpo sin el menor recato. Cuando entristecía, parecía un gusano. Incluso su color se ensombrecía. En cambio, cuando estaba contenta, su figura menuda revoloteaba por toda la casa, y era un placer verla. Esta vez, resplandecía. Se había puesto sólo una especie de camiseta larga con un dibujo de Pluto, y jugueteaba con ella como una niña. Puse los huevos en un plato hondo, los batí un poco y le volqué el plato sobre la cabeza.
–Tienes que tratarme con más respeto –le dije.
Ella me arrojó una bolsa de harina a la cara. Supongo que eso fue nuestra celebración.
Nunca vi tan feliz a Marcela como ese año. Tenía empeño, y al fin había encontrado algo que le inyectase ganas de levantarse por las mañanas. Incluso las juergas en su casa sufrieron un ligero recorte, igual que su consumo de alcohol y de hombres. El taller sacaba lo mejor de ella, e iluminaba sus zonas oscuras.
Cada tres meses, su grupo montaba una muestra e invitaba a los parientes de los estudiantes. Ella se entusiasmaba con esas obras como si fuesen las únicas de su vida. Antes de cada función, se ponía tan nerviosa que no conseguía comer. Yo tenía que jurarle que lo iba a hacer muy bien y obligarla a comer algún bocado. Ella sólo quería fumar y beber cerveza para aplacar la ansiedad.
–No puedes subir al escenario ebria –le advertía.
–¿Por qué no? Me gusto más así que sobria.
Pero en realidad se contenía y no bebía una gota hasta terminar la representación.
Yo asistía a todas sus funciones, como un padre orgulloso. Vi a Marcela convertida en la Ofelia de Hamlet, la Ania de El jardín de los cerezos y una escolar de Despertar de primavera. En esas representaciones, yo era el que más aplaudía. No me interesaban especialmente los montajes, ni puedo decir que Marcela fuese una actriz especialmente talentosa. No se transformaba en los personajes que interpretaba. De hecho, más que actuar parecía fingir. Lo que yo disfrutaba era precisamente que no veía en el escenario a Ofelia ni a Ania, sino a Marcela, radiante, convertida en alguien que no era en realidad, feliz de ser otra persona.
Sin duda, se estaba convirtiendo en otra persona. Parte de su excitación con el taller de teatro provenía de sus nuevas amistades: actores y músicos que la llevaban a nuevas fiestas, nuevos bares y nuevas experiencias. Por supuesto, también nuevos amantes. Gente mucho más libre y desprejuiciada que nuestro grupo anterior, al que Marcela empezó a llamar “los reprimidos de la universidad”.
La vida nocturna de su casa se fue recuperando, pero con una composición social distinta. La gente del teatro iba desplazando a los antiguos amigos, que cada vez eran recibidos con mayor frialdad, cuando no con abierta hostilidad. Yo también formaba parte del pasado que ahora ella rechazaba. Empezó a llamarme cada vez menos, y a recibir mis llamadas con una vacilación rayana en el fastidio. Durante un mes me canceló cuatro citas seguidas. Aunque me negaba a reconocerlo, Marcela estaba dejando de necesitarme. Y yo no había conseguido un sucedáneo para ella.
Continué asistiendo a sus fiestas mientras el paisaje se sofisticaba a mi alrededor. Cada vez más, parecía un hongo en un rosal, el espectador que proviene de un mundo en extinción. Podía sentir el fin de mi relación con Marcela, como un sismógrafo: aunque tú te mantengas en el mismo sitio, el suelo se desmorona bajo tus pies.
Una tarde, discutí con mi padre. Ni siquiera recuerdo la razón de la pelea, pero fue larga y amarga. Corrí a casa de Marcela. Necesitaba beber algo. Necesitaba tenerla cerca. Pero ella sólo me abrió una rendija de la puerta.
–Hola –me dijo.
–Hola…
–¿Necesitas algo?
–¿Puedo pasar?
–Es que…
Una sombra se proyectó fugazmente tras ella. Comprendí de inmediato que la misma sombra planeaba sobre mí.
–Ya, comprendo –dije.
–¿Todo bien?
–Todo bien.
Era casi el mismo diálogo que había tenido ella con su padre aquella vez en esa misma puerta. Salí furioso. Esperé durante semanas que me llamase a disculparse o a preguntar qué me había ocurrido ese día. El teléfono nunca sonó.
Marcela también dejó de frecuentar gente que yo conociese. El siguiente ciclo, ni siquiera se inscribió en la universidad. Según le explicó a una amiga común, había entrado en una etapa de evolución, de buscarse a sí misma como mujer y como artista. O algo así.
Sólo volví a ver a Marcela una vez, por casualidad, en la pantalla de mi televisor. Tenía un papel secundario en una telenovela. Sobreactuaba claramente, pero yo me quedé viéndola. Igual que era capaz de percibir sus marcas de acné bajo el maquillaje, reconocí su carácter pretendidamente oculto bajo la piel de su personaje. Repasé mentalmente sus pechos pequeños como dos manzanas, el pelo liso que nunca conseguía rizar a pesar de sus esfuerzos y la suave curva de su cadera. Después, apagué el televisor.
▀
Al terminar la universidad, emprendí lo que podríamos llamar una vida feliz. Me convertí en redactor publicitario, un trabajo para el que habría podido estudiar menos años. Conseguí un estándar de vida medio-alto. Me casé. Tuve dos hijos. El kit completo. Sólo hace un par de meses, doce años después de aquella conversación en su puerta, volví a encontrarme con Marcela.
Apareció en un casting de la agencia en que trabajo. Tenía que mirar a la cámara y decir cinco veces “detergente Ariel: lava como ninguno”. Llevaba el mismo tipo de atuendo hippie con que yo la recordaba. Y mientras recitaba el eslogan, su sonrisa era tan falsa como el mejor de mis recuerdos.
Después del casting, me acerqué a saludarla. Al abrazarla, me pareció que su cuerpo seguía siendo el del pijama de Pluto. Desde los tiempos de la universidad, mi barriga ha crecido y he perdido un poco de pelo. Ella sólo está más gastada.
–Así que ahora eres publicista –me sonrió. Tenía pequeñas arrugas alrededor de los ojos.
–Así que sigues siendo actriz.
–Eso es mucho decir. En realidad, trabajo en una tienda de ropa. Pero a veces vengo a los castings, sólo por diversión.
–¿Te casaste?
–¿Yo? ¡No! –Hizo un gesto, como quien apartara la peste–. Tengo un novio, pero nada formal. Tenemos una relación libre.
–Nunca vas a cambiar ¿eh?
–¿Tú sí?
–Nadie cambia en realidad.
En verdad creía eso. Aún lo creo. La gente no cambia por mucho que lo intente. A veces parece que sí, pero es sólo su piel, que se seca y se cae para que emerja otra. Como las serpientes.
Me despidió con una de sus miradas, una muy característica, en la que no se distinguía si estaba feliz de verme o no. Intercambiamos teléfonos, como siempre en estos casos, con la certeza de que no volveríamos a encontrarnos. Cuando salió de la agencia, ya era de noche. Decidí seguirla.
No fue difícil, en realidad. Tomó un autobús en la avenida Javier Prado, y yo fui tras ella en un taxi. Tuve que pagarle al taxista un suplemento para que se adaptase a la velocidad del autobús. Marcela se bajó casi al final de la avenida, en el barrio de Surco, y atravesó un parque antes de entrar en un edificio pequeño y más o menos mugriento.
Segundos después de entrar Marcela, una luz se encendió en el segundo piso. Pasado un rato, Marcela salió a la ventana a fumar un cigarrillo. La luz se apagó diez minutos después, y así se quedó. Tomé nota mental de la zona, y de que el apartamento tenía una sola habitación. Marcela tenía poco dinero y mucha soledad. A mis espaldas sonó una voz:
–¿Puedo ayudarlo?
Era el vigilante particular de la calle. Le di veinte soles y le dije:
–Mi novia vive ahí. No se preocupe. No haré líos.
A él le pareció bien.
Desde entonces, empecé a apostarme en la vereda casi todas las noches. En casa, pretexté un exceso de trabajo. Le dije a mi esposa que estaban despidiendo gente en la agencia, y que era conveniente tratar de destacar mientras duraba la tormenta. Ella comprendió.
Puedes aprender mucho sobre una persona con sólo fijarte en las luces de su casa. Sabes si llega a casa tan cansada que sólo consigue fumar un cigarro e irse a la cama. Sabes quiénes son sus amigos. Sabes qué días sale, y con quién. Desde una esquina poco iluminada de la vereda de enfrente, fui descubriendo noche tras noche la vida de Marcela. Para empezar, a su novio –o lo que fuera–, un chico alto y desgarbado.
Mi soborno al vigilante se convirtió en una tarifa estable, que yo sazonaba con sándwiches y bebidas gaseosas. A menudo, incluso me prestaba la silla de su caseta para que no me cansase. Después de su ronda nocturna, me hacía compañía y me preguntaba cómo estaba mi novia. Comentábamos su vida como si fuese un partido de fútbol:
–¿Cómo están las cosas esta noche?
–Tranquilas. No creo que salga. Si no ha salido hasta ahora…
–Está cansada, supongo.
–Claro. Anoche salió hasta tarde, y se ha levantado muy temprano.
El pequeño apartamento de Surco era el escenario de mi Marcela. Y yo era su único público. Su último cigarrillo de cada noche era su reverencia a la audiencia. Después, cerraba el telón de sus cortinas y terminaba la función. Y yo regresaba a mi vida con una sensación de irrealidad. Me parecía que el único mundo verdadero eran las luces de Marcela, y las breves señales de vida inteligente en su puerta.
Por fin, hace dos semanas, llegó la noche que yo esperaba. Era un jueves, y ella hizo varias llamadas telefónicas cerca de la cortina. A medianoche, cuando ya estaba a punto de irme, el novio apareció en la puerta del edificio. Discutieron un poco a través del telefonito de la puerta, y luego ella le abrió. Minutos después, escuché un gemido sordo, y quizá también el ruido de algo al caerse. De todos modos, no fue nada grave. Una crisis normal para una pareja que no termina de definir su relación. Estas cosas ocurren más tarde o más temprano. Él abandonó el apartamento vehementemente, de muy mal humor. Ella apareció en la ventana un rato antes de irse a dormir. Esta vez fumó dos cigarros.
A la mañana siguiente, llamé a Marcela para salir. Pareció sorprendida por mi llamada, pero aceptó. Dije en casa que saldría con unos amigos hasta tarde para celebrar que la situación se había estabilizado en la empresa. Mi esposa consideró que me lo merecía después de tanto trabajo.
Llevé a Marcela a un casino. A mí me parecía muy bonito, lleno de luces y máquinas tragamonedas. Al fondo había una barra, y proyectaban una pelea de box en la pared. En otro ambiente, mientras la gente jugaba en las tragamonedas, un dúo cantaba baladas románticas.
–¿Es ésta tu idea de una cita? –decía ella–. ¿Vienes aquí con frecuencia?
Yo me reía, y le daba de beber. Bebimos mucho, porque casi no hablamos. Al final de la noche, fuimos a su casa y nos acostamos. Como en los viejos tiempos, sólo dormimos. Ella seguía haciéndolo en posición fetal, esperando la protección de mi abrazo. Reconocí su aliento, y volví a disfrutar con el olor de sus caderas y de sus axilas. Me levanté al alba, cuando los rayos del sol se filtraban por las persianas y dibujaban una rejilla en su espalda.
–Esto es estúpido –dijo ella–. No tiene ningún sentido.
Yo la besé y me fui.
En los últimos diez días, he vuelto a casa de Marcela tres veces. En cada ocasión, hablamos poco. Ella siempre dice que lo que estamos haciendo ni siquiera puede recibir el nombre de infidelidad, es sólo un disparate. Pero nunca se niega. Dormimos unas cuatro horas y luego regreso a casa. Realmente, ha sido fácil. Y sobre todo, ha sido un alivio no tener que volver a enviar cartas anónimas. Al principio, consideré esa posibilidad, pero es el tipo de recurso que sólo funciona una vez. ~