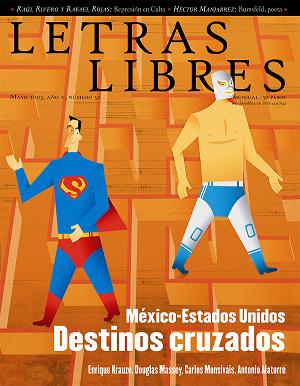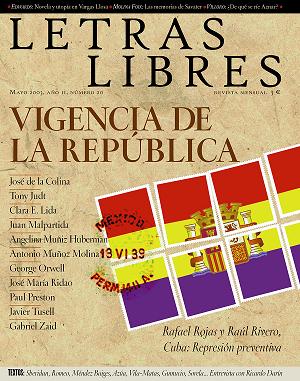En marzo de 1998 asistí a una representación de San Juan, de Max Aub, en el teatro María Guerrero de Madrid. La sala estaba llena de público, el montaje tenía una admirable envergadura visual y dramática, los numerosos actores, sin excepción, interpretaban a sus personajes con intensidad y sin énfasis. El final apocalíptico dejó un silencio de congoja seguido inmediatamente por un largo diluvio de aplausos. Puesto en pie, entre la gente entusiasmada y conmovida, me acordé de Max Aub, que llevaba muerto 26 años, y a quien le llegaba tan tarde la justicia de aquel reconocimiento. Lo que acabábamos de ver y escuchar en el María Guerrero lo había escrito él hacía exactamente 56 años, en la bodega del barco que lo llevaba de Casablanca a Veracruz, pero lo había empezado a imaginar algún tiempo antes y en otro barco más siniestro, aquel donde viajó prisionero de los franceses de Vichy desde Marsella a África. Max Aub, que fue un escritor asiduo y excelente de diarios, tuvo sin embargo la virtud paradójica de usar la propia experiencia como material narrativo o dramático despojándola de cualquier indicio de autobiografía: “Veo lo que vi sin verme”, anota en alguna parte, y ese conciso aforismo, entre Gracián y Bergamín, contiene una parte de su poética. El doble viaje en barco —por el Mediterráneo, por el Atlántico— vivido por él mismo aporta los materiales inmediatos y veraces de la escritura, pero ésta se desplaza narrativamente más allá de la experiencia de su autor, se vuelca en el relato de otro viaje no vivido por él pero verdadero en la medida en que se alimenta de las sensaciones, los olores, el agobio que él ha conocido en esas bodegas penitenciarias y sombrías de buques de carga condenados al desguace: el viaje sin destino de un grupo de judíos europeos a los que nadie quiere en ningún puerto y acaban tragados por el mar, en un anticipo de la gran matanza que en 1938, cuando se sitúa la acción de San Juan, aún no había comenzado, y de la que ni siquiera había noticias muy claras en 1942, cuando Max Aub escribió su drama, que se publicó un año más tarde, ya en México, pero que él no vio nunca representado.
Sin duda Max Aub habría deseado, como dice Czeslaw Milosz, que su vida hubiera sido un poco más sencilla, menos entreverada con acontecimientos históricos. 1938, el año en que sucede el viaje del San Juan, es también el de la capitulación de Munich, cuando las potencias democráticas europeas accedieron a entregar Checoslovaquia a Hitler, cuando la República española perdió simultáneamente la batalla del Ebro y las últimas esperanzas de un cambio favorable en la coyuntura internacional; en 1938, en noviembre, tuvo lugar la ominosa Noche de los cristales rotos. 1942, el año de la escritura de San Juan y del viaje de Max Aub a México, es también el de la conferencia de Wansee, en la que los jerarcas nazis acordaron los pormenores técnicos de la Solución Final, y el de las primeras deportaciones de judíos franceses a los campos de exterminio. San Juan, si se recapitulan con cuidado las fechas, es menos una crónica que un aterrado vaticinio, más lúcido aún porque en el tiempo en que se escribió no había conocimiento ni conciencia de la escala del horror cuya maquinaria ya estaba en marcha en Europa.
También es, literariamente, un proyecto insensato: ¿qué esperanza podía tener un fugitivo recién llegado a México de estrenar alguna vez una obra de tal complejidad, con tantos personajes, con tan desmedidas exigencias técnicas? En marzo de 1998, en el María Guerrero, la bodega y las cubiertas del buque a punto de naufragar desbordaban el espacio del escenario y ocupaban parte del patio de butacas y de los palcos laterales, como si la tragedia que se representaba fuera tan imperiosa que no pudiera quedar sujeta por los límites usuales de un espacio escénico. No era nada difícil, esa noche, notar una acidez de melancolía bajo el arrebato de una emoción compartida, de un triunfo que su autor había deseado y merecido tanto, y siempre se le negó: por las circunstancias adversas que rodearon su vida, pero también por una soledad intelectual que le martirizó siempre, y que aflora casi en cada página de sus diarios o de La gallina ciega.
Max Aub, escritor incesante, adicto a cualquier género, aguijoneado siempre por la urgencia de contar lo que había visto, fue también, en gran medida, un escritor sin público. En los años peores de huidas y cautiverios, escribe anotaciones sueltas de su diario que tienen algo de mensajes cifrados y emprende el gran proyecto de El laberinto mágico, y da la impresión de que en el mismo momento en que las cosas le suceden ya está imaginando el modo de convertirlas en literatura. Escribe sin parar en los treinta años del exilio mexicano, y el volumen de su trabajo y la categoría de muchas de sus páginas resultan más asombrosos si se reflexiona en la indiferencia con que aquella literatura incesante estaba siendo recibida, en México y en España.
¿Por qué y para qué escribe un escritor que no tiene lectores? Esa pregunta se la formuló a sí mismo Francisco Ayala en un artículo célebre de los años cuarenta: “Para quién escribimos nosotros”. En los diarios de Max Aub, la pregunta se repite con frecuencia, con grados mayores o menores de amargura, o de estoicismo. El escritor que no tiene casi más lector que él mismo se interroga sobre el sentido de su pasión en apariencia inútil y su oficio superfluo, y a veces anota respuestas que en cuatro o cinco palabras retratan íntegra su condición personal. “Escribo por no olvidarme”, apunta el 15 de octubre de 1951: escribir es una manera de preservar la propia identidad, de no volverse por completo invisible de tanto no ser visto por los otros. Y unos días más tarde reanuda este solitario monólogo frente al papel: “Escribo para explicar y para explicarme cómo veo las cosas en espera de ver cómo las cosas me ven a mí.”
La espera es, en la literatura de Max Aub, lo mismo en su obra de ficción que en sus diarios, un tema tan permanente como el destierro: la espera del que aguarda ser liberado de un campo de prisioneros o de una cárcel, del que espera cada día un salvoconducto, una carta, un pasaje, un visado, la llegada a un puerto, el día de un regreso. Sala de espera se llamó entre 1948 y 1951 una de aquellas revistas que Max Aub escribía y publicaba robinsonianamente en México, y que tenían algo de botellas con mensajes lanzadas al mar desde la costa de un naufragio. En alguno de sus cuentos satirizó como nadie el juego monótono de esperas y esperanzas en el que sobrevivían muchos republicanos españoles, que en los veladores de los cafés del exilio daban puñetazos en medio de espectrales discusiones políticas sobre un pasado cada vez más lejano y vaticinaban para un futuro inmediato la caída del general Franco. El 13 de marzo de 1964, anota Aub en su diario: “Uno vive porque espera que le suceda algo que no sucede.” Luis Cernuda, que se murió esperando en 1963, explicó este sentimiento en uno de los poemas más tristes que yo conozco sobre la experiencia del exilio, “Un español habla de su tierra”:
Amargos son los días
De la vida, viviendo
Sólo una larga espera
A fuerza de recuerdos.
Otros volvían, o se iban muriendo, pero Max Aub resistió y esperó, y sólo se decidió a interrumpir provisionalmente la espera en el verano de 1969, cuando vino a España con el propósito —o más bien con la coartada— de trabajar en un libro sobre su querido Luis Buñuel. En México, durante 27 años, había tenido la sensación y la sospecha de escribir para nadie, para ofrecer testimonios que nadie parecía interesado en escuchar, o para encontrarse menos solo escuchando en las palabras escritas, en el roce de la pluma sobre el papel o el rumor de las teclas de la máquina, el sonido de la propia voz, como Robinson Crusoe se hablaba a sí mismo en voz alta. A veces tenía una conciencia aguda de que el desdoblamiento de su identidad se correspondía con un desdoblamiento paralelo en el tiempo, entre el presente en el que escribía y el porvenir incierto en el que sus palabras encontrarían un lector. “Escribo ahora a las doce cuarenta y cinco del 17 de febrero de 1964; sin embargo, sin quererlo, lo hago para cuando salgan impresas estas palabras, es decir, para un mañana indeterminado.” Pero al llegar a España, la constatación de la invisibilidad de su escritura deja casi de tener la pesadumbre de un fracaso para convertirse en la experiencia de una vida fantasma, de una irrealidad personal tan aguda, y tan irreversible, como la del país que buscaba y que ya no existía, borrado por una distancia mucho mayor que la de los años pasados, porque era, como él mismo escribió, “el tiempo multiplicado por la ausencia”.

Se encuentra con alguien en Barcelona, le dice su nombre y el otro se queda esperando una explicación, esos datos sumarios que nos representan ante un desconocido, pero él no es capaz de añadir nada: “No sé qué decir. No sé cómo presentarme. No sé quién soy ni quién fui.”
Pero no se trata de un infortunio personal, aunque él lo sienta como un agravio íntimo: regresado a España Max Aub comprende que forma parte de una gran generación de fantasmas, iguales en irrealidad los muertos y los vivos, porque el paso de los años, la cerrazón agresiva de la dictadura, las lejanías del exilio, han borrado los nombres más valiosos de la cultura española, y ni siquiera los que volvieron han logrado recuperar un poco de existencia: Américo Castro vive regresado e invisible en Madrid, Juan Gil Albert lleva veinte años recluido en su casa de Valencia, igualmente aquejado de un destino de fantasma, olvidado hasta por los que fueron amigos suyos antes de la guerra, tomando el té cada tarde como un espectro anglófilo, rodeado de cuadros y de muebles antiguos, escribiendo libros que publica en pequeñas colecciones de provincia.
La imposibilidad de alcanzar a los lectores, de acortar esa fosa de tiempo entre el presente de la escritura y el porvenir de su resonancia pública, acompañan a Max Aub a lo largo de todo su viaje español, en el que poco a poco va comprendiendo que hay algo más grave que la posible censura, que la hostilidad política de los vencedores: lo más grave de todo es la indiferencia, muy parecida a la que él ya había conocido en México. “Si no me hice en contra de todos”, había anotado en su diario el 26 de diciembre de 1955, “sí frente a su indiferencia”. No sólo la indiferencia de los extraños, también la de los más próximos, la de los amigos: Aub no olvida que José Bergamín se negó a publicarle San Juan, y que en casa de su amigo Mantecón se encontró “arrumbado” el manuscrito de Campo abierto. “Ni Losada, ni Calpe, ni Porrúa, ni nadie ha querido jamás publicar un libro mío.” Los que publica en el Fondo de Cultura Económica, de tan prestigioso nombre, se los pagaba él mismo, y aun así la editorial no los distribuía. “La verdad, que no se venden”, concluye la anotación de diciembre del 55.
En 1969, en España, encuentra un desapego semejante. Quizá sería consolador que la censura hubiera prohibido sus libros, lo cual les daría un prestigio de clandestinidad, una justificación para su casi anonimato. El 28 de agosto visita en Barcelona las oficinas de la editorial Aymá, que ha publicado dos de sus mejores novelas, Las buenas intenciones y La calle de Valverde. “Se venden poco”, le dicen, en ese tono de congoja, como de amable reprobación, con el que tan a menudo es martirizado un escritor sin éxito por sus editores. Alguien aventura una explicación: “A la gente no le interesa demasiado la guerra.”
Años atrás, había anotado que escribía para recordarse: ahora, en España, sentía que el olvido de la guerra y del pasado se lo tragaba a él también, y que la escritura, más que una herramienta a favor del recuerdo, le servía sobre todo para atestiguar la extensión aniquiladora de la desmemoria. Visitaba las librerías, con ese apocamiento del escritor que busca sus libros por los estantes temiendo no encontrarlos, y que al comprobar que efectivamente sus libros no están se siente al filo de la capitulación, de la pura inexistencia. En México había escrito él solo sus periódicos y revistas de náufrago: en Madrid descubría que las revistas españolas en las que se publicaban colaboraciones suyas y comentarios sobre sus obras no llegaban a nadie, a lo sumo a unos pocos y remotos hispanistas norteamericanos. Asiste a la tertulia de Ínsula, en la calle del Carmen, y el alma se le cae a los pies: un cuartucho interior y sombrío, estantes medio vacíos, sucios de polvo, unos cuantos profesores extranjeros. Visto de cerca qué pobre queda el prestigio literario. “Yo creí que cuando colaboraba en Ínsula o en Papeles de Son Armadans escribía para España. Que la gente, aquí, se enteraba”, dice tristemente, y alguien le explica: “No, aquí no las lee nadie: los suscriptores, que son poquísimos, y los profesores de español en el extranjero, sobre todo en Norteamérica…”
Y sin embargo, sigue escribiendo. Domina el desaliento igual que la sensación de irrealidad, anota con una especie de objetiva indiferencia las cosas que escucha, las palabrerías o las confesiones de sus interlocutores, el dictamen frío y certero de un sobrino español que le reprocha su melancolía quejumbrosa: “No te das cuenta, pero no ves las cosas como son. Buscas cómo fueron y te figuras cómo podrían ser si no te hubieras ido.” Se fue, pero siguió atado a España; ha vuelto, pero no quiere acomodarse, y se niega con furia a la idea de morir aquí mientras viva el tirano, como si aceptar el entierro en la patria sojuzgada y perdida fuera una rendición. Ha adoptado la nacionalidad mexicana, pero sabe que allí lo siguen viendo como a un español, un gachupín no del todo aceptable; podía haber sido francés, pero no quiso: podía haber sido israelí, y prefirió seguir siendo español, lo cual, en su caso, es una pura elección de la voluntad, un acto de la inteligencia. Demasiado sabía el precio que pagaba: “¡Qué daño me ha hecho, en nuestro mundo cerrado, el no ser de ninguna parte! […] En estas horas de nacionalismo cerrado el haber nacido en París, y ser español, tener padre español nacido en Alemania, madre parisina, pero de origen también alemán, pero de apellido eslavo, y hablar con este acento francés que desgarra mi castellano, ¡qué daño no me ha hecho!”
Pero eligió seguir siendo de corazón ciudadano de un país que ya no existía —la España abierta y republicana de su primera juventud—, igual que aceptó seguir siendo novelista sin lectores, dramaturgo sin teatro y sin público, colaborador de revistas que nadie leía, escritor de diarios en los que simultáneamente se revela y se esconde, se confiesa y guarda silencio. Stendhal calculaba con detalle los años que faltaban para que sus novelas encontraran por fin a los lectores que les correspondían. En momentos de rara lucidez, Max Aub escribió sintiendo el vértigo que separaba el acto de la escritura del encuentro con el lector, el pasado de su memoria del presente de amnesia al que regresaba en España, la carnalidad y la resonancia que alcanzarían alguna vez los personajes que se movían y hablaban en sus dramas imposibles. En 1998 yo tuve una sensación casi equivalente, cuando vi en el María Guerrero la representación de San Juan: veía lo que estaba sucediendo ante mis ojos, pero también imaginaba el tiempo en que esas palabras fueron escritas, en que Max Aub soñó ese barco, esos personajes. El naufragio de un buque de carga en 1938 imaginado en 1942 se volvía verdadero y alcanzaba a su público en los años finales de un siglo de cuyos peores espantos fue testigo y víctima Max Aub. Por fin la espera, al cabo de tanto tiempo, llegaba a su fin, pero hay esperas que duran más que la vida, y si es posible que haya, al cabo del tiempo, una cierta justicia poética, también es cierto que el consuelo póstumo no existe. “No hay justicia posible si hablamos hoy a la luz del futuro. Es pedir demasiado. O entonces hay que inventarlo todo. Y no se puede: el tiempo nos tiene encadenados.” Estas palabras las escribió Max Aub en su diario el 17 de febrero de 1964. Al leerlas yo me acuerdo de las palabras finales que le dirige a su patria perdida Luis Cernuda en su poema del destierro:
Un día, tú ya libre
De la mentira de ellos
Me buscarás. Entonces,
¿Qué ha de decir un muerto? ~