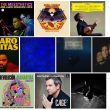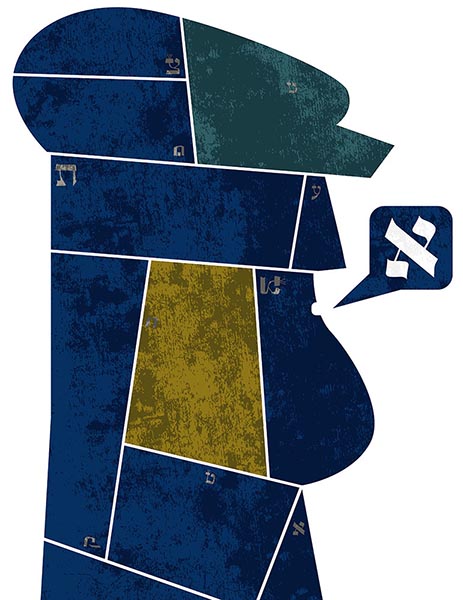Una nueva biblioteca, un nuevo museo, una nueva escuela de artes, ¿por qué no querríamos tenerlos? En principio, sólo los necios se opondrían a la generación de espacios para la cultura. El asunto, sin embargo, parece complicarse, y de manera proporcional, cuando entramos en la dimensión, harto conocida, de los megaespacios. Esto es, de las megacifras. Ahí, la cuestión, aunque es casi la misma, siempre suscita muchas más preguntas que respuestas. Desde luego que es deseable que cada ciudad del país tenga un museo de arte moderno. Y otro de arte contemporáneo. Y ¿por qué no uno de arte antiguo? Y tres bibliotecas, por lo menos. Y, si no es mucho pedir, una gran escuela de artes. Pero, y no pienso darle más vueltas, ¿necesitamos precisa y exclusivamente un Guggenheim en Guadalajara? Es, lo sé, una pregunta ociosa. Y no porque a ninguno de los involucrados les vaya a importar un comino lo que aquí pueda decirse, sino porque el dilema, por desgracia, es inexistente. No se trata de elegir entre los muchos, y más modestos, proyectos y el megaplán tapatío. A estas alturas, al parecer, el único problema es cómo reunir ciento ochenta millones de dólares (para empezar). Y siendo así, podemos hacer dos cosas: quejarnos o tratar al menos de encontrarle alguna ventaja a la última megaidea de nuestras entusiastas autoridades, y adinerado público tapatío que las acompañan, a quienes, de entrada, ya les ha costado dos millones de dólares atreverse siquiera a imaginar un Guggenheim en la Barranca de Oblatos (los resultados de este “estudio de factibilidad” deberán conocerse en estos días). Yo, la verdad, prefiero quejarme.
Si todo sale bien, en el año 2010 México estrenará un flamante museo diseñado por Enrique Norten. Y, si todo sale aún mejor, Guadalajara verá los frutos de lo que ahora se conoce como el “efecto Bilbao”. Esto es: que, del suelo provinciano donde se haya sembrado la semilla del Guggenheim (por la que previamente se pagaron veinticinco millones de dólares), crecerán grandes y turísticas ciudades. Aun cuando es verdad que el ejercicio bilbaíno probó ser de lo más fuctífero, nada indica que la fórmula pueda repetirse bajo cualquier condición. De hecho, hay más razones para pensar que los planes de convertir a la fundación del señor Solomon R. Guggenheim en una exitosa transnacional son, en realidad, excesivamente ambiciosos. Como también lo es su autor intelectual: Thomas Krens, director de la fundación desde hace diecisiete años, quien, por cierto, ha debido reponerse del duro golpe que a los números y al prestigio de la institución les ha costado la renuncia del antiguo presidente de la mesa directiva, el multimillonario Peter B. Lewis. Partidario de mantener el nombre y la riqueza en casa (la suya en primer lugar, después de haber contribuido a las arcas del museo con 77 millones de dólares de su bolsa), Lewis puso fin en enero a una larga batalla para frenar los ánimos expansivos —e irresponsables— de Krens. Y perdió, pero todavía está por verse qué le ocurrirá a esta institución a la que hace poco el curador del Centro Georges Pompidou, con quien estaban a punto de firmar un megaacuerdo para desarrollar un complejo cultural en Hong Kong, comparó con una franquicia de Coca-cola.
Por desgracia, la acusación de Alain Sayag es un reflejo de la que ya empieza a ser una percepción extendida sobre el errático paso del que alguna vez fuera el más importante museo de arte abstracto. Para el director de la Tate Gallery, Nicholas Serota, la cuestión es simplemente saber hasta qué punto el Guggenheim es parte todavía del mundo del arte: “Antes éste era uno de los mejores lugares en los que un artista podía exponer su obra. Ahora, con exposiciones como la de los aztecas, lo han vuelto una simple kunsthal.” En efecto, en el pasado reciente el Guggenheim ha ampliado de manera sospechosa sus postulados museográficos al punto de exhibir desde la historia de la motocicleta hasta una retrospectiva del diseñador Giorgio Armani (quien pagó quince millones de dólares por el privilegio).
Pero no vaya usted a creer que sólo hablamos de bienes raíces. Como se encarga Krens de aclarar de vez en cuando, las ansias de proliferación “no están motivadas por el deseo de tener todos los Guggenheims posibles, sino por el de acceder al arte y la cultura de alguna importante región”. Qué curioso, cualquiera pensaría que la idea es totalmente la contraria: llevar la cultura Guggenheim a todo el planeta. Y ésa, en todo caso, es la más interesante de las cláusulas del contrato, a saber: que con el nombre viene también la disposición ilimitada del patrimonio Guggenheim. Que no es poca cosa: además del acceso total a los acervos de los cuatro satélites (Bilbao, Berlín, Venecia y Las Vegas… sí, ¡Las Vegas!) y de la matriz neoyorkina, el cliente puede hacer uso (imagino que con ciertas restricciones) de las colecciones del Hermitage de San Petersburgo y del Kunsthistorisches Museum de Viena, con quienes la fundación tiene felices relaciones. Además, claro está, de ganarse un puesto dentro del circuito de exposiciones itinerantes del Guggenheim.
Se ha dicho que Krens llegó a esta célebre institución por la misma razón que Tom Ford a Gucci: para salvarla. Y como este agresivo y joven diseñador, el primer movimiento de Krens fue despojar al Guggenheim de todo lo que, a sus ojos, estaba pasado de moda, para así convertirlo en “el museo del futuro”. De alguna manera eso es lo que sucedió. En los años del boom (la sede bilbaína se inauguró en 1997), el Guggenheim llegó a ser comparado con Enron. Peligroso símil. En los últimos años los rumores de que la fundación se maneja en números rojos son cada vez más fuertes. A eso, además, hay que sumarle los duros reveses que ha sufrido el sueño planetario de Krens. En años recientes, el Guggenheim ha tenido que cerrar dos de sus satélites (el de SoHo y una de sus salas en el hotel The Venetian, en Las Vegas, al parecer por falta de asistencia), además de cancelar la construcción de una sede alterna en Manhattan (encargada a Frank O. Gehry), reducir el presupuesto y el número de trabajadores del Solomon R. Guggenheim, y despedirse de los ambiciosos planes de abrir tres nuevos museos en Río de Janeiro, Taichung y Hong Kong. Y, sin embargo, Krens no se detiene. Salzburgo, Tokio, Edimburgo, San Petersburgo y Guadalajara están en la mira.
Poco antes de renunciar, Lewis hizo su último intento por frenar a Krens, ofreciéndole doce millones de dólares para pagar las deudas de la fundación. La condición fue clara: no more fancy architecture. Como se vería, Krens, a quien se ha definido como un adicto a los arquitectos, las maquetas y los contratos con codiciosos alcaldes, no captó el mensaje. Tampoco, al parecer, los partidarios del Guggenheim de Guadalajara.
Repito la pregunta: ¿a quién le gustaría tener un Guggenheim en el patio de su casa?… Con calma, que para todos hay. –
(ciudad de México, 1973) es crítica de arte.