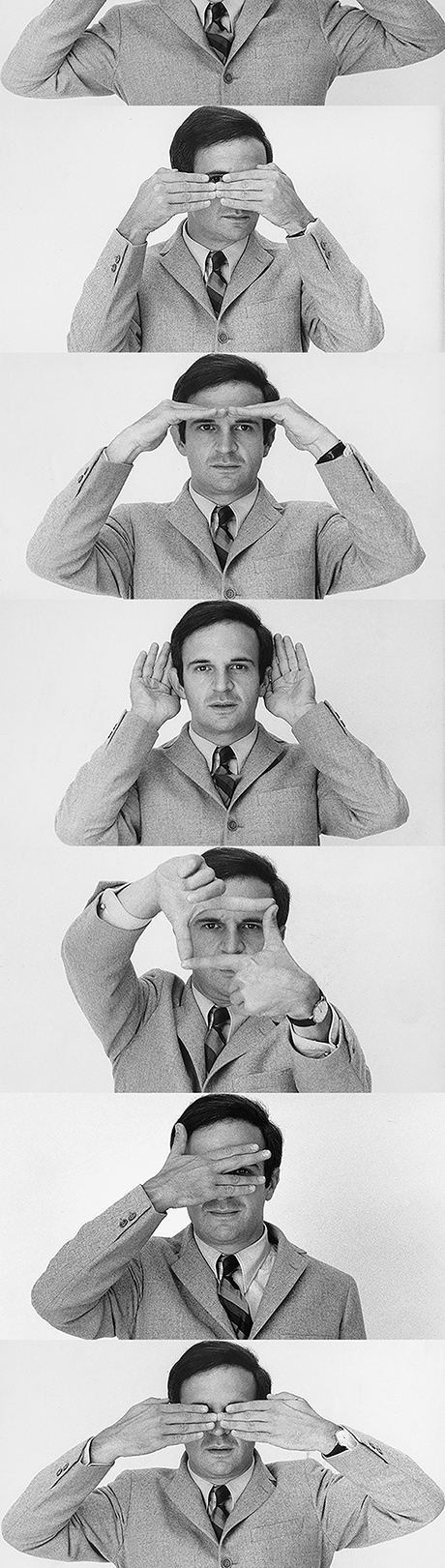Estados Unidos es diferente. Es falsa la creencia según la cual el mundo tiende hacia un modelo estadounidense de “modernización”. La actual embestida contra el Estado de bienestar europeo es producto de la avaricia y el cinismo de las élites europeas, que propagan una imagen absurdamente idealizada de Estados Unidos. La idea de “modernización” es problemática. La Alemania nazi y el Japón imperial eran tan modernos en sus instituciones sociales como la Gran Bretaña liberal, si no es que más. ¿Acaso quienes pintan a Estados Unidos como la vanguardia de la historia incluyen a los fundamentalistas protestantes, con sus doctrinas de la infalibilidad bíblica y sus obsesiones apocalípticas? En cualquier caso, las nociones de “modernización” son tautológicas, nos dicen sólo que lo que vemos es contemporáneo, y eso ya lo sabemos. Me propongo describir siete aspectos de Estados Unidos que son marcadamente diferentes, en particular, de la Europa occidental.
1. La experiencia del tiempo histórico. Renan definió una nación como una comunidad de la memoria. Los ciudadanos de Estados Unidos no comparten los mismos recuerdos, y aquello que comparten por lo regular no incluyen ni siquiera la corta vida de la nación. La revolución contra el Reino Unido ha sido mitologizada. La primera república se fundó sobre los principios de la oposición británica del siglo XVIII y sobre una fluctuante alternancia entre ideas ilustradas de libertad política y doctrinas protestantes del pecado. La nueva república adoptó una Constitución antimayoritaria para suprimir las divisiones en torno al tema de la esclavitud, que hizo inevitable la Guerra Civil. Gran parte del Oeste le fue arrebatado a México y los indígenas fueron erradicados. Pero aún existen narrativas encontradas sobre la Guerra Civil y una profunda renuencia frente a las descripciones veraces de la expansión continental.
El capitalismo industrial del siglo xix propició el surgimiento de una lucha de clases tal que Marx pensaba que Estados Unidos tenía un potencial revolucionario al menos tan grande como el de Europa. Las reformas del progresismo a principios del siglo XX, el New Deal de Roosevelt y la Gran Sociedad de Lyndon Johnson fueron equivalentes estadounidenses de la socialdemocracia europea. Ahora, las ideas de una lucha por la justicia social no forman parte de la propiedad común de la nación. De hecho, la sola mención de una polaridad creciente en el ingreso, la expectativa de vida y la salud se topa con el reproche de que la cuestión de clase es a un tiempo obsoleta y subversiva .
La borradura y la homogeneización simultáneas de la memoria nacional se hacen evidentes en la descripción del imperio estadounidense. En este punto, como sucede con los problemas internos, la reconstrucción del pasado por parte de los historiadores y las falsificaciones de una ideología nacional narcisista describen países diferentes. La economía del imperialismo estadounidense, la omnipresencia de grupos que viven del imperio y no para él, el estado de guerra permanente dan paso en la imagen pública a invocaciones autocomplacientes de la virtud nacional y la generosidad moral. Los enemigos —el “terrorismo”, que ahora sucede a un “comunismo” concebido de manera monolítica— son vistos en términos maniqueos. La pregunta “¿Por qué nos odian?” desconcierta a los ciudadanos ordinarios, incluso aunque la respuesta sea clara para la mayor parte del mundo.
2. La inmigración y sus consecuencias. La asimilación de olas sucesivas de inmigrantes es un notable logro estadounidense. A los primeros protestantes holandeses e ingleses les siguieron luteranos alemanes y escandinavos, luego irlandeses y europeos del este y del sur católicos y cristianos ortodoxos, más tarde judíos del este de Europa. Los habitantes originales del sureste, españoles y mexicanos, fueron seguidos después por mexicanos y ahora por un gran número de inmigrantes del Caribe, así como de Centro y Sudamérica. Los orientales, chinos y, más tarde, japoneses, eran despreciados y temidos incluso en mayor medida que los latinos y en un principio se les excluyó de la ciudadanía. Esto ha cambiado, y los inmigrantes asiáticos, muchos de ellos con altos niveles educativos, constituyen un 4% de la población.
En el siglo XIX y a principios del XX, un tercio de los inmigrantes regresaban finalmente a su lugar de origen. En la actualidad, incluso la patria más distante no está tan lejos y se están desarrollando nuevos patrones de migración y residencia. Las fuerzas de asimilación han logrado contrarrestar la conservación defensiva de tradiciones culturales determinadas. En poco tiempo, tanto el proceso de socialización en las escuelas públicas como los medios masivos de comunicación han hecho de los niños inmigrantes ciudadanos estadounidenses. Paradójicamente, la política étnica —la movilización de determinados grupos culturales de votantes— ha facilitado la asimilación, al incorporar a estos grupos en un sistema de negociación plural. Sin embargo, la deformación de la política estadounidense hacia Cuba (debida a la influencia de los cubanos de Florida) y hacia el Medio Oriente entero (dada la influencia de la comunidad judía estadounidense, que ha abandonado los criterios universales de moralidad en pos de la solidaridad étnica) demuestran las desventajas de la política étnica. El proyecto de los gobiernos españoles de relacionarse con los latinos en Estados Unidos para formar una sólida camarilla de cabildeo hispánica es poco realista. Los latinos (que hoy conforman el 14% de la nación, un grupo más grande que los negros, con 13%, y que crece rápidamente en términos relativos) están divididos. La mayoría sabe tanto de Cervantes como de Esquilo: nada.
Así, las sucesivas olas de inmigrantes tienen distintas concepciones de la historia estadounidense. Cierta ocasión, un estudiante de mi seminario aseveró que él no tenía ninguna deuda con los negros norteamericanos por lo que se refiere a la esclavitud: sus abuelos habían llegado de Sicilia después de la abolición. La manera en que los distintos grupos asumen las cargas morales de la historia estadounidense está condicionada por sus propias experiencias. El triunfalismo de la frase “La nación más grande de la tierra” vindica las humillaciones y los sacrificios de las generaciones recientes de inmigrantes, y une a éstos con los chauvinistas e incluso los xenófobos que vinieron antes.
3. ¿Una o muchas religiones? ¿Es Estados Unidos el nuevo Israel, elegido por Dios no sólo para redimirse, sino para redimir al mundo entero? Ésta es la creencia del calvinismo estadounidense original. ¿Acaso se han convertido en calvinistas los ortodoxos del Este y los luteranos, los católicos y los judíos? El lugar común según el cual ninguna nación industrial es tan religiosa como Estados Unidos es cierto, pero el asunto es complejo. Seis de cada diez estadounidenses afirman asistir cada semana a la iglesia; la cifra real es menor. La mayoría de los estadounidenses se acercan a la religión como lo haría un consumidor, buscando comprar caminos a la santidad en consonancia con sus propias vidas y con su capacidad de reflexión. Muchos habitan un universo moral alternativo, en el cual los cultos al desarrollo personal, los misticismos simplificados de la New Age o los fragmentos de las religiones orientales son tan importantes como los dos Testamentos. Las condenas de Bush y los demás fundamentalistas contra Hollywood, el feminismo y la homosexualidad sugieren que la pluralidad moral y religiosa, una esfera pública secular, es la norma de por lo menos la mitad de la nación. Las ventas de vídeos pornográficos no son menores en las regiones fundamentalistas.
Cerca del 70% de la nación es nominalmente protestante, 12% católica, 3% practica el budismo, el hinduismo o el islamismo, 2% son judíos. Un tercio de los protestantes son fundamentalistas; los católicos están divididos entre una minoría de tradicionalistas y una mayoría que apoya las conquistas del Concilio Vaticano ii. El mercado religioso es un lugar de notable competencia. Los fundamentalistas han crecido a costa de los protestantes liberales modernos. Se han registrado incursiones protestantes sectarias en grupos católicos latinos. Las diferencias teológicas del judaísmo han sido subordinadas a una adhesión colectiva al Estado de Israel, pero un número significativo de judíos seculares son muy críticos ante las políticas israelíes. En otras palabras, no existe una religión estadounidense, y ciertamente no existe un ethos político o social derivado de las creencias religiosas de los estadounidenses.
Estados Unidos sigue siendo inequívocamente calvinista, según la imaginería de Marx en el primer volumen de El Capital: el mercado, implacable, destina a unos pocos a la salvación y a muchos a la condena, como un Dios inescrutable. El ethos impuesto sobre gran parte de la sociedad por aquellos que tienen el poder para hacerlo es en verdad un ethos de tráfago incesante. Las iglesias, empero, no han sido quietistas. La conciencia calvinista motivó a los abolicionistas, en los movimientos de reforma social figuraba un sentido profético protestante de la justicia social, y las ideas católicas sobre la solidaridad dieron forma al Estado de bienestar estadounidense. La contribución judía fue muy amplia, en un periodo en el que los judíos seculares se sintieron atraídos por las ideas del progreso y los religiosos apelaron a la insistencia del Viejo Testamento en la justicia compensatoria.
Sin embargo, pese a los preceptos de las religiones monoteístas contra la idolatría, una imagen tallada domina gran parte de la sensibilidad religiosa contemporánea en Estados Unidos: la nación misma. La religión cívica estadounidense ha sido polivalente, ya sea enfatizando las tareas sociales no realizadas por la nación, como en la campaña de Martin Luther King a favor de la justicia racial, ya sea insistiendo en que la nación es la culminación de la existencia humana en la tierra. Esto último constituye el fundamento teológico de la doctrina Bush. Una furia atónita siguió a la toma de conciencia, en Vietnam y tras el 11 de septiembre de 2001, de que Estados Unidos no era menos vulnerable que otras naciones. Esta toma de conciencia choca, por supuesto, con la creencia en el estatus de pueblo elegido de la nación estadounidense. Para legitimar la brutalidad armada de la nación elegida, los teólogos del imperio recurren a la ridícula conclusión: “Nos odian por ser tan buenos”. La oposición a esta doctrina por parte de los líderes, al menos, del catolicismo y el protestantismo liberal sugiere que las iglesias estadounidenses no han abandonado la tradición profética. De hecho, acusan a los imperialistas de pecar de orgullosos, y así mantienen abierta la posibilidad de volver sobre las corrientes más profundas de la historia estadounidense, en otro esfuerzo por alcanzar una política redentora.
4. Estados Unidos en negro, rojo, blanco y amarillo. A los indios les robaron sus tierras y los despojaron de sus derechos con la estafa de los tratados. Los negros eran demasiado indispensables en la economía como para ser asesinados. El sur anterior a la Guerra Civil estaba asediado por el espectro de la revuelta; el sur posterior a la emancipación legal de los negros estaba aterrado por la igualdad racial. Mientras tanto, en el mismo norte que peleó la Guerra Civil, la posición económica y social de los negros libres se degradaba constantemente. Con la industrialización y las oportunidades de empleo de las guerras del siglo XX, los negros emigraron del sur al norte. Fueron confinados en guetos residenciales y se les negó de hecho la igualdad social pero, a diferencia de los negros del sur, podían votar.
El presidente Truman, de Missouri, un estado con costumbres raciales decididamente sureñas, acabó con la segregación en las fuerzas armadas e indujo al Partido Demócrata a cambiar la base de apoyo blanca en el Sur por los votos de los negros del Norte. La resolución de la Suprema Corte que dio fin a la segregación en 1954 fue resultado de casi un siglo de lucha legal y política de los negros. Si no fuera por su valor y sacrificio, nada habría cambiado. Apelando a la conciencia de los blancos, dieron a la nación un valioso don moral. El voto de los negros en el sur, las medidas gubernamentales de acceso al empleo, los lugares para negros en la educación superior y en los trabajos son medidas que Franklin Roosevelt no habría soñado con proponer hace setenta años. Claro, la élite estadounidense tenía un gran interés en estas transformaciones. No se podía esperar que los negros sirvieran con lealtad en nuestras guerras si se les negaba la ciudadanía. Durante gran parte de la Guerra Fría, los representantes de Estados Unidos ante la ONU no incorporaron la violación de los derechos humanos como parte de su condena al bloque soviético: temían un escrutinio vengativo de las relaciones raciales estadounidenses. Aun así, el cambio en las relaciones raciales es un gran logro de nuestra democracia. A ello se deben añadir las grandes mejoras obtenidas por el movimiento feminista desde los años sesenta en cuanto a la autonomía ocupacional y social de las mujeres.
Los prejuicios contra los orientales constituyeron un elemento importante del racismo estadounidense. También alimentaron nuestro imperialismo: el movimiento independentista filipino fue tratado con enorme violencia por el ejército estadounidense. La idea de cristianizar el Oriente obsesionó a gran parte del protestantismo norteamericano. El resurgimiento nacional de China resultó tan perturbador como el expansionismo japonés. La guerra contra Japón se peleó con una brutalidad absoluta. Pero en décadas muy recientes, los inmigrantes de las culturas confucionistas (China, Corea, Japón) han sido bienvenidos por su disciplina, su diligencia y su aplicación. Ellos han compartido con los hindúes el acceso expedito a posiciones de prestigio en los negocios y las profesiones. En lugar de cristianizar Asia, Estados Unidos está importando los equivalentes asiáticos de nuestro propio calvinismo, al tiempo que el calvinismo doméstico original está perdiendo algo de su fuerza.
La entrada de los negros al plano de la igualdad formal y sustantiva no se ha completado. Los negros sufren desproporcionadamente por la pobreza, la falta de educación y la negación sistemática —debida a su pobreza— de recursos públicos. Muchos ciudadanos blancos —y de ninguna manera sólo en el Sur— consideran que las medidas para integrar a los negros en la sociedad les imponen costos excesivos. El prejuicio racial estuvo justificado alguna vez por la supuesta falta de aptitud de los negros para ejercer la ciudadanía. Dicho prejuicio implica las protestas por parte de hombres blancos de clase trabajadora, que se quejan de un trato injusto y votan con los ricos republicanos, en lugar de hacerlo con los demócratas del partido de la redistribución. Sin embargo, a menos que un modelo de solidaridad nacional gane adeptos nuevamente, los problemas de raza seguirán supurando. La preocupación de los hombres por la igualdad de las mujeres no es menos penetrante, y se culpa al partido del progreso secular.
5. Mercado o nación. Uno de los motivos más poderosos de la revuelta contra Gran Bretaña fue la regulación de la economía, considerada como tiranía por los artesanos, granjeros y mercaderes interesados en las ganancias. Es posible leer el resto de nuestra historia como un intento continuo por hacer del mundo un lugar seguro para el lucro. La expansión continental, la misma Guerra Civil (librada por el Norte blanco para eliminar la competencia de la mano de obra esclava), un imperialismo estadounidense cuyo objetivo es liberar el acceso a las materias primas y abrir mercados para los bienes estadounidenses, y la imposición por las armas o la fuerza económica de un modelo económico estadounidense en otras naciones, obedecen a la lógica del mercado. Durante gran parte de nuestra historia, el Estado fue un instrumento del capital, y la jurisprudencia se las ha visto negras para defender los derechos de los propietarios y la mayor libertad de mercado posible.
Pero la historia no se limita a esto. Empezando por los detractores del federalismo, quienes se oponían a la Constitución de Estados Unidos por ver en ella un instrumento de los banqueros y los comerciantes, el populismo estadounidense combatió la apropiación del Estado por parte del capital. Jefferson pensaba que el comercio urbano corrompería las virtudes de una nación agraria de pequeños propietarios. Gran parte de la oposición estadounidense al capitalismo ha tenido desde entonces un velo de nostalgia bucólica. El Movimiento Populista estadounidense de finales del siglo XIX y principios del XX se formó en torno a la lucha de pequeños granjeros en el Sur y el Oeste contra los bancos y las vías férreas. En tanto protestantes que desconfiaban de las ciudades, los populistas nunca lograron una alianza con la clase trabajadora urbana, con sus doctrinas católicas de solidaridad y su visión europea del socialismo (traído a Estados Unidos tanto por los socialistas británicos como por los alemanes, italianos y judíos). Cuando Theodore Roosevelt y Woodrow Wilson instituyeron la regulación del mercado, unieron estas energías masivas con el comando tecnócrata de un Estado norteamericano ampliamente expandido. Los reformadores de clase media a los que ambos presidentes servían de voceros estaban influenciados, en gran medida, por las reformas sociales de Bismarck y Lloyd George, y buscaban liberar la esfera pública de la corrupción y la avaricia de los capitalistas. El New Deal de Roosevelt instituyó una democracia social estadounidense, y la Gran Sociedad de Lyndon Johnson la extendió, cada uno con un apoyo considerable de un sector ilustrado del capital, que buscaba convertir a los ciudadanos empobrecidos en consumidores.
Estados Unidos entró al siglo XX con una economía de consumo masivo, muy extendida gracias a la electrificación y al uso del automóvil. La agricultura norteamericana producía un excedente para la exportación, y la venta adicional de bienes industriales y petróleo permitía al país reintegrar el capital extranjero tomado en préstamo para la expansión interna. Con la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos se convirtió en el primer país en otorgar un crédito, lo que le permitió dominar gran parte de la economía mundial desde 1918 hasta la derrota en Vietnam, incluida la Segunda Guerra Mundial. Paradójicamente, el colapso del bloque soviético coincidió con el declive económico estadounidense: periodos más cortos de expansión, un nivel de vida que se hundía, la necesidad de importar conocimiento científico y tecnológico, y una dependencia creciente de préstamos extranjeros. La participación relativamente alta de Estados Unidos en el mercado mundial financiero no sería ninguna barrera para una grave depresión si los prestamistas extranjeros cancelaran sus préstamos a Estados Unidos.
Antes, la ventaja económica de Estados Unidos consistía en tierras baratas (y materias primas), y en la escasez de mano de obra (lo que incrementaba los salarios). Hace cincuenta años, la dirección económica y el consumo masivo —sostenidos por sindicatos fuertes que incrementaban los salarios continuamente y por la seguridad social— parecían haber eliminado el ciclo del negocio. En un discurso, Kennedy declaró famosamente que ahora nuestros problemas económicos y sociales eran “técnicos”. Los adeudos de la guerra de Vietnam, así como la competencia de las industrias asiática y europea y los costos de mantener el imperio, detuvieron los incrementos continuos en el ingreso promedio. Estados Unidos dio fin a su época socialdemócrata en los setenta. La prosperidad pasajera de los años de Clinton no fue utilizada para la inversión social a largo plazo, y después empezó el periodo de la desigualdad de Bush. La inmigración masiva comporta una constante presión a la baja de los salarios. Los profesionistas y científicos extranjeros compensan la falta de inversión en nuestro propio sistema educativo. Un pueblo cargado con deudas debe correr dos veces más rápido para quedarse en el mismo lugar económico. El 80% de la nación, que vive bajo una amenaza económica cada vez mayor, se está rezagando respecto del 20% de los confiadamente prósperos. La guerra permanente no propicia un regreso a la prosperidad general. Es totalmente incierto cuánto tiempo podrá el sistema político contener estas contradicciones.
6. El Estado norteamericano omnipresente. En Estados Unidos, los poderes del Estado son compartidos por el gobierno nacional y las autoridades de los cincuenta estados federados. Si esos poderes son limitados en algunas áreas —el bienestar general y la redistribución—, en otras —la represión de la criminalidad— son muy amplios. Además, la construcción de una esfera de libertad para el capital requiere que las políticas federales prohíban la acción regional por parte de quienes apoyan la regulación y un sector económico público.
Con la población carcelaria más grande de cualquier democracia industrial, Estados Unidos obviamente tiene un Estado especializado en represión. La “guerra contra el terrorismo” comporta una criminalización de la disidencia. La violación de los derechos constitucionales de los disidentes tiene una historia que es coextensiva a la de la república. Los estados esclavistas eran estados policiacos, como lo era buena parte del resto de la nación tras la Guerra Civil, cuando los granjeros cada vez más movilizados, y después los movimientos obreros, desafiaron al capital.
La clave del funcionamiento del Estado norteamericano radica en la judicialización de la política. En el derecho consuetudinario, las doctrinas del precedente autorizan a los jueces (que casi sin excepción defienden la propiedad) a tomar disposiciones restrictivas legales sobre el capital. Las rupturas en esta tradición, bajo el gobierno de los dos Roosevelt, Truman y Johnson, que insistían en nombrar a jueces reformistas, han puesto en peligro un contraataque exitoso.
Existe aún otro obstáculo para la reconstrucción política de las relaciones sociales. El sistema del Colegio Electoral y el nombramiento de dos senadores para cada estado sin importar el tamaño son instituciones que nulifican el gobierno de la mayoría. Las reglas de procedimiento del senado requieren sesenta votos de cien para llevar la legislación a voto: una minoría de la nación puede sabotear el funcionamiento de la democracia representativa.
Los notables logros de la reforma social estadounidense en el siglo pasado se debieron a la presión de movimientos sociales populares más amplios. Aprendida esta lección, el partido de la propiedad ha recurrido —en su contraataque al estado de bienestar estadounidense— a la organización de un público ficticio. Las tensiones de la existencia diaria, la concentración de la propiedad de los medios y la corrupción de muchos periodistas se encargan del resto: la mitad de un público despolitizado, cada vez más lejano de la esfera pública, no se molesta en votar.
A estas barreras para la práctica de la democracia se suma otra: el Estado imperial. La creencia de que la historia norteamericana ha sido pacífica, interrumpida sólo por guerras cuya causa radica en circunstancias externas, es insostenible. De 1898 en adelante, el moderno Estado norteamericano ha sido reorganizado continuamente para extender el poder económico, militar y político en el extranjero. Gran parte de la población ha sido integrada en estos proyectos por la élites imperiales, explotando una singular mezcla de ansiedad existencial e ideología nacionalista. La Guerra Fría brindó la ocasión para consolidar un Estado dedicado por igual a la guerra en el exterior y al bienestar en el interior. Ahora esta síntesis ya no es posible; está por verse si el sistema político en sí mismo puede sobrevivir a conflictos domésticos que pueden ser más severos que la lucha en torno a la guerra de Vietnam. En ese entonces, un exitoso movimiento antiimperialista obligó a terminar la guerra. Ahora, la democracia estadounidense misma puede estar en riesgo.
7. Nuestro país y nuestra cultura. He evocado el título de un simposio publicado en 1952 en la revista cultural más importante del país a mediados del siglo, Partisan Review, en el que prominentes intelectuales, que alguna vez se habían considerado como opositores, proclamaban su lealtad a los Estados Unidos de la Guerra Fría. El espectáculo fue gratuito. La cultura estadounidense ha sido más auténtica cuando ha sido opositora, ya que la idea de Estados Unidos como una revolución continua y no lograda es lo que define la herencia ilustrada en nuestra cultura nacional.
Mientras tanto, conservamos a Dos Passos, Faulkner, Hawthorne, Hemingway, James, Mailer, Melville, Roth, Thoreau, Wharton y Whitman en la literatura, Emerson, Dewey, James y Pierce en la filosofía, y Getty, la escuela de Nueva York, Sullivan y Wright en las artes. Sobre todo, podemos declarar el cine y el jazz como formas que sobrepasan las distinciones entre alta cultura y cultura popular y que, por ello, hicieron una enorme contribución a la modernidad.
No hay nada a lo que la creatividad cultural estadounidense se parezca más que a un demiurgo. La rápida sucesión de objetos, estilos, temas, voces, la diversidad de preocupaciones en las diversas artes, corresponden a una considerable fragmentación del público. La interacción entre la alta cultura y la cultura popular continúa. Sin embargo, en las esferas de una cultura producida masivamente parece imposible tocar fondo: productos culturales más nuevos y más execrables, que idiotizan y adormecen el espíritu al mismo tiempo, inundan el mercado. La división social que marca la frontera entre la auténtica cultura y la clase de cultura fabricada industrialmente es educacional, pero la división educacional refleja nuestro sistema de clases. Que una nación que excluye a muchos de sus propios ciudadanos de su tradición cultural deba instruir al mundo sobre la “democracia” resulta grotesco.
En esta, como en otras cuestiones, queda abierta la pregunta: ¿serán las fuerzas de resistencia lo suficientemente fuertes como para recobrar lo que alguna vez fue una república —y puede serlo de nuevo? –
— Traducción de Rosamaría Núñez