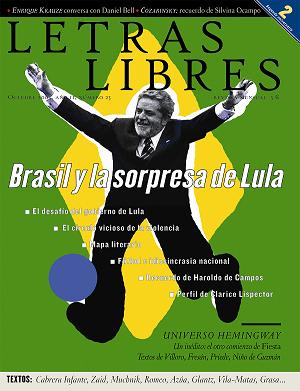LIBRO I
Capítulo I
Ésta es una novela acerca de una dama. Su nombre es Lady Ashley, y cuando comienza la historia está viviendo en París y es primavera. Ése debería ser un buen marco para una historia romántica pero de moral elevada. Como todos saben, París es un lugar muy romántico. La primavera en París es una estación muy alegre y romántica. El otoño en París, aunque es muy hermoso, podría dar una nota de tristeza o melancolía que procuraremos dejar al margen de esta historia.
Lady Ashley había nacido bajo el nombre de Elizabeth Brett Murray. El título provenía de su segundo esposo. Se había divorciado de uno de los maridos por alguna cosa, de mutuo acuerdo, pero sólo después de que él pusiera en los diarios uno de esos avisos que advertían que a partir de la fecha no se haría responsable de ninguna deuda, etc. Era un escocés y descubrió que Brett le resultaba demasiado cara, más aún por haberse casado con él únicamente para quitárselo de encima y poder escapar de su familia. Ahora ella había conseguido una separación legal del segundo marido, el que tenía el título, porque era un dipsómano, afición que había adquirido en el Mar del Norte mientras comandaba un dragaminas, según decía Brett. Cuando llegó a convertirse en un perfecto y auténtico dipsómano y se dio cuenta de que Brett no lo quería, intentó matarla y, entretanto, dormía en el suelo y nunca estaba sobrio y tenía grandes accesos de llanto. Brett siempre sostuvo que casarse con un marino había sido uno de los mayores errores de su vida. Debería haberlo imaginado, decía, pero había despachado a Mesopotamia al único hombre con el que había querido casarse, para mantenerlo lejos de la guerra, y él había muerto de un tipo muy poco romántico de disentería y, sin duda alguna, no podía casarse con Jake Barnes, así que cuando tuvo que casarse lo hizo con Lord Robert Ashley, quien procedió a convertirse en un dipsómano, tal como se ha señalado anteriormente.
Tuvieron un hijo y Ashley no quería divorciarse, ni daría pie para un divorcio, pero se habían separado y Brett se marchó una tarde con Mike Campbell al continente, luego de habérselo propuesto a la hora del almuerzo, porque Mike estaba solo y enfermo y era muy sociable y, como decía ella, “obviamente era uno de los nuestros”. Arreglaron todos los detalles antes de que el tren Folkestone-Boulogne partiera de Londres a las 9:30 de esa noche. Brett siempre se sintió orgullosa de ello. Por la velocidad con la que obtuvieron los pasaportes y recaudaron fondos. Llegaron a París camino a la Riviera y pasaron la noche en un hotel donde sólo había una habitación libre y con una cama doble. “No teníamos en mente nada de eso”, refirió Brett. “Mike dijo que deberíamos seguir buscando otro hotel, pero yo dije que no y que nos quedaríamos donde estábamos. ¿Qué más daba?”. Así es como acabaron viviendo juntos.
En esa época, Mike estaba enfermo. Eso era lo único que trajo de vuelta al cabo de dos años que pasó en España haciendo negocios, luego de haber dejado el ejército, excepto las arcas finamente grabadas de la empresa que habían absorbido las quince mil libras íntegras que le había legado su padre. También se hallaba en bancarrota, lo cual es un asunto serio en Inglaterra, y tenía varios hábitos que Brett lamentaba y pensaba que un hombre no debería tener, y que ella combatía con una vigilancia constante y el ejercicio de una voluntad que por entonces era muy fuerte.
Mike era una compañía encantadora, una de las más encantadoras. Era bueno y frágil y, sin duda, contaba con una muy sólida caballerosidad que no podía ser mellada, y que nunca desaparecía hasta que el licor lo disolvía por completo. Cuando estaba sobrio, Mike era bueno. Cuando estaba un poco ebrio, era aún más bueno. Cuando estaba bastante ebrio, comenzaba a ser repudiable, y cuando estaba demasiado ebrio era vergonzante.
El aburrimiento y la incertidumbre de su situación fueron lo que llevó a Brett a beber de esa manera. No había nada alcohólico en ella. Al menos, no lo hubo durante un largo periodo. Los dos pasaban su tiempo durmiendo hasta tan tarde como les era posible y después bebían. Ésta es una manera muy simple para describir un proceso tan complicado y la espera por la asignación semanal de Mike, la cual siempre tardaba y, por tanto, siempre se gastaba y era requerida en préstamo con una semana o más de antelación. No había nada más que hacer sino beber. No bebían solos en sus habitaciones. Bebían en cafés y fiestas, y cada día se convertía en una réplica del anterior. Había muy pocas diferencias. Te ibas a la cama tarde o te ibas a la cama temprano. Te sentías bien o te sentías mal. Te sentías con ganas de comer algo o no podías soportar la idea de comer. La fiesta de anoche había sido buena o había sido aburrida. Michael se había comportado abominablemente o Michael había sido un modelo de conducta admirable. Pero, por lo general, había sido una buena fiesta porque el alcohol, ya fuera brandy con soda o whisky con soda, tendía a que todo fuera mucho mejor y, por un rato, estupendo.
Si Michael se había comportado bien probablemente había sido una buena fiesta, y Michael tenía una fuerte tendencia a comportarse bien. De hecho, siempre se podía contar con que se comportara absolutamente como debía hasta que el proceso alcohólico se desarrollaba, lo que siempre se parecía al viejo experimento escolar en el que un hueso se disolvía en vinagre para comprobar que contenía una u otra sustancia. En todo caso, el vinagre transformaba completamente el hueso y lo convertía en algo tan diferente que uno podía doblarlo hacia adelante y atrás, y, si el hueso era suficientemente largo y se había usado bastante vinagre, incluso se podía hacer un nudo con él.
Brett era muy distinta de Mike en lo que respecta a la bebida. Brett tenía una gran vitalidad. Y también sus atractivos. Se suponía que no era hermosa, pero en una habitación donde se suponía que las mujeres presentes eran hermosas, ella anulaba todos sus atractivos. Los hombres pensaban que era muy guapa, y a las mujeres les irritaba su impresionante belleza. Los pintores siempre le pedían que posara para ellos y eso la abrumaba, porque ella consideraba que no tenía muchos atractivos, y así pasaba buena parte de su tiempo de vigilia posando para retratos, ninguno de los cuales jamás le gustó. Un pintor era tan bueno como el otro. Por supuesto, los mejores retratistas ya la habían pintado mucho tiempo atrás.
Brett bebía mucho más de lo que le gustaba a Mike, pero el alcohol no la disolvía de ninguna forma. Siempre era abierta, generosa, y sus actitudes siempre claras. Pero cuando había estado borracha, siempre hablaba de ello como si hubiera estado ciega: “¿Acaso no estuvimos ciegos anoche?” Se quedaba corta en su apreciación, y lo curioso era que, de alguna forma, realmente se volvía ciega. La bebida, y esto no se refiere a beber de manera ocasional, o dos o tres cócteles antes de la cena y vino con la comida, sino beber de verdad, de aquella manera que aniquila a los buenos bebedores porque son los únicos capaces de hacerlo, afectaba a Brett en tres estados sucesivos. Al beber, digamos, whisky con soda desde las cuatro de la tarde hasta las dos de la madrugada, Brett perdía primero la capacidad de hablar y simplemente se quedaba sentada y escuchaba, luego perdía la vista y no veía nada de lo que ocurría a su alrededor y, por último, cesaba de oír. Y ninguno de los que entraban en el café todo el tiempo se daba cuenta jamás de que había estado bebiendo. Si alguien la saludaba, ella respondía automáticamente: “Hola, vaya si no estoy ciega”, o algo por el estilo.
Durmiendo y bebiendo, jugando al bridge por la tarde, generalmente posando para el retrato de un artista arribista que sabía lo que valía un título de nobleza en un retrato, asistiendo a cualquier fiesta cada noche, así pasaban su tiempo Brett y Mike en París. Eran casi felices. Brett era una persona muy feliz. Luego Mike tuvo que irse a Inglaterra, a ver a un abogado en Londres para tratar algo relacionado con el divorcio que Brett intentaba conseguir, y después a Escocia para visitar a sus parientes y probar con su estadía que era un hijo responsable, para que, entre otras cosas, no le suprimieran su asignación. Brett se quedó sola en París. Nunca se había sentido tan bien estando sola.
Capítulo II
No quería referir esta historia en primera persona, pero me di cuenta de que debía hacerlo así. Quería mantenerme bastante alejado de la historia para que no me afectara de ninguna manera, y tratar a toda la gente incluida en ella con la ironía y piedad que son tan esenciales para la buena escritura. Incluso pensé que podría haberme divertido con todo lo que les va a suceder a Lady Brett Ashley y al señor Robert Cohn y a Michael Campbell, Esq., y al señor Jake Barnes. Pero cometí el desgraciado error, tratándose de un escritor, de haber sido primero el señor Jake Barnes. Así que no será tan espléndida ni fresca ni imparcial después de todo. “¡Qué pena!”, como Brett solía decir.
“¡Qué pena!” era una pequeña broma que compartíamos todos. A Brett le estaba pintando su retrato un norteamericano muy rico de Filadelfia, quien le enviaba su coche cada tarde para llevarla desde su hotel en Montparnasse hasta el estudio en Montmartre. Hacia la tercera sesión Brett dejó de posar un rato para tomar el té, y el retratista le preguntó:
—¿Y qué hará cuando obtenga su divorcio, Lady Ashley?
—Casarme con Mike Campbell —respondió Brett—.
—¿Y entonces cuál será su apellido?
—¡La señora Campbell, por supuesto!
—¡Qué pena! —dijo el retratista—. ¡Qué pena!
Así que mi nombre es Jacob Barnes, y si estoy escribiendo la historia no es porque quiera confesarme, como creo que suele ocurrir en estos casos, pues al ser católico me siento libre del deseo apremiante que incita a los protestantes a la producción literaria; tampoco para aclarar cómo sucedieron las cosas en beneficio de las generaciones futuras, ni por los usuales y elevados imperativos morales, sino porque creo que es una buena historia.
Soy un periodista que vive en París. Solía pensar que París era el lugar más maravilloso del mundo. Ya he vivido aquí durante seis años, o lo que fuere desde 1920, y todavía aprecio las ventajas. De todos modos, es la única ciudad en la que deseo vivir. Dicen que Nueva York está muy bien, pero la vida nocturna carece de importancia para mí. Quiero vivir tranquilamente y con cierta comodidad, y con un trabajo que no me dé preocupaciones. París te ofrece todas estas cosas. París también es una ciudad encantadora para vivir una vez que consigas un apartamento y renuncies a varios fetiches norteamericanos, como llevar camisetas de cuello redondo durante todo el año y demasiado ejercicio.
En 1916 fui licenciado por invalidez y enviado a casa desde un hospital británico, y conseguí un trabajo en The Mail en Nueva York. Lo dejé para fundar la Continental Press Association con Robert Graham, quien por entonces recién estaba adquiriendo su reputación como corresponsal en Washington. Iniciamos la Continental con apenas un cuarto y a partir de los despachos sindicados que Bob Graham remitía desde Washington. Yo me encargaba de la empresa y durante el primer año redacté un servicio especial de experto bélico. Hacia 1920 la Continental era la tercera agencia de prensa más grande de los Estados Unidos. Le dije a Bob Graham que en lugar de quedarme y hacerme rico junto a él, la Continental podía darme un trabajo en París. Así obtuve el puesto y cuento con algunas reservas, aunque no tanto como debería poseer. Y no pretendo conseguir un salario demasiado alto porque, si éste llegara a superar cierto monto, habría demasiada gente en pos de mi cargo como director europeo de la Continental Press Association. Cuando se tiene un nombramiento como ése, que figura en francés en los encabezamientos, y sólo tienes que trabajar cuatro o cinco horas al día, y dispones del salario que quieres, estás muy bien situado. Escribo despachos políticos con mi firma y redacto artículos bajo un par de seudónimos, y nuestra oficina se encarga de todo el envío con los sellos acostumbrados. Es un bonito trabajo. Quiero quedarme con él. Como todos los hombres de prensa, siempre he querido escribir una novela, y ahora que lo estoy haciendo supongo que la novela tendrá esa terrible calidad que afecta a los periodistas cuando toman la pluma y comienzan a escribir para sí mismos.
No frecuentaba mucho el Barrio Latino en París hasta que Brett y Mike aparecieron. Siempre pensé que el Barrio era algo que se tomaba o se dejaba del todo. De vez en cuando uno iba por ahí como quien va a ver los animales y a saludar a Harold Stearns y en las noches cálidas de primavera, cuando las mesas se colocaban sobre las veredas, resultaba casi placentero. Pero si se trataba de frecuentar un lugar, siempre parecía terriblemente aburrido. Sin embargo, tengo que incluirlo porque Robert Cohn, quien es uno de los héroes de este libro que no son británicos, había pasado allí dos años.
El barrio es más una suerte de estado de ánimo que un área geográfica. Los mejores vecinos del barrio viven fuera de los límites reales de Montparnasse. Supongo que pueden vivir en cualquier lugar, en tanto vengan a pensar al barrio. O como se prefiera decir. Probablemente la mejor forma de expresarlo sea: mientras tengan el estado de ánimo. Ese estado de ánimo está dominado, principalmente, por el desprecio. Quienes trabajan sienten el mayor desprecio hacia aquellos que no lo hacen. Los vagos llevan sus propias vidas y no es correcto mencionar el trabajo. Los jóvenes pintores desprecian a los viejos pintores, y eso funciona en ambos sentidos. Hay críticos desdeñosos y hay escritores desdeñosos. Parece que a todos les desagradan los demás. La única gente feliz son los borrachos y ellos, después de encenderse por un periodo de días o semanas, eventualmente acaban deprimidos. Los alemanes también parecen felices, aunque tal vez sea porque sólo pueden conseguir visas de dos semanas para visitar París, de modo que convierten su estancia en una fiesta. Los jóvenes frágiles que andan juntos y parecen estar siempre presentes, pero que en realidad se van en vuelos frecuentes a Bruselas, Berlín o la costa vasca para volver de nuevo como los pájaros, incluso mucho más que los pájaros, tampoco son felices. Se alborotan mucho, pero no son felices. Los escandinavos son los residentes habituales que trabajan duramente. Tampoco son muy felices, pese a que parecen haber conseguido cierto estilo de vida agradable. Durante el tiempo que frecuenté el barrio, la única persona verdaderamente feliz era una chica meteórica y alegre de unos espléndidos ciento diez kilos llamada Flossie, que tenía lo que se denomina un “corazón de oro” y una piel y una cabellera y un apetito adorables, e invulnerabilidad a las resacas. Iba a ser cantante, pero la bebida le arrebató la voz, aunque eso no parecía importarle particularmente. Esta reserva de alegría la convirtió en la heroína del barrio. De cualquier modo, el barrio es un lugar demasiado triste y horroroso para escribir acerca de él, y no lo incluiría si Robert Cohn no hubiera pasado allí dos años. Y eso supone un montón de cosas.
Durante esos dos años Robert Cohn había vivido con una dama que vivía del cotilleo, de manera que había vivido en una atmósfera de abortos y rumores de abortos, dudas y especulaciones en torno a pasadas y futuras infidelidades de amigos, rumores turbios, informaciones turbias y sospechas turbias, y un temor y amenazas constantes de su dama de compañía por frecuentar a otras mujeres, por lo que estaba a punto de abandonarla. De alguna manera, durante ese periodo Robert Cohn escribió una novela, una primera y última novela. Él era el héroe, pero no la había hecho tan mal y fue aceptada por un editor de Nueva York. Contaba con una gran dosis de imaginación.
En ese tiempo Robert Cohn sólo tenía dos amigos, un escritor inglés llamado Braddocks y yo, con quien jugaba al tenis. Me ganaba regularmente y no se jactaba de ello. Cohn le dio la novela a Braddocks para que la leyera y Braddocks, que andaba muy ocupado escribiendo algo suyo y que, a medida que transcurrían los años, encontraba cada vez más dificultades para leer las obras de otros escritores que no fueran él mismo, no leyó la novela pero se la devolvió a Cohn con la observación de que era excelente, un material excelente, aunque había una parte, apenas una partecita, sobre la cual deseaba hablar con él en algún momento. Cohn le preguntó a Braddocks cuál era esa parte y Braddocks replicó que se trataba de un problema de organización, un ligerísimo aunque importante problema de organización. Con muchos deseos de aprender y la buena disposición de alguien que no es británico para aceptar críticas provechosas, Cohn lo presionó para saber cuál era el problema. “Estoy demasiado ocupado ahora para tratar el asunto, Cohn. Venga a tomar el té en cualquier momento de la semana próxima y hablaremos sobre ello.” Cohn insistió en que Braddocks se quedara con el manuscrito hasta que tuvieran la oportunidad de comentarlo.
Esa noche después de la cena Braddocks llamó a mi puerta. Bebió un brandy y me dijo: “Oiga, Barnes, hágame un favor. Usted es un buen tipo. Lea esta cosa de Cohn y dígame si vale la pena. Eso sí, no creo que valga la pena. Pero sea un buen tipo y échele un vistazo y dígame de qué se trata”.
La noche siguiente me hallaba sentado en la terraza de la Closerie de Lilas, contemplando cómo oscurecía. Había en el Lilas un mozo llamado Anton que solía dar dos whiskies por el precio de uno, a causa de un disgusto que tenía con el patrón. Este mozo cultivaba patatas en un huerto en las afueras de París, más allá de Montrouge, y, mientras compartía la mesa con alguien más, creo que era Alec Muhr, y mirábamos a la gente que pasaba por la vereda al anochecer y los grandes y lentos caballos que pasaban por el bulevar al anochecer, y a la gente que regresaba a casa del trabajo y a las chicas que iniciaban su trabajo nocturno y la luz que provenía del bistró de al lado donde bebían los taxistas de la parada, le preguntamos al mozo sobre su cosecha de patatas, y el mozo nos preguntó acerca del franco, y leímos Paris-Soir y l’Intransigeant. Hacía muy buen tiempo y fue entonces cuando se presentó Braddocks. Braddocks venía jadeante y llevaba un sombrero negro de ala ancha.
—¿Quién es? —preguntó Alec—.
—Braddocks —dije—, el escritor.
—Buen Dios —dijo Alec, quien a partir de ese momento ya no tomó parte en la conversación y no aparece más en la historia—.
—Hola —dijo Braddocks—. ¿Les importa que les acompañe? —Así que nos hizo compañía—.
—¿Le ha echado una ojeada a lo de Cohn?
—Sí —dije—. Es pura fantasía. Un montón de sueños.
—Tal como pensaba —dijo Braddocks—. Muchísimas gracias.
Miramos hacia el bulevar. Pasaban dos chicas.
—Muy guapas —dije—.
—¿Le parece? —dijo Braddocks—. Caramba.
Volvimos a mirar hacia el bulevar. Vino el mozo y se marchó. Braddocks se mostró altanero con él, hablándole en un francés literario a través de sus mostachos. Por la vereda se aproximó un hombre alto, gris y de mandíbulas anchas, que caminaba con una mujer alta que llevaba una capa azul de la infantería italiana. Miraron hacia nuestra mesa al pasar, sin reconocer a nadie, y continuaron. Parecían estar buscando a alguien. Braddocks me dio un golpecito en la rodilla.
—Oiga, ¿vio cómo lo ignoré? ¿Me vio? ¡Ni que tuviera que saludar a la gente!
—¿Quién es?
—Belloc. No tiene un solo amigo en el mundo. Oiga, ¿vio cómo lo ignoré?
—¿Hilaire Belloc?
—Belloc, por supuesto. Está completamente acabado. Completamente.
—¿Por qué fue la bronca?
—No hubo ninguna bronca. Simplemente es un problema de intolerancia religiosa. En Inglaterra no hay una sola revista que lo mencione, ¿me oye?
Esto me causó una fuerte impresión. Puedo ver la cara de Braddocks, sus mostachos, su cara a la luz de la ventana del Lilas. No sabía que la vida literaria podía llegar a ser tan intensa. Además contaba con un dato y chismes valiosos.
La tarde siguiente me hallaba con varias personas en el Café de la Paix, bebiendo café después del almuerzo. Por el Boulevard des Capucines aparecieron el hombre alto y de aspecto gris y la mujer que llevaba la capa azul de la infantería italiana.
—Allí está Hilaire Belloc —dije a la gente de la mesa—. No tiene un solo amigo en el mundo.
—¿Dónde? —preguntaron ansiosamente varios de los concurrentes—.
—Allí —señalé con un gesto—, junto a la mujer de la capa azul.
—¿Te refieres al hombre del traje gris?
—Sí —dije—. En Inglaterra no hay una sola revista que lo mencione.
—¡Caray, ése no es Belloc! —dijo el hombre sentado a mi derecha—. Es Alastair Crowley.
Así que desde entonces nunca he vuelto a pensar igual respecto a Braddocks y, en lo posible, debo evitar su inclusión, excepto porque era un gran amigo de Robert Cohn, y Robert Cohn es el héroe de esta historia. ~