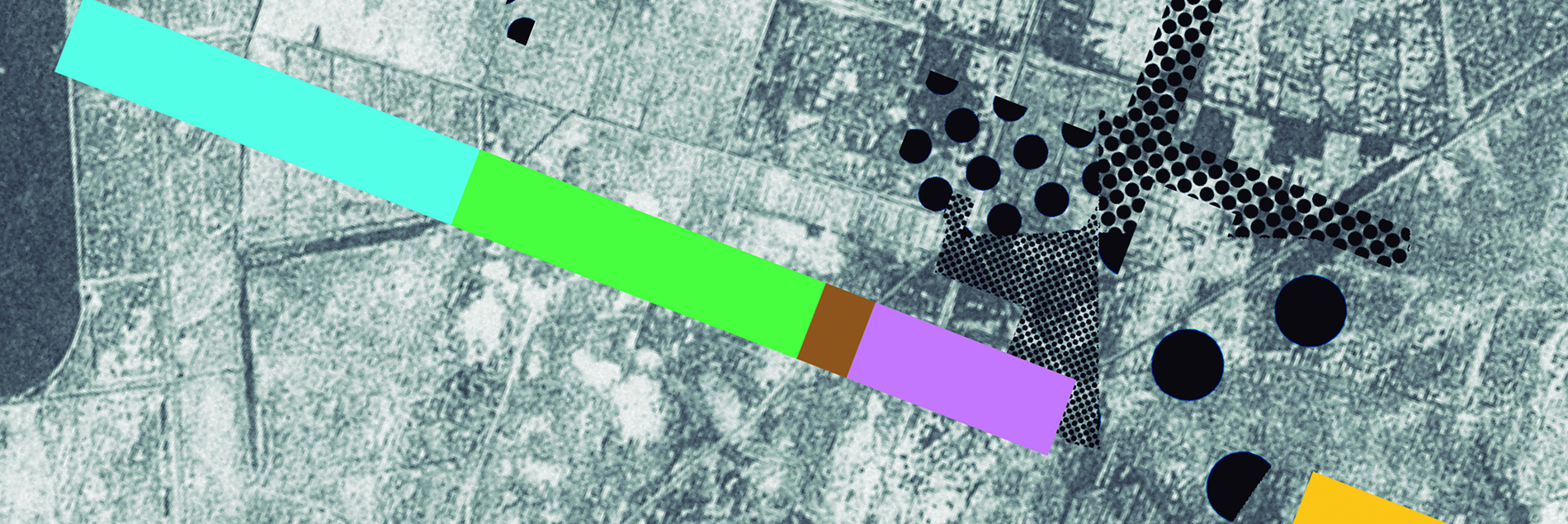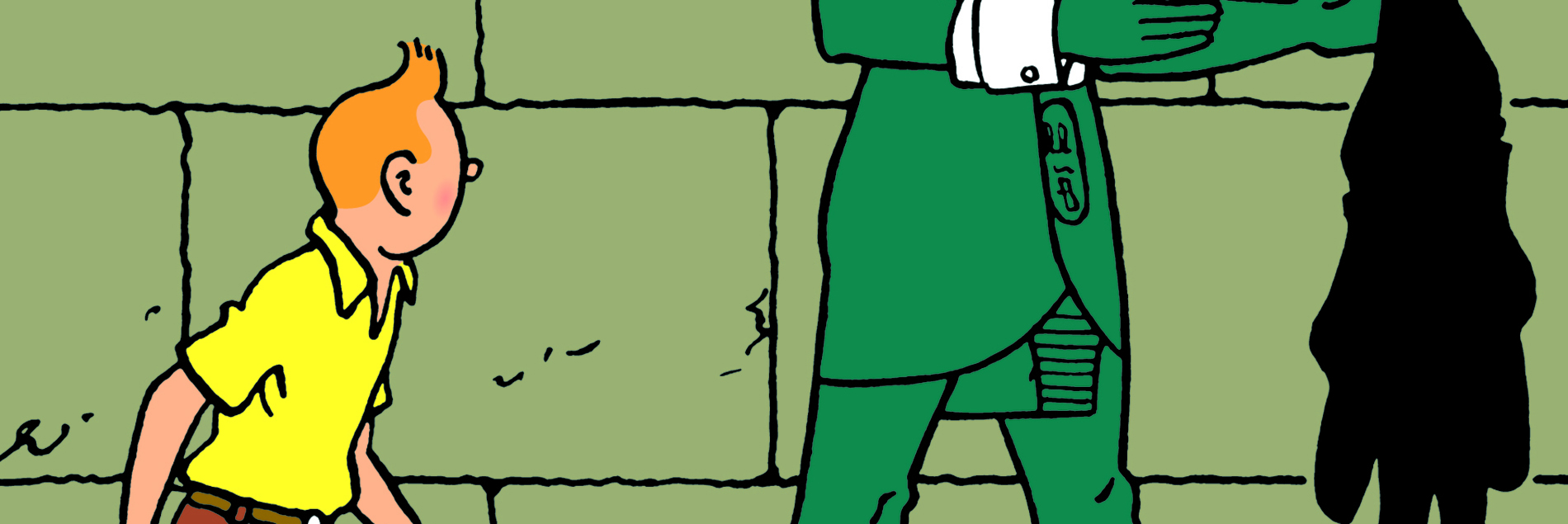En el subte de Buenos Aires los buscavidas ofrecen de todo. Pocos venden. Al final, por lástima, viajando una se va llenando los bolsillos de chucherías. Insólitos souvenirs que evocan el desatino de salir a vivir todas las mañanas. Lapiceras inútiles. Destornilladores chinos. Estampitas de san Cayetano, protector del trabajo en cruzada antineoliberal. Calcomanías. Lápices de colores. Cordones para zapatos. Todo al precio más bajo del mundo. Más bajo que en el hipermercado. Más bajo que en la calle. El subte es espejo del afuera. Es el subsuelo, el primer paso de la violencia del no tener en un mundo que ha hecho del consumo su favorito, su tarjeta de ingreso, su entrada triunfal. Todo en tecnicolor, con pantallas reproductoras de imágenes persiguiéndonos hasta en la sopa.
Ese día eran las nueve y media de la mañana cuando ingresé al subte corriendo, apenas un instante antes de que se cerraran las puertas del vagón. Me senté, y me di cuenta de que todos los pasajeros leían. Todos dije. Leían un folleto sin imágenes ni fotos ni dibujos que sostenían en sus manos. Como si hubiera llegado tarde a clase, espié por el hombro a mi compañero de al lado. Leía poemas. Mi compañero de al lado leía poemas, todos los pasajeros leían poemas en ese vagón a las nueve y media de la mañana de ese día. El autor de semejante hazaña aparentaba algo más de cincuenta años. Bajito, pulcramente vestido, con zapatos que hace mucho fueron nuevos y hoy seguían lustrados, con calva creciente y anteojos, las manos en los bolsillos, caminó lentamente hasta el fondo del coche. Desde ahí observaba. Parecía el profesor de este vagón. Y todos los pasajeros, los alumnos de alguna materia secreta. A saber por el rostro relajado de este hombre, se diría que estaba contento. O por lo menos tranquilo. Al llegar a la siguiente estación, desde su esquina y en voz alta, como en clase magistral, dijo:
–Quien tenga una monedita para la poesía de don Ramón, bienvenido sea. Y quien no, también. Les deseo muy buenos días.
Y dicho esto, comenzó a recorrer los asientos uno por uno de sus –cuasi– discípulos recogiendo monedas. Algunos pocos le devolvieron el folleto. La mayoría lo compró. Y yo, que había llegado tarde, también quise. El folleto contenía unos doce poemas. A la madre, al hijo, al abuelo, al amor, a la vida. ¿En qué país del mundo la gente compra palabras en el metro? ¿Qué es lo que nos falta, qué nos sobra, a qué fondo hemos llegado para que decidamos comprar una palabra ? ¿Por qué la palabra sí, y el objeto –llámese lapicero, calcomanía, destornillador o cordones para zapatos– no? ¿Qué compramos al comprar el Verbo? ¿Qué anhelo? Quién sabe y para qué importa. Nosotros y nosotras, que buscamos respuestas, descubrimos una mañana que la poesía pregunta.
Atiborrados, cansados, atribulados de mensajes publicitarios, dominicales, diarios, televisivos, estrambóticos, los consumidores de imágenes decidimos por una vez comprar aquello que instala una demanda desde el corazón. Y apretamos la letra entre los dedos. En este siglo de estridencias la palabra vale por mil imágenes. Cuidado con su fuerza. Como el boomerang, vuelve. ~
Hay héroes anónimos que se sirven a sí mismos
A principios de septiembre, en la antesala de unas elecciones legislativas en las que el Partido Republicano podría perder su mayoría en la Cámara de Representantes, el New York Times publicó…
Un cuerpo, dos casas
El cuerpo es una casa. No es como una casa. Es una casa. Aventuro esa analogía después de escuchar a los enfermos cuando abandonan el mare magnum del pathos. Muchos de…
Hergé como una de las bellas artes
Georges Rémi (1907-1983), más conocido como Hergé, es uno de los nombres capitales para comprender la historia del cómic europeo pero también uno de los grandes artistas del siglo XX. Al menos…
Misas en náhuatl
Teniendo casos como el de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, en donde el 70% de la población es indígena, extraña la existencia de procesos burocráticos para que se acepte la lengua…
RELACIONADAS
NOTAS AL PIE
AUTORES