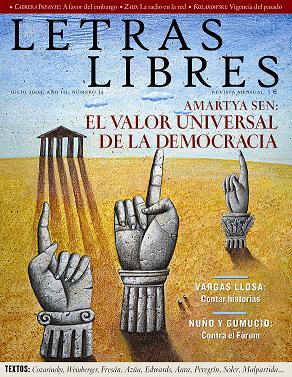Esta vez no entré en Suiza por Basilea, sino por Zurich, ciudad que no conocía y donde esperaba ver el local donde estuvo el Cabaret Voltaire, deseaba posicionarme en el lugar donde nació Dadá, en el sitio exacto donde Tristán Tzara y compañía dijeron “Dadá no significa nada” sin prever que para mí al menos, durante años, Dadá ha significado mucho. Esta vez no entré por Basilea, en cuyo aeropuerto, el año pasado (a pesar de haber sido advertido de que, según por dónde saliera, podía encontrarme en Suiza o en Francia), equivoqué mis pasos y, en lugar de girar a la derecha, lo hice a la izquierda y me encontré de pronto perdido en una carretera de Francia, donde nadie me esperaba.
Esta vez entré por Zurich y, nada más llegar a la ciudad, me di de bruces con el Cabaret Voltaire. De tan rápido que fue todo, quedé medio noqueado. Yo había siempre pensado que llegar a ver ese local, mítico para mí, iba a resultar una aventura en la que emplearía mucho tiempo. Había siempre creído que un día llegaría a Zurich y me perdería en la búsqueda de una estrecha y breve calle, la legendaria Spiegelgasse, en medio de un laberinto ciudadano enrevesado. Pero nada de todo eso sucedió. A los escasos minutos de estar en Zurich, ya estaba frente a los orígenes mismos de Dadá, y Dirk Waihinger me explicaba los avatares por los que había pasado el local desde 1916. El Cabaret Voltaire había sido, después de ser el Cabaret Voltaire, un restaurante grasiento en los años veinte, un lugar decorado como una casa de campo suiza en los treinta, una discoteca de mala fama en los setenta, un bar gay en los setenta y ochenta, y finalmente en 2002 fue comprado por una banca suiza y abordado sorpresivamente por unos providenciales okupas que pintaron la fachada con frases dadaístas y recordaron a la ciudad de Zurich qué clase de acontecimiento había tenido lugar allí en 1916. Desde entonces y gracias a esto, el ayuntamiento y la firma de relojes Swatch están recuperando el mítico local para convertirlo en una sala que tal vez sea de cultura rupturista.
De pie allí ante el Cabaret Voltaire, sentí la tentación de escribir en la fachada una breve inscripción de estilo Dadá. Je me suis suissidé en Suisse, por ejemplo. Pero abandoné pronto cualquier trasgresora tentación (además, tenía demasiadas eses la frase) y comencé a subir lentamente por la Spiegelgasse y pasé por delante de la casa donde vivió Lenin antes de la Revolución Rusa. Me acordé de esa leyenda que dice que un día, al aire libre, jugaron Tzara y Lenin al ajedrez en esa calle, y conjeturé allí mismo lo que pudo ser aquel encuentro entre un representante de la vanguardia de la agitación cultural y uno de la de la agitación a tiro limpio. Dicen que Francis Picabia presenció aquella partida de ajedrez irregular y extraña. Picabia era cliente del Café Odeon, que fue otro de los lugares que no quise perderme en mi fugaz visita a Zurich. Otro espacio mítico. Puede que Lenin (cliente cotidiano del café) y Joyce se hubieran conocido en él. Hacía años que quería pisar ese lugar en el que, si mis informaciones no andaban desencaminadas, Mata-Hari inventó sus famosas danzas revolucionarias.
¡Ah, el Odeon! Me dio por pensar que había sido en ese café donde James Joyce había tomado su última botella de vino blanco. Eso pensé a lo largo del rato que, sentado en una pequeña mesa —muy disputada, por cierto— junto a la ventana, estuve en ese local art nouveau, alegre faro cultural junto al río. Al lado de esa privilegiada ventana, me dediqué a evocar unas palabras de Nora Joyce meses después de que su marido hubiera muerto, unas palabras dichas allí precisamente en el Odeon, quizás allí mismo junto a aquella ventana. Contestó así a la pregunta de un periodista acerca de los grandes escritores que había conocido en su vida, concretamente acerca de la figura de André Gide: “Tenga en cuenta que estuve casada con el mejor escritor del mundo. Una no puede recordar a todos los escritorzuelos.”
Allí, en el Café Odeon, seguramente el gran Joyce debió dar más de una vuelta mental a la esquizofrenia de su hija Lucía, a la que tuvo que internar en el asilo mental de Zurich, el Burghölzli, para que el doctor Naegeli la sometiera a un tratamiento. Pensé de pronto en la esquizofrenia de Robert Walser, recluido veintitrés años en el manicomio de Herisau, a no muchos kilómetros de allí. Precisamente en ese Centro Psiquiátrico de Appenzell tenía yo una cita al día siguiente con su médico-jefe, el doctor Bruno Kägi. Debido a que estoy escribiendo una novela en torno al tema de la Desaparición en general y el destino de Walser en particular, tenía interés en hablar con el doctor Kägi para preguntarle, en primer lugar, si no pensaba que el autor de Jakob von Gunten fue alguien que se hizo pasar por loco para que le dejaran vivir en paz, en un rincón en el que fuera posible que el mundo le olvidara. Nevaba cuando llegué a Herisau. El doctor Kägi escuchó pacientemente la pregunta y me mostró de inmediato un libro en el que él ha colaborado, un libro sobre Walser coordinado por Peter Witschi (una autoridad en Walser), donde hay informes sobre la esquizofrenia del escritor. Y yo entendí entonces que allí el estado mental del paciente número 3561 —ese fue el número que tenía Walser en el manicomio— no se discutía. Pero yo nunca olvidaré un libro de antipsiquiatría titulado Esquizofrenia y presión social, del doctor Laing, donde se decía que si podemos dejar de destruirnos a nosotros mismos tal vez podamos dejar de destruir a los demás. Laing puso en cuestión la validez de términos como salud y locura. Gracias a esto, hoy, como sucede en el Centro Psiquiátrico de Herisau, algunos locos juegan al golf del mismo modo que otros locos —más peligrosos éstos— juegan a las torturas y a la guerra de Iraq.
A través de Yvette Sánchez y de su amiga Beatrix, le hice una segunda pregunta al doctor Kägi. Era la pregunta por la que en realidad me había desplazado hasta allí. Quise saber si creía que el narrador —no confundir con el autor— de la novela que yo estaba escribiendo tenía alguna posibilidad de (tan sólo con la intención de profundizar en el estudio de la atmósfera en la que vivió Walser) quedarse a pasar varios días en aquel Centro Psiquiátrico. El doctor, que había escuchado con una sonrisa socarrona la pregunta, respondió con amabilidad, tal vez encantado de haber pasado a formar parte de una trama novelesca. “No, no es posible”, dijo. Nos marchamos de allí y fuimos a fotografiar el cementerio nevado. La tumba de Walser, en un lugar aparte, es demasiado pomposa dentro de su sencillez. Hacía un frío impresionante a pesar de encontrarnos en pleno mes de mayo. Recordé el frío de Walser, aquello que un día le dijera a su amigo Carl Seelig: “Sin amor, el ser humano está perdido.”
Al día siguiente, en Sant Gallen, tras un fascinante recorrido por la parte alta de la ciudad, por las melancólicas y elegantes Winkelriedstrasse y Dufourstrasse, llegué al despacho de mi amiga Yvette Sánchez, es decir, visité la Universidad de Sant Gallen, donde ella ejerce de catedrática de lengua y literatura española. Vi obras de Tapies, Miró, Calder y Giacometti jalonando un espacio universitario, sobrio y elegante, que yo creo que quedará en mi memoria. Quedará en el recuerdo junto a mi descubrimiento de que en Suiza (tal vez por sus serenas relaciones con el mundo de la industria farmacéutica) no sólo no es necesario comprar los alka-seltzer en una caja que contenga veinte tabletas, sino que, además, la amable farmacéutica te ofrece un vaso de plástico para que puedas tomar esa bebida efervescente en el mostrador mismo, como si estuvieras en la barra de un bar. No fue poca la felicidad que sentí en el momento de descubrir esto. Para colmo, los alka-seltzer suizos, a diferencia de los españoles (que se exceden en espuma y son más brutos), llevan incorporado un gusto de limón que convierte a esa bebida curativa en algo euforizante. Me sentí de pronto como si estuviera acodado en la barra del Cabaret Voltaire en sus mejores tiempos.
Dejé Sant Gallen encantado, y al día siguiente en Basilea tuve un nuevo recuerdo para el paseante Walser cuando, por recomendación de la traductora Doriane Occhiuzzi, llegué al Solitude-Promenade, el Paseo de la Soledad que bordea el Rin en esa ciudad. Caminé triste por él hasta llegar a las puertas del Museo Tinguely, donde, tras cruzar por el bosque permanente de máquinas del artista que da nombre al museo, visité una retrospectiva dedicada a Kurt Schwitters, posiblemente el inspirador del invento de las máquinas solteras. Se trataba de una retrospectiva que incluía una meticulosa y excelente reconstrucción de la Merz-Bau, la casa extraña que en tiempos de gran cólera colectiva se construyó Schwitters para sí mismo.
El contraste entre mi paseo solitario y callado y las agresivas máquinas extrañas de Tinguely y de Schwitters fue tan endiabladamente perverso que me senté en la puerta del museo a llorar. A llorar tímidamente y sin emoción, sólo por el contraste que en breves momentos me había llevado de la soledad radical de estar conmigo mismo al heterodoxo dadaísmo del mundo de los desechos de la civilización que reunieran Tinguely y Schwitters en sus máquinas. Fui, pues, de mi cálido yo lloroso a unas frías y artificiales máquinas brutales que me parecieron muy distanciadas de mi mundo natural de paseante solitario.
Salí del Tinguely de Basilea “con la poesía en el sombrero”, por decirlo en términos de Tzara. Y volví a caminar por Solitude-Promenade, en una especie de simbólico paseo previo a mi incursión por la tarde en la Feria del Libro de Basilea, donde encontré un abigarrado hacinamiento de autores literarios, un ordenado caos de mesas redondas. Fue en una de ellas, en una de esas mesas, donde un joven, tras haber escuchado la historia de mi visita a Herisau, me hizo una pregunta difícil de responder, me preguntó cuándo tenía planeado desaparecer. Recordé mi llanto de la mañana, el llanto sin emoción tras ver las máquinas de Schwitters, y dije que, a pesar de que era difícil contestar, iba a hacerlo. Y poco después dije que me gustaría abandonar la literatura y dejarlo todo lo más pronto posible, desaparecer en la Suiza del norte sin dejar huella, pero que pensaba retrasar en lo posible esa decisión, ya que, siempre que formulaba públicamente ese deseo, nacía en mí el impulso de un deseo escondido dentro de ese deseo, el impulso de, por unos minutos más, seguir escribiendo.
Me acordé de Walser, en conversación con Seelig: “Aquí en la Suiza oriental se está muy bien, ¿no le parece? La encuentro esta zona incluso encantadora. ¡Ya ha visto lo amables y simpáticos que todos han sido con nosotros hoy! No pido más. En el sanatorio tengo la paz que necesito. Que los jóvenes hagan ruido ahora. Lo que me conviene es desaparecer, llamando la atención lo menos posible.”
Terminé diciendo que a mí a veces me sucede que, como si hubiese pocas historias, justo cuando noto que me llega por fin la hora de callar, viene siempre a añadirse otra historia. En este caso, la de alguien que viaja al norte de Suiza y persigue el destino de Walser, la historia del hombre que acudió bajo la nieve a una cita con el doctor Kägi, la historia de alguien que ahora se va, pero se queda, pero se va. ¿Acaso me he quedado? –
Críticos filósofos
Los filósofos no suelen destacarse como críticos literarios. Eso dice Irving Singer en uno de los estudios que ha dedicado a George Santayana (George Santayana, Literary Philosopher, 2000),…
Niño sin nombre
Para mí no acaba el plazo de la vida porque morí al nacer, no hay fecha que desazone mi…
México y España: la política separa, la cultura une
Aunque las viejas querellas entre México y España revivan cada cierto tiempo por causas políticas, lo cierto es que, desde mediados del siglo XIX, las muestras de solidaridad y retribución…
Vin y Pau
Marchaban a estos Campos Elíseos, cargando sus avíos. A Pau, quien se consideraba de los dos el más hecho —por lo menos él sí vendía—, le…
RELACIONADAS
NOTAS AL PIE
AUTORES