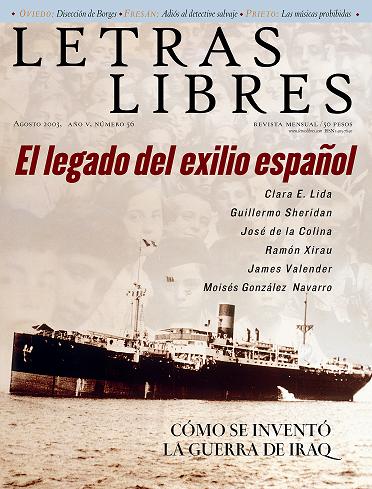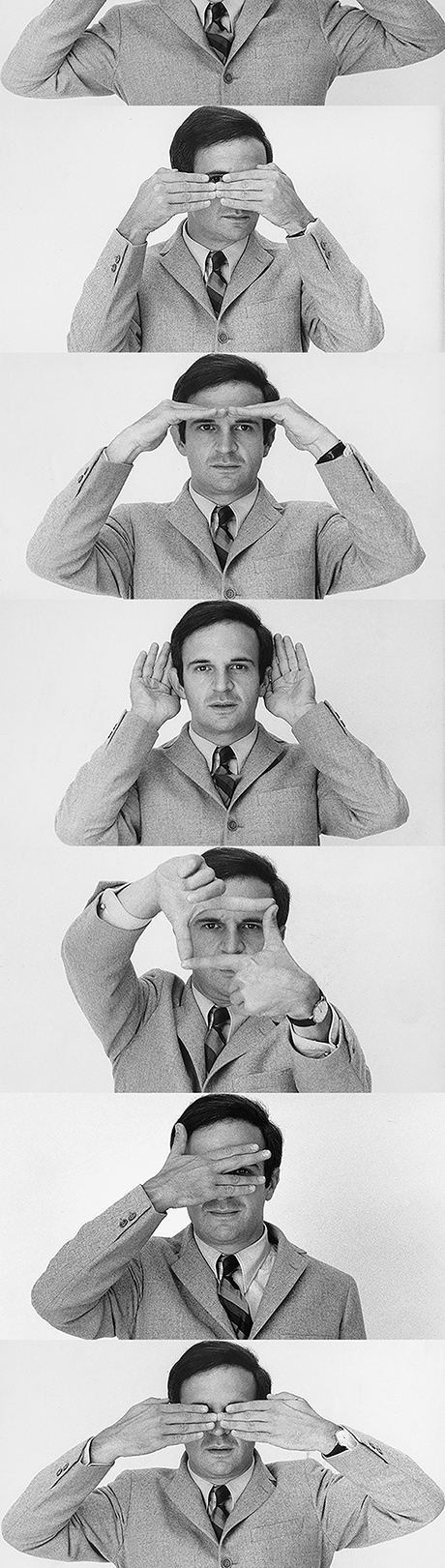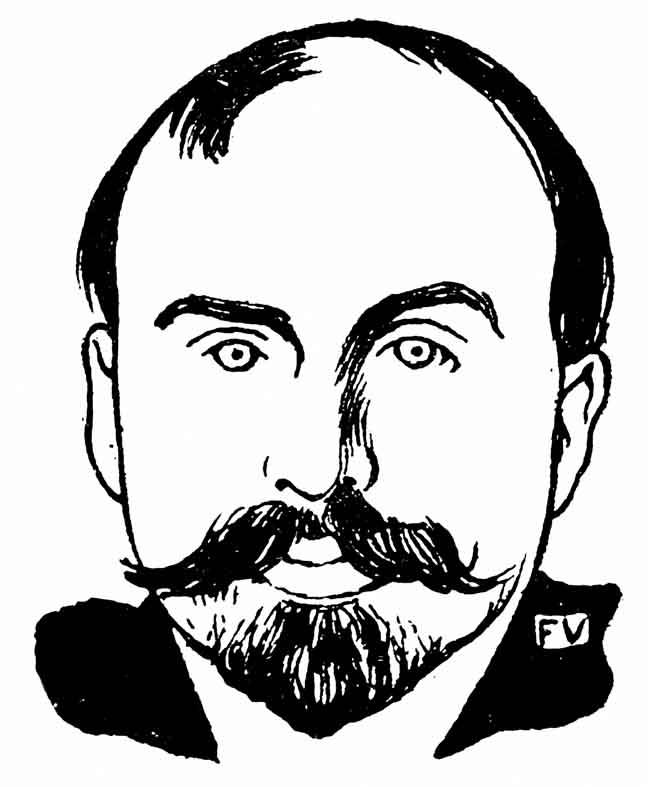A las diez y media de la noche, la librería está a reventar. Niños y niñas en pijamas o con los disfraces de sus personajes favoritos deambulan en apretadas filas entre los estantes. Frente a la puerta, un par de adolescentes con sombreros de bruja ofrecen a los recién llegados vasos a medio llenar de una bebida amarilla, que juega a ser mítica butterbeer, pero que es en realidad una mezcla indescifrable de jugos de fruta. Antes de entrar, cada niño saca un papelito de un sombrero (the sorting hat) que determina a cuál de las cofradías de estudiantes de la Escuela de Magia y Brujería de Hogwarts será asignado: Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw o la odiada Slytherin. Si no les gusta la que les toca hacen trampa y se vuelven a formar. Al fondo de la librería, una señora vestida de toga blanca bombardea al grueso de la concurrencia infantil con una apretada batería de preguntas de trivia: ¿De qué sabor es el dulce que se come Dumbledore al final del primer libro? (Cerilla de orejas.) ¿Qué equipo gana la copa mundial de Quidditch? (Irlanda.) ¿De qué andén sale el tren a Hogwarts? (Nueve tres cuartos.) Las respuestas son precisas, inmediatas e invariablemente correctas. Los padres de familia constatan la sabiduría de sus pequeños con sonrisas bobaliconas. Todo sacrificio es poco a cambio del entusiasmo manifiesto de sus hijos.
Los empleados no se muestran tan convencidos. Sus disfraces lucen carrereados y torpes. A las once y cuarto una voz en el sistema de sonido anuncia que ya se vendió la totalidad de los libros y sugiere que quienes no sean felices propietarios de una contraseña pasen a retirarse por el bien de todos. Se comienza a formar una cola, que en unos instantes serpentea de un extremo al otro por los pasillos de la librería. Los minutos transcurren sin encantamientos. Cuando están a punto de dar las doce, la concurrencia entera corea los últimos segundos a voz en cuello. La fila comienza a moverse. La excitación de muchos niños es incontenible. Brincan sin moverse de sus lugares como si se encontraran en una clase de aerobics. Llegamos al mostrador y cambiamos nuestros vales por un pesado tabique de pasta azul. Lo único sobrenatural de la velada, mágico si se quiere, es que tantos menores de edad en todo el mundo estén ansiosos por leer un libro de 870 páginas.
A estas alturas, todos estamos al tanto de las cifras: La Orden del Fénix, el quinto título de la serie Harry Potter, vendió en Estados Unidos cinco millones de ejemplares en veinticuatro horas. Estos se suman a los doscientos millones vendidos de sus cuatro predecesores, que han sido traducidos a 55 lenguas. Según los enterados, sólo la Biblia y las obras de Shakespeare superan dichas cantidades en la historia de la palabra escrita. Un tabloide londinense calcula que su autora, J.K. Rowling, es más rica que la reina de Inglaterra. La edición en inglés de la Orden del Fénix encabeza las listas de los libros más vendidos en Francia. La semana de su lanzamiento, la revista Time le dedicó su artículo de portada, consagrándolo, en los hechos, como el suceso más importante del momento. Nadie recuerda que obra alguna haya tenido jamás un impacto semejante, ni siquiera en las épocas ya remotas en que los libros tenían alguna importancia. Como es natural, éxito tan desmedido sólo ha servido para arraigar en las mentes ilustradas la sólida certidumbre de que se trata de un fraude.
No resulta difícil, sin embargo, dilucidar el atractivo de Harry Potter para la mente infantil (y la no tanto). Descubrir un día que no somos gente cualquiera, sino miembros hereditarios de una orden de magos, que vive incontables aventuras en un maravilloso mundo paralelo, es una fantasía que apela sin ambages al delirio de grandeza que se incuba en el corazón de todos los niños (y de muchos de los no tanto). Pero la vena megalomaniaca de Harry Potter va más lejos todavía. Su protagonista no sólo resulta ser mago, sino un megamago, que se encuentra en el centro mismo de una batalla de proporciones cósmicas entre el bien y el mal. De la noche a la mañana, Harry, huérfano arrimado en la insufrible mediocridad suburbana de la casa de sus tíos, debilucho y miope, víctima cotidiana de las dagas brutales de su primo Dudley, pasa de ser una especie de Ceniciento a saberse el único brujo que ha resistido jamás un ataque directo del terrorífico archivillano Lord Voldemort. A partir de ese punto, la acción prosigue sin freno a través de una sucesión incesante de revelaciones asombrosas, apariciones providenciales, enigmas, sortilegios, reveses y transfiguraciones. Harry llega a Hogwarts, la escuela de brujería, donde descubrimos que el mundo de la magia no está compuesto, después de todo, por un círculo silencioso y grave de viejitos de barbas blancas y mujeres gordas con verrugas en las narices. Es, por el contrario, un lugar notablemente parecido al mundo real y regido como éste por consideraciones de estatus y de prestigio, por espejismos comerciales, por cálculos políticos e inercias burocráticas, por alianzas, odios, intrigas y vanidades. El tinte exótico que lo distingue del mundo real sólo sirve para reforzar esa similitud sorprendente. Este acertado contrapunto de lo descomunal con lo cotidiano y de lo ancestral con lo futurista, es uno de los principales aciertos de Rowling, quien suple su relativa falta de originalidad con un virtuosismo innegable para el pastiche. Sus talentos no son los del demiurgo, sino los del anticuario, o más precisamente, los del chacharero. Por sus páginas desfilan un torrente incesante de personajes insólitos, artefactos prodigiosos y monstruos descomunales. Algunos son brillantes ocurrencias propias, otros han sido pirateados sin recato de las más diversas fuentes. Todos están adaptados a la sensibilidad de nuestros tiempos y compuestos en arreglos inesperados que consiguen conformar un mundo propio. Hay un tono personal en el lenguaje y un manejo notable del ritmo, que resultan en un ejercicio pulcro, aunque no realmente extraordinario, de los recursos convencionales del género policiaco que componen la médula de sus historias. La trama avanza impulsada a cada paso por la sorpresa, y si los niños esperan con tanta ansiedad la siguiente entrega es porque les urge conocer las novedades: los nuevos artificios, las nuevas pociones, los nuevos villanos. Se trata de libros eminentemente visuales, que funcionan a la manera de películas escritas. La deuda de Rowling con el cine de acción contemporáneo es patente en cada una de sus páginas y se manifiesta por encima de todo en la dinámica de sus escenas. Estos brujos no se limitan a convertir príncipes en sapos, sino que vuelan a toda velocidad en escobas último modelo, sostienen relampagueantes duelos con sus varas mágicas, luchan a muerte con otros seres sobrenaturales y utilizan toda suerte de gadgets inusitados, que más que al ámbito medievalesco de Hogwarts parecerían pertenecer a los espacios hipertecnológicos de Spy Kids. Igualmente directa es la simplicidad moral de sus personajes: Voldemort es malo, Dumbledore es bueno; Ron y Hermione son los amigos ultraleales; Hagrid es el gigante estúpido y noble; Snape es el profesor abusivo y amargado; los aristocráticos Malfoy son petulantes y crueles; los clasemedieros Weasley son querendones y solidarios; el equipo de Quidditch de Harry gana siempre.
Quienes deploran que la atención literaria de los niños esté ocupada por este producto de calidad incierta deberían consolarse con la certeza de que, si no estuvieran leyendo Harry Potter, lo más probable es que todos esos pares de ojitos estarían fijos en alguna pantalla. La mayoría de los niños que leen Harry Potter no están dejando de leer por ello Alicia en el país de las maravillas, simplemente le están robando algunas horas a su videojuego favorito. Mientras siga vendiendo millones, el hipotético valor literario de Harry Potter continuará siendo objeto de airadas disputas. Obviamente, Harold Bloom va a concluir que se trata de una porquería, pero es como si ponemos al crítico de música clásica del New York Times a reseñar los discos de Christina Aguilera. Tal vez la factura cumplidora de Rowling no corresponda con lo que cabe exigirle a una pluma verdaderamente virtuosa, pero se encuentra muy por encima de los estándares mercenarios de la literatura chatarra. Y visto sin apasionamientos, más de un libro sólidamente inscrito en el canon tampoco pasa de ahí.
Por lo pronto, Harry Potter parece haber alcanzado un estatus icónico que lo pone a salvo de cualquier ataque significativo. Las reseñas del último libro en los principales medios han sido unánimemente amables. Hemos llegado al punto en que estar en contra de Harry Potter es como estar en contra de los valores mismos que definen la infancia. Hasta los grupos cristianos que lo combatieron con furor en un principio, sobre la base de que toda promoción de la brujería es cosa satánica, han preferido (con excepciones) apuntar sus cañones contra objetivos más vulnerables. El éxito arrollador de Harry Potter se inscribe en una tendencia que ha transformado radicalmente nuestra percepción de la infancia en las últimas décadas. Al igual que su protagonista, los niños en general están dejando de ser vistos como entes subordinados y pasivos para convertirse en agentes independientes y activos. Si en las fábulas del pasado solían ejercer su iniciativa a espaldas o aun en contra de la voluntad adulta, hoy es cada vez más común que lo hagan alentados por ella. Como todo en nuestros días, este cambio de actitudes encuentra su expresión más convincente en los metálicos pasillos del mercado. El poder más discernible que la juventud parece haber adquirido hasta ahora es el de comprar en cantidades inéditas la catarata de nuevos productos que la sociedad de consumo se obstina en venderle.
En el primer Harry Potter, Rowling describe el insólito Espejo de Erised, en el cual se refleja el más caro anhelo de cada persona. Dumbledore advierte a Harry sobre la naturaleza adictiva del espejo y lo previene contra sus peligros: “… este espejo no puede ofrecernos ni conocimiento ni verdad. Hay quienes se han consumido frente a él, cautivados por sus visiones, o se han vuelto locos, incapaces de saber si lo que les muestra es real o siquiera posible”. Como metáfora del complejo sistema de ilusiones prefabricadas en que vivimos inmersos, el espejo es una imagen certera. Me pregunto si Rowling llegó a prever que su obra y su persona llegarían a convertirse en uno más de sus resplandecientes embrujos. ~
Truffaut nos pertenece
François Truffaut (1932-1984) supo convertir su biografía en películas y cambió para siempre nuestra forma de ver a algunos cineastas. Una de sus lecciones es la importancia de apreciar a los…
No entendí tu poema
Me perturbó el hedor a basura inorgánica.Se le veían los clavos.Tiene escamas.Pensé que iba a ser unitario.Pensé que tendría un enfoque social.No venía con un dragón de juguete sorpresa.Me dio…
Antisionismo piquetero
El paso de Luis D’Elía desde la villa miseria bonaerense hasta el centro de una trama internacional en favor de Irán, es una historia que merece contarse fuera de Argentina.
El corazón centenario de Marcel Schwob
La memoria y la vitalidad de los textos de Marcel Schwob (Chaville, 1867-París, 1905) han resistido al olvido durante cien años. En su tiempo fue un escritor de culto y lo sigue…
RELACIONADAS
NOTAS AL PIE
AUTORES