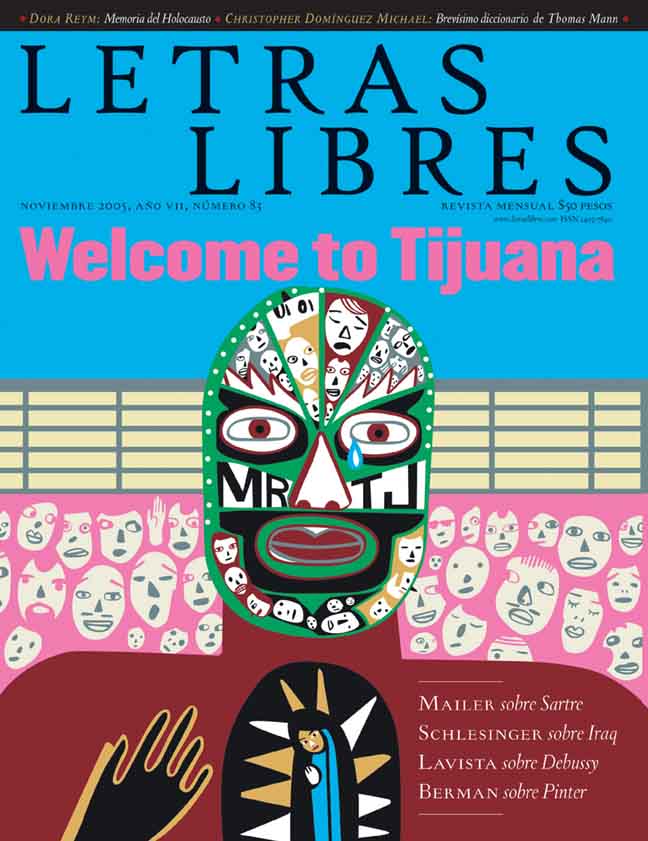En este momento Colette es quizá lo mejor que puede verse en los escenarios de esta ciudad. Es una obra técnicamente irreprochable. También es convencional y un poco ingenua. A pesar de ello, o por lo mismo, es uno de los ejercicios más coherentes y serios de nuestra cartelera. No es excesiva ni insuficiente, transcurre de principio a fin sin tropiezos, las actuaciones son todas eficaces; la producción es acertada y el texto, elocuente. Y sin embargo nada en Colette nos conmueve demasiado. Tampoco nos sorprende. Todo es incluso un tanto predecible. Esto puede tener que ver, para empezar, con el género mismo. Así como el suspenso se sostiene mucho mejor en la pantalla grande que sobre un escenario, las biografías deberían tal vez estar confinadas a los libros y a la televisión. Podríamos decir que la vida es el asunto del teatro, pero me temo que se necesita mucho más que una biografía notable para tejer una buena trama. (A veces, de hecho, se necesita mucho menos que eso.) Y no hay atajos. Que alguien se haya tomado la molestia de colmar su vida de sucesos interesantes es una cosa; que esos sucesos puedan convertirse en material dramático es otra.
Tampoco pretendo sugerir que no pueda hacerse una buena obra de teatro a partir de una semblanza conocida. Una de las mejores muestras de la dramaturgia reciente es Taking sides, de Ronald Harwood, que toma como pretexto —y nada más— la ambigua presencia del director de orquesta alemán Wilhelm Furtwängler en la Alemania nazi para extraer cada gota posible de drama de lo que al final no es sino una discusión filosófica. Es decir, y para no dar más vueltas, ¿cuál podría ser el sentido de representar, el día de hoy, la vida de la escritora francesa Sidonie-Gabrielle Colette? ¿Qué zona de nuestra existencia podría ser iluminada? El único interés, me parece, de retomar la vida —y no la obra, que ésa es otra historia— de algún sujeto famoso no puede ser otro que el de ganar algo para la escena, algo que no podría ser puesto en boca de un personaje común y corriente. Una idea, una visión de una época que nadie más podría encarnar. Aun así, el peligro de caer en el mero didactismo es grande y ésa nunca ha sido la tarea del teatro. Pero sí explorar los misterios de la existencia. Dilemas morales. Las relaciones complicadas, incluso entre instancias abstractas como la política y el arte, que fue lo que hizo Harwood. Al final, puesto de manera burda: el teatro es conflicto. Quedarse o no en la Alemania nazi. Matar o no a Claudio. Esperar o no a Godot. Si lo que el autor busca lo tiene Virginia Woolf o Ronald Reagan, perfecto. Si no, ¿para qué meterse en problemas? Para eso tenemos los espléndidos documentales dramatizados de la BBC.
Dicho todo esto, ahora veo que acaso el problema principal de Colette sea que carece de conflicto dramático. Y tampoco es realmente teatral (pienso en Beckett, profundamente antidramático pero siempre teatral. En él, la representación es el drama). Sí, hay una trama: el viaje que emprende una mujer sometida a los caprichosos designios de un marido infiel hacia su emancipación. Cuántas veces hemos visto esta historia representada. La cuestión aquí es que esa mujer no sólo se llama Colette, que bien podría tener cualquier otro nombre, es Colette, la gran escritora francesa. Me parece desde luego mucho más interesante recurrir a ella que volver al cuento de la mujer ordinaria que se libera de la sujeción de un hombre idiota (para eso, además, ya tenemos a Ibsen). Por desgracia, los asuntos sobre los que se podría reflexionar a través de la figura de Colette quedan aquí apenas esbozados. Peor: quedan sólo dichos. Explicados. Como por ejemplo las ideas brillantes y revolucionarias de Colette sobre el ejercicio teatral, que ella misma menciona casi al pasar.
La obra da inicio cuando una mujer llega al famoso salón de belleza de Colette. Sin preámbulos, la escritora comienza a contarle su vida. Y, en un extraño "corte a", pasamos a ver eso que le cuenta. La cliente está casi todo el tiempo sobre el escenario, como un fantasma con tubos en la cabeza que, imagino, es el recurso ideado por el director para señalarnos que lo que vemos es en realidad un recuerdo. Al final, ya de regreso a la peluquería, Colette hace un resumen de lo que le ocurrió en la vida a partir del punto en el que termina la escenificación de sus memorias. Este recurso, además de ser cinematográfico, i.e. ajeno al teatro, es redundante. La pequeña historia que ocurre en medio debería bastar. Al público no tiene por qué importarle lo que le haya sucedido antes o después a la protagonista. La narración —casi diría: el montaje— es innecesaria, tanto como una respuesta a una pregunta que nadie ha formulado. Todo el tiempo parecería que Colette está a punto de decirle a su cliente/público: "No sé por qué le cuento todo esto." En efecto, nosotros tampoco. ¿Por cortesía? La gentileza, me temo, es para las señoritas decentes, no para el teatro, y mucho menos para Colette.
A estas alturas puede parecer que es imposible sostener la entrada de esta nota. Al contrario, vuelvo a ella: Colette es lo mejor que puede verse ahora. Es un ejercicio que cumple con suficiencia lo que se propone: contar un fragmento de la vida de esta "heroína de la Belle Époque", como se la define en el programa de mano (muy informativo, por cierto). Pero ésa es de por sí una propuesta convencional. Aunque la disfracen a ratos de atrevida —desnudando a todas sus actrices—, ni el modo de tratar el texto, ni la presentación del asunto son novedosos. Pero no siempre se tienen ganas de pasarse una tarde contemplando novedades que no acaban de tener ni pies ni cabeza. A veces se puede querer ir al teatro sólo para pasar un rato amable. Y eso, si no se tiene particular interés por conocer a fondo a Sidonie-Gabrielle Colette, ni a su Belle Époque, es lo que se nos ofrece aquí.~
(ciudad de México, 1973) es crítica de arte.