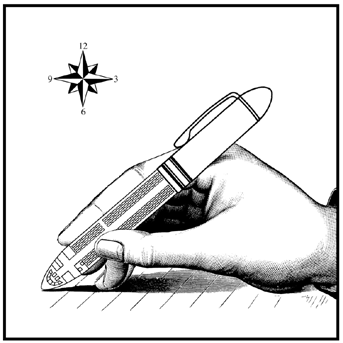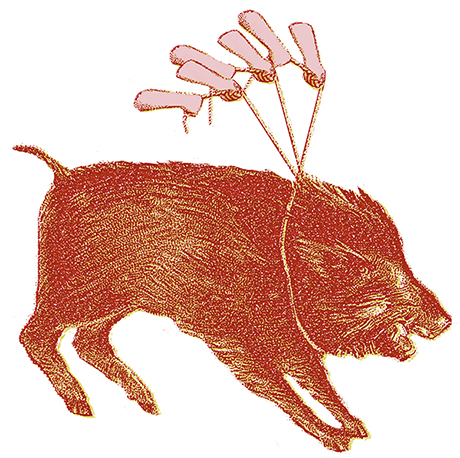Cada nueva tecnología prestigia a la anterior: el ladrillo ennoblece a la piedra y el hormigón al ladrillo. La industria del turismo llegó para resaltar las épocas en que el tiempo se mataba a voluntad. Quien encomienda su asueto a una agencia de viajes se convierte en condenado crónico: la negra sustancia de sus vacaciones es la espera. Los aeropuertos son tan incómodos como los festivales de rock; los rezagados de tres continentes dormitan entre mochilas multicolores sin la dicha compensatoria de adorar a los dioses de la lluvia o del alto volumen. Una vez a bordo, la cosa empeora. La aviación civil ha provocado la primera enfermedad letal atribuible a un sillón incómodo, el "síndrome de la clase turista". La misma civilización que estofa sus pollos con hormonas para que les crezcan las pechugas reduce los asientos del hombre tristemente provisto de rodillas. Eso sí, cada tantas horas una toallita facial o un trago de cortesía recuerdan que eso es un placer. El único lujo del turista es una emergencia, el aterrizaje forzoso que hace que los bomberos carguen sus maletas.
No es extraño que los viajeros en pena recuerden las expediciones donde el horario servía para derrocharse. Esta nostalgia provocó que los estrategas del ocio inventaran el ecoturismo, donde lo incómodo se vuelve sano (el insecto en la ensalada demuestra que ahí no se usan pesticidas), y los safaris a la diversidad, donde lo "auténtico" suele ser una etnia representada por el ballet folklórico de la localidad o un tigre apático amaestrado en un circo peregrino. Ni los antropólogos se salen con las suyas; ante los hombres de barbas, los aborígenes deciden hablar como informantes.
¿Es posible desplazarse al margen del reloj? Por Max Weber sabemos lo mucho que el capitalismo debe a la ética protestante y al uso ascético de la razón. El aprovechamiento a ultranza de las horas encontró curioso acomodo en el idioma de Lutero. El calendario no sólo mide el tiempo sino la moral. Quien desperdicia sus instantes prevarica; el vagabundo vive en delito temporal; los diccionarios lo definen como Tagedieb, el ladrón de días.
La literatura contribuye, entre otras cosas, a cuestionar las escandalosas razones en que se fundan las palabras que le sirven de instrumento. A Joseph Roth le asombraba que el cazador de los días fuera visto como un perfecto inútil. En el sur de Francia, Roth descubrió que su atención crecía al avanzar sin meta ni tareas definidas, es decir, al actuar como un perfecto haragán. Para un escritor, lo sugerente es lo que no ocurre, lo que apenas promete o se insinúa. La realidad le queda corta y debe suponerla, atribuirle historias. Los instrumentos de precisión del turista (de las microcámaras japonesas a las guías que premian iglesias con estrellas y restaurantes con tenedores) le sirven de muy poco. Enemigo de la mirada fija, intuye insectos en el aire y manías en los desconocidos. Alejandro Rossi dio con un título ejemplar para esta rigurosa divagación: Manual del distraído.
El ladrón de días es el tunante de la lengua alemana. Según conviene a la dignidad del vago, Roth se rebeló sin énfasis contra este uso lingüístico, y lo refutó en la práctica. En Las ciudades blancas llevó el diario de un criminal perfecto; sólo hurta lo que piensa, las ideas que agrega al paisaje.
El jet-lag y la arena en los zapatos son tan agraviantes para un escritor como para cualquiera. Caminos sin ley, de Graham Greene, y Una zona de oscuridad, de V. S. Naipaul, documentan los horrores que pueden padecerse en pos de una crónica. El testigo literario no está inmune ni tiene por qué rendirse a un fofo ánimo celebratorio; escribe "como si" tuviera el tiempo de su parte; su usura es una estética.
Jean-Luc Godard ha comentado que extraña la edición cinematográfica anterior a las computadoras. La moviola creaba momentos muertos entre una decisión y otra. Rebobinar significaba repensar. "Los procesadores de palabras llegan demasiado rápido al resultado", opina Günter Grass. Para Álvaro Cunqueiro incluso el bolígrafo permitía una irresponsable celeridad. La tensión creativa depende de la resistencia de los materiales. El tiempo narrativo es opuesto al del turista; las pausas son el insumo del divagador; ante el suave pie de mármol o la esbeltísima palmera, piensa en otra cosa.
Al final de sus días robados, el delincuente crónico entrega su botín: un libro, único medio de transporte donde sobra el tiempo. –
es narrador, ensayista y dramaturgo. Su libro más reciente es El vértigo horizontal. Una ciudad llamada México (Almadía/El Colegio Nacional, 2018).