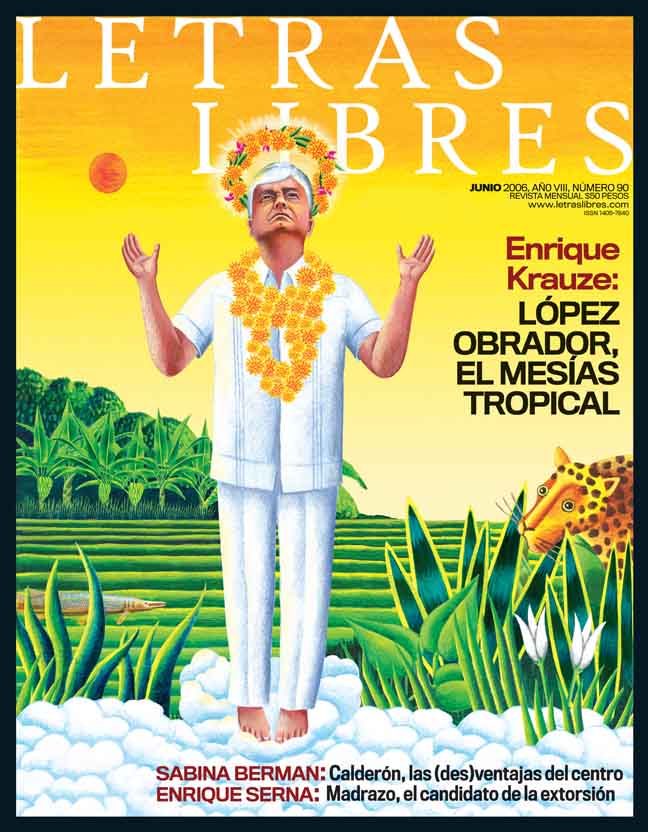Todos los diablos se cruzaron en el camino del periodista Mario Fernández, esa mañana. Los vio –o creyó verlos– cuando dejaba su casa camino de su acostumbrado desayuno tardío, en la terraza del Hotel Nacional. Eran una polvareda, un remolino de luces y cuernos en el mediodía cegador, un redoble de bronces y vientos desapareciendo en la callejuela lateral. Se quedó de piedra, en medio de la calzada, jadeando un poco, temiendo que la borrachera del día anterior se hubiera prolongado en uno de esos amaneceres sin resaca, sin “caña”, con que lo amenazaban bromeando sus amigos. (¿Sería este, por fin, ese amanecer en que, al despertar, la ebriedad seguiría allí para no irse más?) Desde alguna entretela de su cerebro que latía y ardía menos, la memoria le sopló otra respuesta: estaban ya en julio y esos diablos insólitos debían pertenecer a una de las cofradías danzantes que ensayaban para la fiesta religiosa que –como cada año– sobrevenía en el oasis por esas fechas. En cierto modo, los demonios celebraban un año más de su vida en Pampa Hundida. ¿Cuántos ya? No iba a aumentarse la jaqueca intentando contarlos. Lo único cierto, se dijo Mario, era que él había llegado por primera vez a la ciudad hacía demasiado tiempo, a punto de cumplir los veinticinco años, comisionado por un diario tabloide de Santiago para cubrir una de estas festividades. Llegó pensando, como hacen los jóvenes en todo, que venía de paso y no se quedaría. Y acá estaba, un cuarto de siglo después, frotándose el arañazo de esos trajes y máscaras multicolores en las retinas irritadas, trastabillando entre la mañana cegadora y su cincuentena. Mario se palpó el bolsillo del pecho, extrajo los anteojos de sol, y se los caló con un resoplido. La marea de los alcoholes de ayer bajaba y subía en su cabeza, al ritmo de la arteria temporal hinchada por la jaqueca en su sien izquierda.
Mario Fernández era un hombre alto y desgarbado, con el pelo amarillo ceniciento, largo tras las orejas, y una voz gutural de locutor que él agravaba bebiendo y fumando en cadena hasta muy tarde. Era el director y locutor ancla
en la radio Mariana fm. Su lengua florida, modulada por el controlador de la emisora, arrancaba suspiros a la audiencia femenina de la ciudad. Y, por si fuera poco, tenía fama de escritor y poeta. Aunque nadie sabía que hubiera publicado nada, había organizado con el apoyo de su radio un exitoso taller literario, que causaba sensación entre las señoras de la sociedad local. Y una soterrada envidia en los maridos: era el solterón, el hombre libre, el que dormía con quien quisiera, o solo. Si bien a veces, tarde en la noche y muy abajo en las botellas, Mario amargaba las mesas de póquer de sus amigos con alguna borrachera sarcástica. Se abstraía, hablaba a solas, declamaba protestas irónicas e incomprensibles dirigidas a un objetor invisible al que denominaba, todavía desde la puerta de su casa donde lo habían dejado apoyado: “mi hablante lírico… Pero no huyan, no teman, muchachos, mi hablante lírico sólo visita a los que no han amado lo suficiente”.
Mario continuó su paseo matutino hacia el terminal de autobuses. Ahí recogería la prensa de Santiago, que llegaba en el bus nocturno, y luego se iría a leerla mientras desayunaba en la terraza del Nacional. Al caminar, iba soslayando esas nociones pesimistas que lo habían asaltado recién, junto con el baile de los diablos. Mario Fernández se consideraba a sí mismo un profesional de las resacas. Lo principal era descender sin daño esos rápidos de la conciencia que se producían al despertar de una borrachera. Había que administrar el timón con tino, sin oponerse nunca a la corriente, pero sin dejarse arrastrar por la deriva, tampoco. Si se hacía con arte, era posible bajar hasta el remanso de un nuevo día evitando los remolinos de esas ideas inoportunas acerca de los años y la juventud perdidos, que lo habían atrapado hacía unos momentos. Lo mejor, en estos casos, era un golpe de remo hacia el pensamiento grato más próximo. Y esta mañana lo tenía a mano.
Intentando no desafiar a su jaqueca, Mario logró conducirse hacia lo que había soñado esa madrugada. Había soñado con Londres, estaba seguro. La trama la había olvidado, mayormente. Siempre ocurría así con los argumentos de sus sueños (y Mario se preguntaba si no sería esa una premonición acerca del escaso valor de un argumento para la propia vida). Al final, lo que le quedaba eran imágenes y sensaciones, vistazos y atmósferas. La emoción de lo soñado, no su relato. Se había visto a sí mismo, acercándose, pedaleando por la orilla del Támesis, recorriendo el Victoria Embankment a la altura de la aguja de Cleopatra. Veía el codo del río virando tras el puente de Waterloo, y al fondo la cúpula de Saint Paul’s, radicada en el horizonte brumoso. Esos datos eran claros. Lo demás era atmósfera: la luz grisácea, sin aristas, unos tulipanes rojos en el parque por donde pasaba pedaleando, los enormes plátanos orientales hinchados de agua, recortados en el carbón de las nubes que navegaban como acorazados sobre su cabeza. En el sueño, él amaba esa luz, y amaba el aire cortante que dilataba sus pulmones, y las palomas que se apartaban de las ruedas de la bicicleta en el último momento: trozos alados de esa luz grisácea, dotadas de un único ojo, colorado y combo, donde al pasar Mario se descubría, retratado y convexo.
La imagen del sueño fluía y se replegaba en su mente, al compás de la resaca, encantándolo y amenazándolo. Había evitado pensar en esos lugares durante muchos años. Hasta cierto punto, fue su fracaso en el húmedo Londres, en esa primera juventud –la tesina incompleta, la pérdida de la beca–, lo que lo había relegado a su domicilio actual en ese oasis, sobre el desierto más seco del mundo.
Mario tomó por la calle Ramos. Al pasar frente al tribunal de Pampa Hundida saludó al juez Larsson, que en ese momento salía a tomarse su café del mediodía calándose el sombrero gris, amparándose del sol vertical. Luego, Mario viró hacia el terminal de autobuses. En todos estos desplazamientos, iba prefiriendo la vereda de la sombra y el centro dichoso del cauce de aquel sueño. Si conseguía dejarse llevar por esa corriente feliz –evitando sus rocas amargas– llegaría a la sobriedad, eventualmente, una media hora después de su desayuno. Sano y a salvo de caerse en el remolino de melancolía que lo había tentado hacía un rato (la diabólica bandita de los años perdidos, que pasaba gesticulando y bailando).
La parte más feliz de aquel sueño, sin embargo, se le escapaba. Había algo que giraba y giraba, invisible pero esencial, como los rayos en el aro de la bicicleta; algo que soportaba la estructura completa de su ensoñación y que, sin embargo, desaparecía tragado por la propia velocidad con que se fugaba el pasado. ¿Qué era? Había hecho mil veces ese camino hacia King’s College, en el Strand, dirigiéndose a la universidad donde cursó un año del doctorado en literatura inglesa que nunca terminó. Lo que en el sueño giraba y desaparecía, confundido con la propia luz gris y dichosa que lo animaba, debía encontrarse en algún sitio de esa imagen. En el sueño lo había sentido con claridad: eran un goce y una paz tan perfectas… Como si el hombre equilibrado en la bicicleta, detenido en la velocidad de las ruedas huecas, inmóvil bajo el cielo de carbón que se movía, alcanzara por fin al tardío heredero que lo soñaba tantos años después, y al pasar le comunicara un secreto. ¿Qué era? ¿Qué había sido? ¿Qué trozo de un amor pretérito y olvidado, del que ya no era capaz, lo alcanzaba en el sueño?
Y de pronto lo recordó, o al menos recordó el sonido de lo que no podía recordar. Eran unos versos los que giraban en las ruedas vacías de su bicicleta, y en su cabeza, mientras pedaleaba por la orilla del río hacia la universidad, cada mañana. Los versos que debía memorizar e interpretar para la tesina que se exigía al cabo del primer año de estudios, y que él nunca completó. Porque, de algún modo, en aquellos años y a aquella edad –había creído él– la poesía debía ser vivida (y bebida y bailada y amada), en lugar de ser estudiada. Eso, si es que uno deseaba ser fiel al sentido profundo de esos versos. Versos que ahora luchaba infructuosamente por recordar. Pero que en aquella época se había sabido tan de memoria, que era su corazón el que los sabía por él. Los había sabido by heart, como se dice en inglés. Tal vez por eso, justamente, era el corazón –y no su cabeza– el que los había recordado en el sueño. Y de allí que sólo el sonido, y no las palabras, hubiera sido preservado.
Mario Fernández recogió sus periódicos en el quiosco, frente al terminal de buses, y luego se encaminó hacia el Hotel Nacional. Caminaba manteniendo su postura acostumbrada: su gastada chaqueta de tweed colgándole de los hombros, y los brazos abiertos sosteniendo el diario por delante. Dejándose guiar por el piloto automático del hábito, Mario cruzó en diagonal la Plaza de la Matriz. Se detuvo un momento bajo la mirada ferruginosa de la estatua del prócer minero, don Liborio Núñez. Y enseguida atravesó la calle hasta el sombreado bar del Nacional donde se sentó a su mesita de costumbre, en la terraza entoldada, junto a la vereda. Efectivamente, los diablos danzantes no habían sido fruto de un delirio: la ciudad se preparaba una vez más para la fiesta anual. Unos obreros municipales de guardapolvo azul, montados en el camión con la escalera telescópica que les prestaban los bomberos, trabajaban colgando guirnaldas en los postes del alumbrado. Esa tarde tendría que cubrir aquellas “noticias”. Mario enarboló su diario, intentado postergar lo más posible la amenaza de esos trabajos.
Sin embargo, no consiguió fijar la atención en el periódico. La arteria hinchada de sus jaquecas, en la sien izquierda, insistía en llevar el ritmo –pero no la letra– de aquellos versos que había oído –pero no recordado– en el sueño ciclístico de esa mañana. La temporal (la arteria del tiempo, jugaba a llamarla él), pulsaba con esos versos que su corazón sabía, pero su cabeza no. ¿Cómo eran? ¿Qué decían?
Una sombra se perfiló detrás de las hojas desplegadas de su periódico. Mario intentó mantener a raya a quien fuera, levantando aún más esa precaria barricada que los protegía, a él y a su jaqueca, contra la luz demasiado franca del día. Pero el intruso carraspeó, asomándose por un costado del periódico:
–Ah, Mario, ¿qué noticias llegan de la capital?
Era el capitán Andrade, el ingeniero militar a cargo de la pavimentación de la infinita carretera bi-oceánica. Ancho de hombros, curtido, con sus sólidos botines de combate, el quepis verde y las dos pistoleras, una para el teléfono celular, parecía haber aplanado recién otros diez kilómetros de pampa.
–Si quiere leerlo se lo presto más tarde, capitán –le ofreció Mario, intentando volver al periódico.
Pero el otro no se dio por vencido:
–Siempre escucho su programa de las tardes. Me encanta oírlo, cuando estoy trabajando en la carretera. Usted tiene el don de hacerme imaginar otros mundos.
Mario evocó al ingeniero militar a bordo de su motoniveladora, atado por la interminable cinta de asfalto que iba desenrollando sobre el desierto, con la radio encendida, imaginando desvíos hacia “otros mundos”.
–¿Quiere sentarse? –le preguntó por fin, cuando ya era evidente que el ingeniero no se iría.
Andrade se apresuró a tomarle la palabra. Aproximó nerviosamente dos sillas y se sentó en una. Era de esos hombres que necesitan espacio extra para acomodar su timidez. Y antes de hablar se ajustó mejor los anteojos oscuros, de espejos, bajo la visera del quepis:
–Gracias, gracias. Es tan extraño encontrármelo acá. Tan extraño… –le repetía.
Parecía que se estuviera refiriendo a un fantasma. Mario dobló el periódico y lo dejó en la silla contigua. Luego se tomó el pulso en la sien izquierda, con el dedo medio. Sintió la gruesa arteria latiendo bajo la yema, trasmitiéndole, en algún código telegráfico, la letra de esos versos que no conseguía atrapar. La resaca de ese día era una de las malas.
–¿Qué le extraña tanto, Andrade?
–Recién pasé por la casa y mi señora estaba oyendo el programa musical que usted conduce. Y ahora me lo encuentro acá.
–Es un programa grabado.
–Parece tan real –le argumentó el ingeniero.
–Es real, pero no es en vivo. Hay otras cosas así. Toda la literatura, por ejemplo.
–Ah, claro. Yo nunca fui muy bueno para las letras. Fíjese que ni siquiera escribo cartas. Si quiero saber de un amigo, lo llamo –y se llevó la mano al teléfono del cinto. Parecía que fuese a desenfundar primero y matar a alguien en un duelo de velocidad comunicativa.
–A mí me gusta escribir. Se puede pensar dos veces antes de decir una tontería.
–Sí, cierto –le sonrió Andrade, desconcertándose otro poco–. Usted es escritor. ¿Puedo acompañarlo con un trago, Mario? Estoy seco, tengo la boca llena de alquitrán.
El ingeniero sacó y le mostró una larga lengua ennegrecida. Si se hubiera tratado de otra persona –y no del capitán–, Mario Fernández habría pensado que era alguna clase de ironía. Pero, siendo él, Mario le examinó la lengua con cortesía. Andrade era incapaz de indirectas. Lo suyo era abrir surcos en la realidad, de frente. Y hasta tenía el mentón apropiado: cuadrado y hendido, como la pala de un buldózer.
Andrade pidió un pisco sour.
–¿Tan temprano, capitán? ¿No le da miedo que le salga en zig-zag el tramo de esta tarde?
–No trabajaré esta tarde. Estoy celebrando, Mario. Acompáñeme con un brindis.
–¿Ya llegó a la frontera?
–No, es otra cosa. Mucho mejor, mucho mejor. Por fin me ascendieron a Mayor. Y me trasladan.
–Me alegro por usted.
–Y por la Maureen… Sobre todo por ella hay que alegrarse, Mario. Ya no daba más la pobre en este agujero. Cualquier día se me iba a escapar por allí.
Mario le prestó atención, buscando un doble sentido. La rubia musculosa, que hacía demasiadas pesas en el gimnasio del nuevo hotel de lujo, en las afueras, no había esperado el traslado para escaparse “por allí”, mientras su marido pavimentaba sus cinco kilómetros diarios.
Hubo un largo silencio. La sirena de la Compañía de Bomberos ululó en el otro extremo del pueblo, anunciando el mediodía. Mario se estremeció: la diana taladraba la meninge más ardida de su migraña. Cuando terminó de sonar, el ingeniero seguía callado. Cualquiera habría dicho que era un silencio de esos que suponen una cierta intimidad entre quienes lo comparten. Y Mario prefirió romperlo:
–Pero usted no parece muy contento.
–No –reconoció Andrade, con dificultad, reacomodándose en la silla.
Sin saber bien por qué, Mario se puso a pensar en lo difícil que debía ser para el ingeniero maniobrar su motoniveladora, la exagerada amplitud de su arco de viraje, su inflexibilidad ante las curvas y los obstáculos. Se preguntó si debería ayudarlo en esta maniobra, hacerle algunas señas. Pero el ingeniero se le adelantó:
–Usted es un literato, Mario.
–Nunca he publicado nada.
–Pero por ahí se comenta que escribe historias. Y sobre gente de esta ciudad. La Maureen dice que en el taller literario usted les ha leído alguna.
–Calumnias que me levantan.
Andrade pasó por encima de esa finta. Su mente funcionaba como su motoniveladora, apisonaba los obstáculos. Ahora el ingeniero se había adelantado sobre la mesa y movía las gruesas manos, de dedos cortos y cuadrados. Desplazó el salero y la taza de café vacía, hacia los extremos de la cubierta, como despejando un plano inexistente.
–A mí se me ocurrió una historia. Y quería saber… Bueno, me preguntaba si usted podría darme su opinión profesional sobre ella. Podría pagarle, como en una sesión de taller, pero para mí solo.
Mario meneó la cabeza. Volvió a llevarse el dedo al pulso de la sien. ¿Tendría ahora, precisamente en medio de una resaca de las peores, que oírle un cuento al ingeniero, alguna ficción que se le había ocurrido en sus tardes rectilíneas guiando la topadora por la pampa?
–Tal vez, si me la manda a la radio…
–Es que no la tengo escrita. Y es muy corta. Si me da un minuto… Se trata de un ingeniero militar.
Por supuesto, tenía que tratarse de un ingeniero militar.
–Un soldado casado con una mujer hermosa, pero infeliz.
Una alerta difusa llevó a Mario a escrutar al ingeniero. Aunque todo lo que logró ver en el reflejo de los anteojos espejados del otro fue su propia imagen, con el dedo medio masajeándose la sien izquierda.
Y Andrade continuaba con su cuento. Esa mujer era la más hermosa que aquel ingeniero imaginario había conocido en su vida. Una mujer tan hermosa que él siempre se había preguntado por qué ella lo había escogido; por qué se ha-
bía casado con el hombre de su historia. Llevaban casi diez años de matrimonio perfectamente feliz, o por lo menos eso se imaginaba el marido…
–Aunque el marido éste, el de mi cuento, Mario, no es un hombre de imaginación.
Aunque no tuviera imaginación, el marido imaginario había creído que su hermosa mujer era feliz. A no ser porque no habían tenido hijos. No obstante los esfuerzos y la aplicación del marido, que incluso planificaba su vida sexual de modo que coincidiera con los períodos más fértiles de su mujer, no habían podido tener hijos. Pero eso no debía ser, necesariamente, una causa de infelicidad, pensaba el sensato marido de esa historia. Al fin y al cabo, se tenían el uno al otro. Y aunque sus gustos eran muy diferentes, había ciertas cosas en común. Por ejemplo, el marido imaginario pensaba que a su mujer le gustaban tanto como a él los muebles de estilo oriental, con la felpa plastificada, incluidos en la casa que les dio el ejército en el oasis, cuando lo destinaron acá –porque esa historia imaginaria ocurría allí mismo, en Pampa Hundida–. Y también creía que ella amaba la música orquestada de Ray Coniff, esas baladas sin voz, tan placenteras (que sonaban como un órgano ahogándose en una piscina de miel, pensó Mario, pero no se lo dijo). El marido imaginario le regalaba esos discos porque una vez, de novios, habían bailado con esa música hasta el amanecer. Pero en su último cumpleaños la mujer de este hombre sin imaginación había roto en llanto cuando él le entregó el acostumbrado disco compacto de Ray Coniff. Y le gritó que ella odiaba esa música “plástica”. Tan plástica, había dicho la mujer de ese cuento, como el plastificado que cubría la felpa dorada de los sofás chinescos que también odiaba. Y había partido en dos el disco que él –o sea el hombre imaginario, pero sin imaginación, de esa historia– le había regalado.
El capitán Andrade se detuvo, sonriéndole con trabajo. Tenía una hermosa sonrisa varonil, sólo afeada por los alquitranes del camino. Mario le preguntó:
–¿Le ha contado a su señora esta historia?
–No me atrevería. Ella es la escritora, en nuestra casa.
–¿Y allí termina su cuento?
–Falta lo mejor –le respondió Andrade; algo brillaba, quizás, tras los espejos negros de los anteojos–. Ahora el ingeniero de mi cuento recibe la noticia de que lo han ascendido y lo van a trasladar.
Entonces, el marido imaginario se lo comunica a su mujer, pensando que la hará feliz. Tantas veces la oyó quejarse de que se ahogaba en ese agujero calcinado. Pero ella le responde
que no se irá con él. Que la única felicidad que ha conocido está en ese oasis. El marido de esa historia no comprende nada. O comprende todo pero le falta imaginación para abarcarlo, como en el día del cumpleaños, cuando ella rompió el disco compacto. El marido le propone a su mujer, entonces, que no se vayan. Que se queden. Él puede rechazar el traslado, rehusar su ascenso.
–Y lo darían de baja del ejército. ¿En qué trabajaría el marido de su historia? –le objetó Mario.
–En varias cosas. Es un hombre sin imaginación, pero práctico. Seguramente se emplearía en una de las mineras.
–Y esta mujer de su cuento, ¿qué le contesta entonces a su marido?
–La mujer de mi cuento le contesta que si él se queda, en ese caso será ella la que se vaya de la casa. Y le confiesa que tiene un “amigo” en el oasis. Desde hace tiempo. Y que con él ha descubierto todo lo que le falta en la vida. Aunque no está segura, siquiera, de si ese “amigo” está realmente enamorado de ella.
Andrade lo dijo de un tirón. Y luego se quedó sosteniendo su sonrisa sobre el poderoso mentón cuadrado y hendido. El mentón que evocaba inevitablemente la pala de un buldózer y que le temblaba un poco, como si sostener esa sonrisa requiriese una fuerza incluso más vigorosa que su fuerza de voluntad.
–La mujer imaginaria de mi cuento prefiere un amor casi imaginario, antes que vivir con su marido imaginario. ¿Me entiende?
Y de pronto la sonrisa del ingeniero tembló y se desplomó, como un puente mal construido sobre un abismo. Y la visera del quepis se inclinaba sobre el pisco sour.
Mario decidió que era tiempo de encargar la cerveza fría que se prometía siempre, para culminar el descenso de una mala resaca. Ésta no se iría aún. Pero ya era tiempo de pedir un poco de ayuda. El sueño feliz de esa madrugada parecía tan lejano como la nostalgia de algo que nunca ocurrió. En el silencio que sobrevino mientras le traían la cerveza, intentó recordar una vez más, ya sin verdadera esperanza, el poema que giraba en las ruedas huecas de esa remota bicicleta. Pero no pudo. El verso, el poema, el secreto que supo aquel ciclista joven, la ensoñación, todo se retiraba junto con la resaca.
Cuando la cerveza llegó, Mario levantó rápidamente su vaso y le ofreció un brindis al ingeniero:
–Lo felicito, capitán Andrade. Creo que tiene un buen cuento.
–Todavía no termino. El final está abierto. ¿No lo llaman así ustedes, los literatos? La Maureen me ha contado que lo llamaban así en el taller: final abierto. Como sea, una de las posibilidades abiertas es ésta…
Y Andrade palmeó sonoramente la pistolera del revólver de servicio que llevaba al cinto.
–Un final sangriento –constató Mario, alertado por el suave escalofrío que le recorría el espinazo.
–Sí, claro, esa es una posibilidad. El marido lo ha imaginado mucho, con variantes.
En una de esas variantes el marido imaginario del cuento imaginaba que se iba y se pegaba un tiro en el primer motel de carretera que encontraba en su camino. En otra variante de final, el marido fingía que se iba, dejando libre a su mujer en el oasis. Luego, un buen día retornaba de sorpresa y, tal como en las historias vulgares, las de la vida real, la encontraba en cama con su amigo y les pegaba un tiro a cada uno. En otra variante, el marido imaginaba…
Mario decidió que era mejor interrumpirlo:
–Para ser un hombre sin imaginación, el marido de su historia se pone en muchas hipótesis.
Andrade le sonrió sin fuerzas, de nuevo. Aunque se habría dicho que con una pizca de orgullo literario.
–Hay otro final posible, Mario. Sin sangre. No se olvide de que el marido de mi historia es militar, sí, pero del arma de ingenieros. Y que muchas veces pensó que si había escogido esa “arma” fue porque, en el fondo, nunca se sintió capaz
de usar una de verdad… ¿Me sigue?
Así que había otro final posible para el cuento. Esta otra posibilidad era que el marido de la historia fuera a hablarle al amigo de su mujer. No se conocían más que de vista, pero al fin y al cabo –pensaba el marido imaginario– entre ambos había implícita una cierta confianza, algo así como la camaradería que se produce entre dos desconocidos, en un hotel barato, cuando comparten el baño. El marido imaginario escogería el momento, uno equidistante entre su orgullo y su cobardía, y se presentaría frente a su rival. Probablemente, pero esto no lo había decidido del todo, preferiría abordarlo en un lugar público, de modo que la presencia de la ciudad a su alrededor actuara como una aliada tácita. No había que olvidar que él era la parte ofendida, que tenía de su lado a las buenas conciencias y al orden de las familias. (Fue la única ocasión en que Mario advirtió una trizadura de ironía en el relato del ingeniero. Nadie había sido capaz de advertirle al personaje de su cuento lo que hacía su mujer, mientras él trabajaba en aquellas obras públicas indispensables para el progreso de la ciudad). En esta hipótesis, entonces, el marido imaginario se presentaría ante el amigo imaginario y…
–Y entonces le exigirá que deje tranquila a su mujer, supongo –exclamó Mario, exasperado.
Deseaba ya oír el final de esa historia, deseaba volver cuanto antes a lo que quedaba de su ensoñación. Aunque lo que quedaba sólo fuera unos despojos, el eco inescrutable de una línea de aquel poema que supo de corazón, en su juventud.
–No, Mario. En mi cuento, el marido le pide al amigo de su mujer un favor.
Andrade volvió a levantar el mentón en forma de pala, a estirarlo hacia él, al tiempo que se sacaba los anteojos reflectantes. Mario nunca lo había visto sin ellos. Tenía los ojos pequeños y planos, muy negros, como si se le hubiera metido en ellos el asfalto de la carretera que no terminaba nunca de pavimentar. Eso, al menos, lo tenía en común con Maureen: los ojitos chicos, planos y juntos; aunque los de ella eran de color miel. El capitán continuó:
–El marido de mi historia nunca ha sido un obstáculo, Mario. El marido de mi cuento ama a su mujer y no soportaría vivir sin ella. Pero tampoco soportaría vivir con ella y verla infeliz. Así es que el marido le pediría al amante que lo ayudara.
Era la primera vez que llamaba “amante” al amigo de ese cuento. Mario lo sintió como una especie de ascenso, una suerte de rango o galón que le había sido conferido al amigo, promoviéndolo a amante oficial.
–El marido de mi cuento le pediría al amante que lo ayude a que su mujer se quede.
Que lo ayudara empleando su imaginación de amante, ya que el marido no la tenía. Que le proporcionara a la mujer esas ilusiones que ella necesitaba para considerarse feliz. Que le diera la fantasía de una pasión, la ilusión de un romance, o al menos la excitación de un amor clandestino. Aunque el amante no la amara realmente –subrayó el capitán– (porque acaso ese hombre ya no sabía amar), que le regalara a ella discos que de verdad le gustaran, y revistas que la animaran a redecorar su casa, y conversaciones entretenidas.
–En fin, Mario, que la haga feliz con esas cosas que los amantes saben de las mujeres. Pero que un marido sin imaginación, como él, no puede dar.
Mario se levantó de la silla. La ensoñación de esa madrugada se disolvía rápidamente, junto con la resaca. Se sentía desgraciadamente sobrio. Ya no podría recordar qué lo hizo pedalear tan dichoso, alguna vez. Ni recuperar ese sentimiento perdido cuyo rescoldo había sobrevivido al despertar; pero que ahora parecía haberse extinguido, definitivamente. La primera cerveza del día lo había devuelto a su impecable empate con el olvido. Y los diablos de la cofradía local, con su bandita, ensayaban a pleno sol, al otro lado de la plaza, saltando y contorsionándose.
–¿Eso es todo? –le preguntó al ingeniero.
–Sólo una cosa más. Es un buen cuento, ¿verdad, Mario?
–Creo que sí.
–Pero yo no sé escribir. ¿Lo haría usted por mí? Así como ha escrito otras historias de esta ciudad, ¿escribiría esta por mí?
–Posiblemente.
–¿Y qué final va a escoger?
Antes de salir al mediodía cegador, Mario se quedó pensando un momento, de pie bajo el toldo de la terraza. Se llevó el dedo medio a la sien izquierda, tomándole el pulso a la arteria temporal que ya casi no latía. Que ya casi no irrigaba la memoria desvanecida de esos versos que se había sabido de corazón.
Y de pronto, así sin más, los recordó. Chasqueó los dedos, entusiasmado. Eso era. El joven ciclista lo alcanzaba y le susurraba al oído el poema, sonriéndole. Se vio a sí mismo pedaleando de nuevo por la orilla del gran río, cada vez más rápido, lanzado y derecho hacia el futuro, recitando aquellos versos. Los versos que también fluían, deslizándose sobre su propia música. Y sentir la paz que emanaba de esas palabras perdidas y recuperadas –ni exactas, ni verdaderas, sino bellas– alcanzaba para perdonarse el presente. O por lo menos eso le pareció, en ese instante.
–El final feliz, capitán –le contestó Mario, palmeándole el hombro robusto al oficial, mientras salía hacia la luz radiante de la plaza–. Escribámosle un final feliz. ~
Es escritor. Si te vieras con mis ojos (Alfaguara, 2016), la novela con la que obtuvo el premio Mario Vargas Llosa, es su libro más reciente.