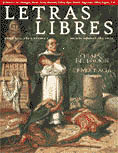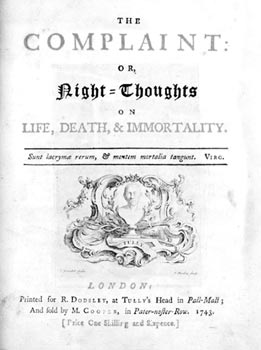Fui a Nueva York a entrevistarme con la nieta de Trotski. También fui por otros asuntos como, por ejemplo, ver por vez primera esa ciudad y dar una lectura en Americas Society, en Park Avenue. Pero fundamentalmente fui a Nueva York a entrevistarme con Nora Volkow, la nieta de Trotski y amiga íntima de una amiga mía de Barcelona que se ofreció a concertar una cita entre los dos asegurando que estaría muy bien que nos conociéramos. Fui a Nueva York excitado básicamente por la idea de que el viaje podía ser novelesco y teñido de un ligero y nostálgico matiz ruso. En realidad fui a esa ciudad sólo para poder escribir una novela autobiográfica que comenzaría así: “Fui a Nueva York a entrevistarme con la nieta de Trotski. Hacía ya unos años que la Guerra Fría había terminado…”.
Se trataba de averiguar cómo continuaba esa novela de la que conocía sólo las dos primeras frases y de la que todo lo demás dependía de mi encuentro con Nora Volkow, que recibió desde Barcelona, por correo electrónico, la recomendación de ponerse en contacto conmigo cuando yo llegara a Nueva York. “San Carlos Hotel –decía el e-mail–, el teléfono es el 75591800. Llamar el viernes a las cinco de la tarde”.
Fui a Nueva York convencido de que recibiría esa llamada a las cinco de la tarde. Fui a Nueva York excitado ante la perspectiva de que se pusiera en marcha mi novela y fui, por otra parte, cargado de entrañables recomendaciones de los amigos acerca de lo que tenía que hacer y tener en esa ciudad. Bernardo Atxaga, por ejemplo, me había escrito una postal diciendo que no dejara de visitar el bar más bonito del mundo, el Four Seasons –“si eres gentleman, el portero te dejará cruzar el portal, y de ahí al bar”–, situado en la planta baja del elegante rascacielos de Mies Van der Rohe. Y añadía Atxaga: “ve a ese bar y serás feliz en Nueva York”. Al leer esto, y como sea que Atxaga tiene algo de brujo, supe que estaba obligado a no correr el riesgo de no hacerle caso.
Otro amigo, Joan de Sagarra, me dejó dicho, de forma muy escueta, que me dedicara a buscar el fantasma de Dorothy Parker. Y Nani Ferrer, una amiga de Mallorca, me envió un fax con todo tipo de instrucciones: “no dejes de llamar a la genial Telma Abascal, que trabaja en la onu. Visita la Frick Collection. Alucinarás si asistes a una misa negra, gospell. Al entrar en los Estados Unidos de América guarda rigurosa cola y no fumes y no te sientas culpable. Anda rápido por Manhattan; y mira el mar, recuerda siempre que estás en una isla. Buen viaje, amigo”.
Llegué a Nueva York y guardé rigurosa cola y no fumé y, en el formulario para no inmigrantes, fui prudente y no dije que había viajado a Nueva York para encontrarme con la nieta de Trotski. Las primeras horas las dediqué a recorrer todos los lugares recomendados por los amigos y también los que me recomendé a mí mismo. Fui al Cañón de los héroes de Brooklyn a presenciar el apoteósico recibimiento de la ciudad a los Yankees, el mejor equipo de toda la historia del beisbol. Subí al Empire State, crucé Tiffanys en diagonal, fotografié el juke-box de un bar anónimo que terminó por convertirse en mi cuartel general (el Runyons, en la segunda avenida), escuché música religiosa en la catedral de St. Patrick, almorcé en el Hotel Plaza, vi el atardecer sobre
el Hudson en un banco parecido al de Woody Allen en aquel amanecer en el que profesó su declaración de amor (“Digan lo que digan esta es una ciudad maravillosa”), y me senté a llorar a la entrada de la Gran Central Station.
Cuando regresé al hotel encontré una nota de mi amiga de Barcelona en la que me comunicaba que no había podido contactar con la nieta de Trotski. Por unos momentos llegué a sospechar que alguien había advertido a Nora Volkow de mis intenciones de convertirla en carne de cañón novelesco.
Resignado al giro que había dado mi destino, decidí llamar a la genial Telma Abascal y, al día siguiente, en una onu desierta –era sábado–, subimos los dos hasta la planta 68 de ese edificio, subimos hasta el lavabo de señoras de la última planta, y desde allí contemplé una inolvidable vista nocturna de los rascacielos de Manhattan. Una hora después, en el bar del Hotel Algonquin –donde en una legendaria mesa redonda Dorothy Parker recibía todas las noches a sus amigos– me dijo Telma Abascal que en el cuarto contiguo a la sala de actos de Americas Society, exactamente al lado de donde iba yo a dar mi lectura, había dormido Kruschev el día en que pasaron a la historia él y sus zapatazos de la Asamblea General de la onu. Y es que hacía tan sólo unos pocos años que el bellísimo edificio de Americas Society había dejado de ser el consulado ruso en Nueva York.
El mundo es un misterio azaroso. Di la lectura en ese salón contiguo al cuarto de Kruschev y, al acabar, se me acercó alguien del público, el señor Osias Stutman, médico y poeta argentino, que me dijo que trabajaba en el Memorial Sloan-Kettering Cancer Center y que en marzo regresaba a Barcelona. Al comentarle distraídamente –por comentarle algo– mi fallida cita con la nieta de Trotski, me dijo que hay coincidencias y casualidades con las que te mueres de risa. Le pedí que se explicara mejor. Entonces me comentó que en Barcelona él vivía en el edificio Cabot, en la
calle Llúria número 8, y que no hacía mucho, a través de un artículo publicado en La Vanguardia, acababa de enterarse de que en ese inmueble había nacido Mercader, el asesino de Trotski.
Está claro que el mundo es un misterio azaroso, donde domina el idioma de los encuentros fortuitos que se convierten en nuestro destino.
— Enrique Vila-Matas