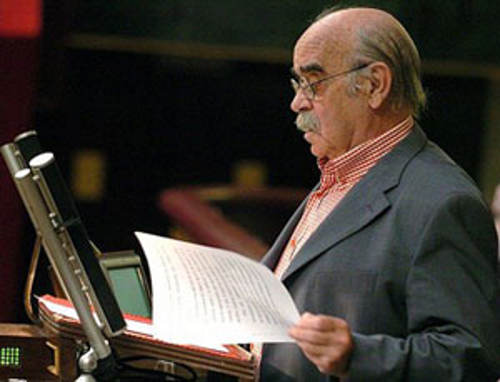A decir de Aristóteles, fuera de la sociedad el hombre es una bestia o un Dios. La conversión en deidad supone un acto sobrenatural, un milagro. No hay argumentos a favor de los milagros. Nos queda entonces la expresión bestia, que resuena como un lance demasiado burdo para la fineza del filósofo.
¿A qué se refiere Aristóteles? Él sabía que el ser humano no puede vivir fuera de un conglomerado. La imagen del solitario es, en realidad, una fantasía muy popular, pero fantasía al fin y al cabo. Si bien es cierto que Daniel Defoe tomó el caso real de un náufrago para escribir su célebre Robinson Crusoe, también lo es que se trata de una referencia más bien mítica. Además, ese náufrago regresó a vivir a Londres. El ser humano sólo sobrevive rodeado de semejantes. Entonces, de nuevo: ¿a qué se refiere Aristóteles cuando, sin miramientos, arroja la expresión bestia para calificar a aquel que vive fuera de la sociedad? Más de veinte siglos se interponen. La afirmación sigue vigente y no deja escapatoria.
El engarce fino se encuentra en la expresión sociedad. La sociedad no es la simple reunión de un número indeterminado de seres humanos o familias. Para Aristóteles la sociedad es una construcción humana a la cual accedemos como la mejor forma de sobrevivencia. Esa construcción cultural se ha llevado muchos siglos de marcha discontinua. Tendríamos que cruzar el oscuro Medievo para renacer en la búsqueda de la modernidad y encontrar de nuevo el camino. Sólo entonces se recordará a Aristóteles y surgirá la idea de un contrato. Hobbes, Locke y finalmente Rousseau darán el impulso definitivo. La sociedad, el Estado mismo nacen de esa asociación, voluntaria y no tanto, racional y no tanto, que nos permite encauzar las necesidades y las emociones humanas.
Ahora el panorama se aclara: ni dioses, ni bestias. Aquel que vive en sociedad, el que ha accedido y está convencido de las bondades de ese acuerdo civilizatorio que da vida a la ciudad, a la civitas, ese ser humano puede ser llamado simple y llanamente ciudadano. El ciudadano ejerce sus derechos y cumple con sus obligaciones. Él es para sí mismo y para la sociedad. Es ella y sólo ella la que le garantiza seguridad y poder ejercer sus derechos a plenitud. Son el uno para el otro y por el otro. Existe entonces una finalidad moral, ética que nos distingue de la naturaleza, de la bestia. Esa es la diferencia central. Así entendidos el Estado y la sociedad como su cimiento, no son un hecho fortuito o graciosas concesiones. Por el contrario, son el fruto de actos deliberados, de una construcción sistemática de valores comunes, que abrazan a un grupo humano. La sociedad, el Estado son, antes que nada, un hecho cultural.
Pero, ¿cómo se construye una sociedad, cuáles deben ser los materiales, cómo concebir los cimientos? Pareciera una labor de titanes o un sueño quizás. Vayamos con calma. En la superficie las diferencias entre las sociedades son muchas y, por lo visto, más veremos en el futuro. El Estado-nación se multiplica a una velocidad preocupante. La identificación racial, lingüística, la historia compartida, también los mitos y, por supuesto, las religiones dan mucha tela de dónde cortar para establecer las fronteras de la diferencia. La globalización pareciera haber acentuado la necesidad de diferencia. Los germanos persiguen la germanidad y los latinos la latinidad, las cuales, sin aceptar definiciones exactas, no permiten confusión. Distinguir a un teutón de un romano no reclama un profundo estudio antropológico. Como tampoco nos confundimos entre la salchicha vienesa y el espagueti. Los acuerdos nacionales y sus orígenes míticos pueden ser tan variados como nuestra imaginación lo permita. Por ejemplo, un águila, parada en un nopal y comiéndose una serpiente, ¿por qué no? Pero en todos los casos hay algo in-sustituible, esencial, si se me permite la palabra. Se trata de la argamasa que une las piezas, los materiales de esa edificación civilizatoria, para utilizar el término de Braudel, que es el Estado. Me refiero a la ley. Es imposible erigir una sociedad moderna y justa sin que la ley sea el eje mismo de la convivencia. Todas las diferencias caben dentro de la ley. Pero, sin un profundo respeto por la legalidad, en sí misma, el caos siempre amenazará. Ese es el primer paso: el respeto a la ley para dejar de ser bestias.
Pero entonces debemos salir de algunas trampas en las cuales podemos haber resbalado sin darnos cuenta. Legalidad y desarrollo serían unas de las primeras pistas que debiéramos seguir en nuestra cacería. Cuántas veces no hemos escuchado que en los países con desarrollo pleno el respeto a la legalidad es notable. Los admiramos con cierta envidia difícil de ocultar. Todo mundo paga impuestos, se detiene ante la señal de alto, allí no se tira la basura por la ventana. Pero claro, decimos, es que ya accedieron al desarrollo, son civilizados. Conclusión: desarrollo es legalidad. Pero quizá valdría la pena rascarnos la cabeza un par de veces y meditarlo con calma. ¿Es el desarrollo por sí mismo, el incremento en el ingreso per cápita, el avance de la industrialización y del sector servicios lo que provoca o genera una cultura de la legalidad? ¿O es a la inversa? Se podría invertir la tesis: porque en esos países se fomentó el respeto a la ley, porque se respetaron los derechos patrimoniales y ciudadanos, porque hubo libertades para pensar y decir, inventar, producir y vender con garantías, porque el Estado exigió del ciudadano y viceversa, porque la legalidad fue prioritaria para esas sociedades, es que crecieron las inversiones y se enriquecieron. Por más riquezas naturales con las que cuente un país, si el imperio de la ley no está garantizado, si las reglas del juego no se cumplen y se hacen cumplir, el temor a la arbitrariedad será un invitado permanente y la prosperidad no echará raíces.
El cumplimiento de las leyes, incluso de las malas, genera certidumbre y con ella capacidad de proyectarnos en el tiempo. La idea de futuro, el progreso mismo como una conquista espiritual y material, sólo aparecen cuando estamos ciertos de que la actitud sistemática de los conciudadanos y de la autoridad será de respeto a las normas que una sociedad se ha dado. La ilegalidad debe ser siempre excepción. Sólo así podríamos explicar que de las más de 190 naciones registradas en la comunidad internacional, y de las cuales la gran mayoría tiene riquezas naturales, sólo alrededor de treinta hayan accedido al desarrollo. No es casual que sean justamente los países regidos por una estricta legalidad donde se registran los niveles más altos de bienestar. Se trata de una legalidad no sólo impuesta cuando es necesario hacerlo, sino sobre todo asumida y defendida por los ciudadanos. Legalidad como acto cotidiano que encauza las acciones humanas, y entre ellas la economía. La diferencia no está entonces en las minas que tuvieron para explotar, sino en el orden social que lograron establecer. El inversionista, por naturaleza, es un hombre del futuro. Pero ese territorio, siempre inasible, sólo puede ser conquistado con el mejor mapa con el que contamos para lidiar con las sorpresas del comportamiento humano: la legalidad. Lo deseable es que se trate de órdenes jurídicos democráticos, pero no podemos olvidar que los regímenes autoritarios ostentan, como una de sus principales ofertas, una certidumbre, más impuesta que asumida en su caso. No hay escapatoria: la legalidad asegura las expectativas de futuro y provoca progreso.
Hemos empobrecido la lectura de economía. Se nos olvida, por ejemplo, que el padre de la economía moderna, Adam Smith, estudió filosofía, que fue profesor de ética en Edimburgo, que su primer texto fue Teoría de los sentimientos morales. Recordamos de Smith su "mano mágica", pero nos olvidamos de que el viejo profesor de filosofía moral insistía en que su teoría del valor-trabajo sólo operaba en un marco en el cual trabajadores y empresarios acataban el mandato de la ley. Olvidamos que su obra póstuma fue precisamente sobre el impacto de la ley en el trajín económico. Las bendiciones o fortunas del oro o la plata, el carbón, el petróleo o la riqueza de las tierras o los mares no nos explican, como lo ha demostrado David S. Landes, por qué las naciones más prósperas de los últimos seiscientos años se concentraron en Europa. ¿Mera casualidad? Qué curioso que sea justamente en esos países donde nace el Estado moderno, los derechos universales y las normas generales, abstractas e impersonales. El bienestar de la nueva Asia es tan reciente que su huella en la historia apenas se empieza a definir.
Pero muchos miran a la legalidad como una presa de muy difícil caza. No han faltado los aventureros que lanzan teorías esencialistas. Entonces resulta que unos pueblos son honestos y cabales, no dicen mentiras, mientras que otros siempre son torcidos como los plátanos. Por fortuna en los albores de esta nueva etapa contamos con la necia información estadística que extiende sus horizontes a casi todo el orbe. Así que hoy sabemos, no intuimos, que riqueza y legalidad van de la mano y que quizá deberíamos invertir nuestra aproximación. Es la legalidad la que atrae la riqueza. La ilegalidad, la discrecionalidad, la corrupción la espantan. También sabemos que existe una relación entre el nivel educativo de un país y la legalidad. Pero cuidado, porque los conocimientos de geografía, álgebra o los elementos de la tabla periódica, por sí mismos, no educan mejores ciudadanos. Hay muchos pillos con título. Recordemos que eso es justamente lo que distingue al ser humano de la bestia en boca de Aristóteles. Se trata entonces de educar, pero con una intención clara de respeto a las leyes para concebir al ciudadano que se aleja de la bestia.
Y México, ¿cómo sale México en este asunto? De inicio mi memoria tropieza con Montesquieu: "La ley debe ser como la muerte, que no exceptúa a nadie". Por complicadísimas razones históricas que no viene al cuento relatar, la igualdad ante la ley no es todavía un valor de la cultura popular. No me refiero a la herencia de los fueros del siglo XIX y anteriores o a la venta de puestos públicos para los ricos, cuyos rastros por allí andan. Pienso más bien en el vicio y deporte nacional de inventarnos justificaciones para ser la excepción. Como el señor secretario lleva prisa, puede violar el reglamento de tránsito; como a mi empresa le fue mal, no pago las cuotas del Seguro Social; como la paciente me conoce desde hace tiempo, no le doy recibo; como hoy es mi cumpleaños tengo derecho a una mejor mesa; como llegué tarde me brinco la fila; como tengo hambre le doy una "lanita" a la señorita, para agilizar el trámite. Este es el anecdotario de nuestra vida cotidiana, mosaico de la arbitrariedad que muestra un profundo desprecio por la norma y por los demás.
Agréguese, por razones de condimento, el millón y medio de automóviles "chuecos"; los profesionales de la falsificación de licencias o títulos; los cientos de miles de usuarios de electricidad colgados con "diablitos"; el surtidísimo mercado de discos y casetes o software "piratas", etc. Debemos de admitir que la ilegalidad ha ampliado enormemente nuestro léxico. Cervantes o Lope de Vega quedarían asombrados ante los usos de expresiones popularísimas como "mordida", "tajada", "moche", "una corta", "el entre", "para los refrescos" o "para las aguas", o expresiones más sutiles como "lo dejo a su consideración", "no me doy por mal servido" o "lo que sea su voluntad". Pero hay asuntos aun más graves. Como las razones históricas nos asisten, podemos cometer fraude; como somos indígenas podemos votar a mano alzada e impedir que nuestras mujeres participen en política o quemar la selva; y otra más: como somos estudiantes el Código Penal no nos incumbe. Como la muerte, dijo Montesquieu, la ley no debe exceptuar a nadie. Esa lección seminal de una sociedad moderna no la hemos aprendido.
El gran retrato es el siguiente: casi la mitad de la población, el 47.7%, respeta la ley sólo por miedo a ser sorprendida y recibir un castigo. Son los "abusadillos" que brincan la norma cada vez que pueden. Después viene un poco más de un tercio, un 35%, que respeta la ley por presión social, por el "qué dirán". Son los acomodaticios que nos dan sorpresas. Y por último queda allí un arrinconado y pequeño 17% que respeta la ley por verdadera convicción. Esos son los imprescindibles, como diría Brecht. Uno de cada cuatro mexicanos piensa que las prácticas ilegales son algo natural. Uno de cada cinco cree que la corrupción siempre ha existido y uno de cada veinte que es un mal menor y que incluso ayuda al funcionamiento de las cosas. Hay quienes están convencidos de que necesitamos más leyes. Tácito les contesta que muchas son las leyes en un Estado corrupto.
Leyes y códigos abundan en nuestra legislación, no así ciudadanos que las respeten y en el fondo las amen. Paradojas de nuestra condición, por un lado nos sobran normas y requisitos, por el otro no logramos que todos los mexicanos que deben hacerlo paguen sus impuestos. ¿Cómo podemos ambicionar en el largo plazo a tener finanzas públicas sanas si alrededor de la mitad de nuestras transacciones gravables evaden al fisco, aduana insalvable para todo ciudadano que se precie de serlo? Si Aristóteles viviera, estoy seguro, pugnaría por una cultura fiscal como requisito para ser ciudadano. Esos mexicanos beneficiarios y víctimas de la ilegalidad no han accedido al pacto nacional que, de entrada, otorga derechos, pero también exige de los ciudadanos una actitud de respaldo a aquello que nos debe unir como nación: porque quiero que me respetes, te respeto a ti y a nuestras normas.
Pero nada más lejano a mi intención que generar desánimo. Por el contrario, soy optimista. Locke decía que el verdadero gobernante es aquel que modifica costumbres. México es un país básicamente de jóvenes y niños. Casi treinta millones de escolares asisten todos los días a las escuelas. Los medios de comunicación extienden su presencia cada día a más hogares. En alrededor de quince millones de ellos hay niños en edad de crianza, esponjas nobles que absorben los valores que se les inculcan. Ellos son la mejor razón para creer en un mejor futuro. Serán diferentes, serán mejores ciudadanos y Aristóteles, donde quiera que se encuentre, estará orgulloso. Lo serán si hacemos lo que debemos de hacer: encarar nuestra cultura de ilegalidad no como un hecho anecdótico y simpático de nuestro ser social, sino como uno de los peores lastres para el desarrollo y modernización de nuestro país. No habrá un México justo si no es país de leyes.
Hace apenas diez años este país se desgarraba convencido de que los mexicanos éramos incapaces de organizar elecciones limpias y vencer al fraude. Hoy ocho de cada diez de esos mismos mexicanos confían en su aparato electoral. Podemos vencer a nuestros fantasmas, la ilegalidad y la corrupción, como los más temidos. Pero, de entrada, tenemos que proponérnoslo y emprender todos la lucha en varios frentes: las empresas en su ámbito, a través de sanciones y estímulos; los gremios de profesionistas procurando una responsabilidad cabal en sus miembros; los sindicatos con códigos de ética que incentiven una actitud cotidiana de respeto a sí mismos y a los demás; los partidos políticos con actuaciones que sean ejemplo de rectitud, actuaciones que por desgracia hoy no son muy frecuentes; los maestros a través del aparato educativo, asumiendo la enorme y honrosísima responsabilidad de educar incluso con los gestos; los medios de comunicación, que tienen el privilegio de penetrar los hogares de decenas de millones de mexicanos, con un bombardeo sistemático de valores de integridad personal que llegue al gran público; finalmente, los padres de familia, que tienen entre sus manos el arte de educar, moldeando auténticos ciudadanos.
Las leyes se publican en los códigos, pero sólo cobran cabal existencia si están en la mente de los ciudadanos. Parafraseando a Cicerón, si queremos ser libres y prósperos, sólo nos queda ser esclavos, esclavos de la ley. –