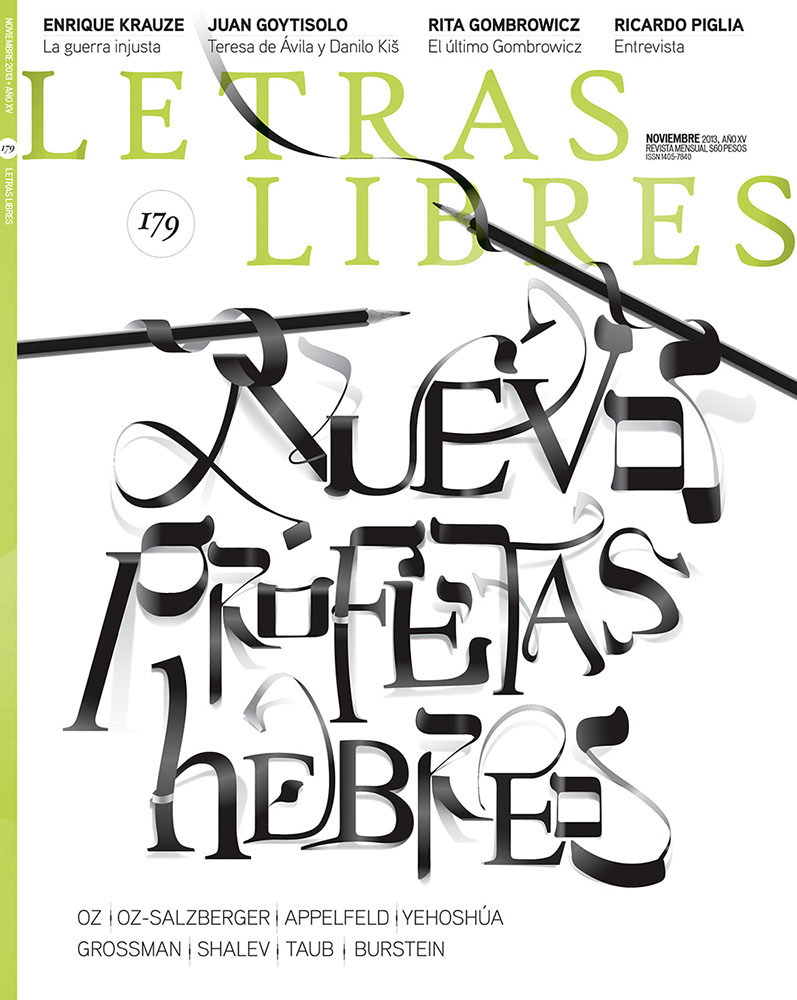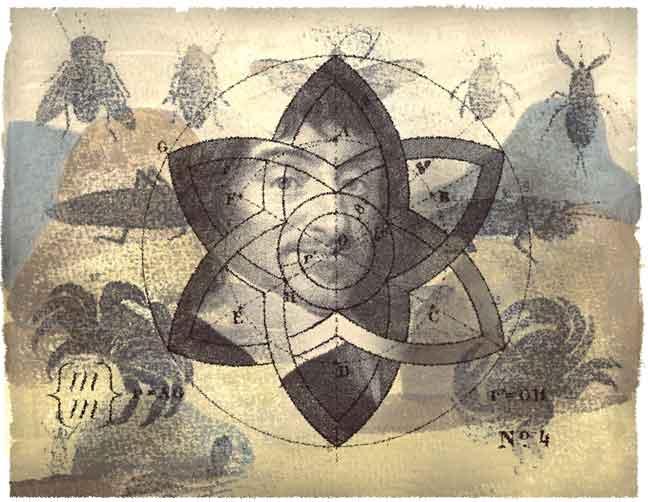1
¿Qué tienen en común Teresa de Ávila y Danilo Kiš? A primera vista nada. La gran mística española y el novelista vivieron en épocas distintas y, fuera de su común ascendencia judía, no compartieron las mismas creencias ni inquietudes intelectuales. Si contextualizamos algunos de sus escritos hallaremos, no obstante, un hilo oculto: el temor a incurrir en alguna herejía o desvío duramente castigados por el Santo Oficio, en un caso, y, en el otro, la culpabilidad ínsita de su sangre impura a ojos de la ideología nazi. El hilo es tenue, pero existe. Basta con comparar los textos agrupados en el epígrafe “Instrucción” del último volumen de la magnífica trilogía de Danilo Kiš, El reloj de arena, con las Relaciones de la santa de Ávila, concretamente con su capítulo cuarto. Y a ello voy a proceder en los esbozos que ofrezco a continuación a la consideración del lector.
El reloj de arena del escritor yugoslavo –digo yugoslavo porque, a diferencia de la mayoría de sus colegas, Danilo Kiš se convirtió en apátrida tras la implosión de la federación balcánica a la muerte del mariscal Tito– presenta, como las obras precedentes del ciclo consagrado a la figura de Eduardo Sam y su familia, una arquitectura compleja compuesta de materiales diversos en la que cada sección –“Cuadros de viaje”, “Notas de un loco”, “Instrucción”– puede leerse de forma autónoma, pero cuyo alcance solo se nos revela contemplado en su totalidad. Su autor se sitúa en las antípodas del relato épico de sus colegas serbios, conforme al cual la pertenencia a una comunidad sujeta a sus personajes a las leyes del destino histórico de esta (el Nobel Ivo Andrić no escapa del todo a dicha épica, revestida en el caso de sus imitadores de un lirismo barato). Miembro de una minoría (judía) de una región mixta y excéntrica (la Voivodina), Kiš, a través de su personaje Eduardo Sam, refiere indirectamente y desde prismas distintos las vicisitudes dramáticas de su país durante la Segunda Guerra Mundial con una lucidez y sobriedad exentos de todo patetismo y tinte patriótico. Su singularidad y ausencia de creencia e ideología les evita adscribirse a un nosotros en contraposición a un ellos. Con el disfraz de una supuesta locura (su extravío es una forma de cordura frente al ciego fervor de quienes les rodean) resumen los acontecimientos subsiguientes a la invasión hitleriana (colaboracionismo de unos, resistencia de otros, pogromos) a la manera alucinada de un Goya y sus delirios de la razón que engendra monstruos:
[…] chusma embravecida, calentada con la idea de la justicia divina y humana; escenas patéticas de madres con sus hijos hambrientos en brazos, reclamando pan; fe en Dios, en la Bondad, la Justicia, el Cielo; gritos de desesperación, de venganza; oradores y provocadores encaramados sobre tribunas improvisadas; llanto de niños, que no entienden nada; terrible rumor de la historia.
Maestro en el arte de la elipsis, Danilo Kiš destila a cuentagotas el acoso gradual de la comunidad judía a la que pertenece Eduardo Sam en el periodo que precedió a su deportación a los campos de exterminio, a la llamada solución final. Una voz imperativa, no encarnada, sin contexto alguno (su recreación la dejó en manos del lector) reitera despiadadamente sus preguntas: ¿qué vio?, ¿qué sintió?, ¿qué objetó?, ¿qué más llamaba la atención?, ¿qué ocurrió después?, ¿olvidó pronunciar la oración y dar gracias a Jehová? El interrogador invisible no ceja en su empeño perverso de sonsacar datos, de penetrar en sus pensamientos y emociones, no obstante la relación minuciosa de los mismos, sin ahorrar detalle por ínfimo que sea del también invisible interrogado.
Como advierte el lector, el celo del Gran Inquisidor es el de todos los sistemas totalitarios obsesionados por el prurito de desenmascarar a los sospechosos de desafección en razón de sus ideas o de su sangre impura y muy a menudo de las dos.
En las actas de numerosos procesos inquisitoriales, reproducidas en una abundante bibliografía moderna, los acusados de herejía sin más prueba que la denuncia de un malsín anónimo se entregan a un puntilloso examen de conciencia: trazan la lista exhaustiva de quienes por una razón u otra están enemistados con ellos y atribuyen a tal malquerencia los motivos de su presunta delación. La relación de los eventuales denunciantes ocupa páginas enteras y los hechos invocados para dar con quien realmente les acusó abarcan un vasto abanico de causas y razones: una frase dicha por descuido ante fulano, un refrán mal interpretado por mengano, una querella entre vecinos, la malevolencia de un chismoso. El acusado ahonda en sus recuerdos y extrae de ellos cuanto pueda erróneamente esgrimirse como prueba contra él. Sabe que está asediado por una hidra invisible por lo que la delación es un deber religioso.
Como en la novela de Danilo Kiš, los atrapados en las redes del Santo Oficio respondían no de viva voz sino por escrito en las diligencias previas al interrogatorio, por lo que Cervantes las denomina “las despiertas centinelas de nuestra fe”.
Calar en el capítulo IV (Jesús) de las Relaciones de Teresa de Ávila como hice recientemente a instancia de mi amiga Aline Schulman, traductora mía y de ella, nos remite a la expresión de un alma acosada no solo por inquietudes espirituales (escrúpulos de conciencia), sino también por otras externas (aunque no las formule directamente). Después de evocar que “ha cuarenta años que tomó el hábito” y su fe en los misterios de la Pasión y en el infinito amor de Dios “con gran deseo de que fuese alabado y su Iglesia aumentada”, manifiesta que “jamás le pasó por la mente desear” algo más que esto, pues le bastaba con estar delante de él rezando y leyendo buenos libros. Tras dicho preámbulo, Teresa evoca episodios y lances bellamente narrados en su Libro de la vida y en el Libro de las fundaciones, que alrededor de dieciocho años antes “comenzó a parecerle que le hablaban interiormente algunas veces y ver algunas visiones […] con los ojos del alma [y] que jamás vio cosa con los ojos corporales ni la oyó”, precisando a continuación que todo ello “no duraba sino como un relámpago […] mas quedabásele tan imprimido y con tanto efecto como si lo viera con los ojos corporales”. De resultas de dichos arrobos “andaba afligida muy mucho”, temerosa de que fuera engaño del demonio, por lo cual había entrado en contacto con una larga lista de confesores y personas espirituales a quienes había expuesto sus tribulaciones y dudas.
Si volvemos la vista a aquellos tiempos “recios” (tan recios como los de la infancia de Danilo Kiš) asistimos al conflicto provocado por la incompatibilidad existente entre la conciencia o vivencia religiosa individual y la Iglesia, en tanto que cuerpo jerárquico, conflicto avivado por la herejía luterana y el difuso movimiento de los alumbrados. La Iglesia, guardiana del dogma y a la vez ente jurídico intraestatal, miraba con profundo recelo la primacía de la oración mental y la experiencia mística. Protestantes y alumbrados, junto a los “marranos”, estaban en su punto de mira y los archivos del Santo Oficio dan buena cuenta de ello. Pero, a diferencia de quienes negaban su primacía y menospreciaban las formas exteriores de culto, es decir, su liturgia, Teresa de Cepeda y Juan de Yepes tuvieron la cautela de restringir la expresión contemplativa a una minoría de almas selectas, la de la orden religiosa que ambos crearon: los carmelitas descalzos. Ello no les libró con todo de las sospechas de la Inquisición y la santa “inquieta y andariega” recorrió a lomo de mula los caminos de la península para fundar su orden, lo que fue objeto de denuncias que no prosperaron en virtud de las altas protecciones de que disponía. Su singular experiencia religiosa obvió así el choque con la poderosa máquina eclesiástica. Desde enfoques enteramente opuestos, Menéndez Pelayo en su Historia de los heterodoxos españoles y Leszek Kołakowski en Cristianos sin Iglesia coinciden en ello: los valores místicos eran una fuente de inquietud para la Iglesia y quienes se aferraban a ellos en prejuicio de la liturgia corrían el riesgo de ir a parar a las cárceles del Santo Oficio y acabar reducidos a cenizas en un auto de fe, como lo corrían los protagonistas de la novela de Kiš en otro siglo y diferente contexto.
Pero veamos ahora el capítulo IV de Relaciones y la puntillosa enumeración de confesores y “personas espirituales” a quienes la santa confió los desconciertos y dudas que la asaltaban. El contenido de sus declaraciones no figura en el texto, pero podemos deducirlo a la luz de sus ya citados temores y escrúpulos. En el apartado tercero del capítulo revela que sus interlocutores pertenecían a la compañía de Jesús:
[…] el padre Araoz –que era comisario de la Compañía– que acertó a ir allí; el padre Francisco, que fue el duque de Gandía, trató dos veces; y a un provincial, que está ahora en Roma, que es uno de los cuatro señalados, llamado Gil González; y aun al que ahora lo es en Castilla, aunque a este no trató tanto; al padre Baltasar Álvarez, que es ahora rector en Salamanca y la confesó seis años en este tiempo; y al rector que es ahora de Cuenca, llamado Salazar; y al de Segovia, llamado Santander; al rector de Burgos, que se llama Ripalda, y aun estaba mal con ella de que había oído estas cosas hasta después que la trató; al doctor Pablo Hernández en Toledo, que era consultor de la Inquisición; al rector que era de Salamanca cuando le habló, el doctor Gutiérrez; y a otros padres algunos de la Compañía, que se entendía ser espirituales, que como estaba en los lugares que iba a fundar los procuraba.
Tras añadir a la lista a fray Pedro de Alcántara “que era un santo varón de los descalzos”, señala que transcurrieron “más de seis años haciendo hartas pruebas” y que ella “con lágrimas y aflicciones, mientras más pruebas se hacía, más tenía suspensiones o arrobamientos”, razón por la cual decía misas para “que el Señor la llevase por otro camino, porque su temor era grandísimo cuando no estaba en oración”, y se apresura a precisar que “si no era a confesores y personas que le habían de dar luz, jamás trataba nada […] porque le parecía que se reirían de ella y que eran cosas de mujercillas”.
A la desconfianza y extrañeza que suscitaban sus experiencias místicas se añadía el hecho de ser la primera mujer que tomaba la pluma para expresarlas, lo cual aumentaba el recelo de la bien asentada misoginia en la clase eclesiástica, por lo cual no curada del temor no solo de sí misma sino también de aquella, agrega a la lista en el apartado sexto del mismo capítulo a un inquisidor llamado Soto a quien ella, dice:
[…] procuró de hablarle para asegurarse más y diole cuenta de todo, y él dijo que no era todo cosa que tocaba a su oficio, porque todo lo que ella veía y entendía, siempre la afirmaba más en la fe católica, que siempre tuvo y está firme y con grandísimos deseos de la honra de Dios y bien de las almas, que por una se dejara matar muchas veces. Y díjole también, como la vio tan fatigada, que lo escribiese todo y toda su vida, sin dejar nada, al maestro Ávila, que era hombre que entendía mucho de oración, y que con lo que le escribiese se sosegase. Y ella lo hizo así y escribió sus pecados y vida. El la escribió y consoló asegurándola mucho. Fue de suerte esta relación, que todos los letrados que la han visto –que eran sus confesores– decían que era de gran provecho para aviso de cosas espirituales, y mandáronla que la trasladase e hiciese otro librillo para sus hijas (que era priora) adonde les diese algunos avisos.
Conforme avanzamos en la lectura advertimos que esta Relación responde a su vez a las eventuales preguntas de un escudriñador de conciencias, escudriñador no encarnado y sin contexto alguno (como en la novela de Kiš), que la obliga a hurgar más y más en las honduras de su alma y recuerdos. Así, en el siguiente apartado agrega:
7. Con todo esto, a tiempos no le faltaban temores, y parecióle que personas espirituales también podían estar engañadas como ella, dijo a su confesor que si quería tratase algunos letrados aunque no fuesen muy dados a la oración; porque ella no quería saber sino si era conforme a la Sagrada Escritura todo lo que tenía.
Por si ello no bastara, Teresa de Ávila completa la lista de testigos de descargo ante el invisible tribunal al que enfrenta con una enumeración de cuya extensión me excusará el lector de estas páginas:
8. Con este intento comenzó a tratar con padres de la Orden del glorioso santo Domingo, con quien antes de estas cosas se había confesado, y en esta Orden son estos los que después ha tratado: el padre fray Vicente Barrón la confesó año y medio en Toledo –que era confesor entonces del Santo Oficio– y antes de estas cosas le había comunicado muy muchos años y era gran letrado. Este la aseguró mucho, y también los de la Compañía: todos la decían que, si no ofendía a Dios, si se conocía por ruin, que de qué temía. Con el padre presentado Domingo Báñez –que ahora está en Valladolid por regente en el Colegio de San Gregorio– que la confesó seis años y siempre trataba con él por cartas cuando se le ofrecía algo; con el maestro Chaves; con el padre maestro fray Bartolomé de Medina, catedrático de prima de Salamanca, el cual sabía que estaba muy mal con ella por lo que de esto había oído, y parecióle que este la diría mejor si iba engañada, por tener tan poco crédito, y esto ha poco más de dos años; procuró de confesar con él y dándole de todo grande relación todo el tiempo que allí estuvo, y vio lo que había escrito, para que mejor lo entendiese, y él la aseguró tanto y más que todos los demás y quedó muy su amigo. También se confesaba con fray Felipe de Meneses algún tiempo, cuando fundó en Valladolid y era el Rector de aquel Colegio de San Gregorio, y antes había ido a Ávila, habiendo oído estas cosas, para hablarla con harta caridad, queriendo ver si iba engañada, para darle luz, y si no para tornar por ella cuando oyese murmurar; y se satisfizo mucho. Particularmente con un provincial de Santo Domingo que se llamaba Salinas, hombre espiritual; y con otro presentado llamado Lunar, que era prior en Santo Tomás de Ávila; y otro en Segovia, llamado fray Diego de Yanguas, lector, también la trató. Y entre estos padres de Santo Domingo no dejaban de tener algunos harta oración, y aún quizás todos.
En la España “teologizada” (Américo Castro dixit) de la segunda mitad del siglo XVI, protegida del contagio luterano por el “cordón sanitario” establecido por Felipe II a su vuelta de Flandes, del que nos habla Bataillon, la experiencia mística de la hoy santa y doctora de la Iglesia debía abrirse paso entre el muro de prejuicios y sospechas del cuerpo jurídico de la institución eclesiástica, en la medida en que minaba potencialmente los fundamentos sobre los que esta se asentaba. Como leemos en su epistolario, Teresa de Jesús había vivido con dolorosa inquietud las vicisitudes de Juan de la Cruz tras su arresto y prisión por los calzados (prefería verle en tierra de moros, escribió, que en manos de sus captores), y con esa conmovedora fe en sí misma y en la orden religiosa que fundaba se armaba de pruebas y argumentos para prevenirse de los peligros de una acusación que arruinaría a ambos: una y otra vez, a lo largo de los dieciséis apartados del capítulo IV de sus Relaciones, subraya su voluntad de sujetarse a lo que sus confesores y personas espirituales le mandaban y su gran aflicción cuando las visiones de su alma se imponían y no les podía obedecer. Entregada al amor divino, decía a las monjas de su orden que la más humillada y mortificada de ellas sería la más espiritual. Lo que se contaba de ella, esto es, las habladurías que corrían en torno a sus visiones anímicas y a la orden que creaba, le costaban muchas lágrimas y eran su “tormento y cruz”. Sus anhelos convergían en salir del destierro terreno para ver a Dios: de ahí los desasosiegos y miedo que le causaban dichos decires (materia de presunta herejía) a costa de su crédito, aunque no por ello pudiera renunciar a las mercedes que le otorgaba Dios, porque cosas hay “que acá no podemos entender”.
Su estrategia defensiva culmina con la siguiente declaración ante el invisible juez:
12. Todo lo que está dicho y está escrito dio al padre fray Domingo Báñez que es el que está en Valladolid, que es con quien más tiempo ha tratado. Él los ha presentado al Santo Oficio en Madrid. En todo lo que se ha dicho, se sujeta a la fe católica e Iglesia romana. Ninguno le ha puesto culpa, porque estas cosas no están en manos de nadie y nuestro Señor no pide lo imposible.
Ante las eventuales preguntas del Santo Tribunal, Teresa se cura en salud aduciendo que ya ha respondido a ellas en el confesionario. Eduardo Sam, el exfuncionario de ferrocarriles acosado por el carcelero cuya voz, como el chasquido de un látigo, escuchamos, pero a quien jamás vemos, hurga también en su pasado, obligado a declarar contra sí mismo. Nada escapa al escrutinio del interrogador por mínimo que sea. Cada pormenor narrado conduce a inquisiciones nuevas, en una cadena sin fin. Obviamente el testimonio de Teresa es autobiográfico y el de Danilo Kiš, que vivió la persecución de su comunidad en su niñez, novelado. Pero el arte del escritor deja a la imaginación del lector la tarea de reconstruir el escenario en el que Eduardo Sam responde al cuestionario obsesivo y despiadado de su verdugo. El temor existente en uno y otro caso a una instancia superior que no se contenta con juzgar hechos y palabras, sino que escarba en el interior de las conciencias, evoca con todo las similitudes existentes entre dos sistemas totalitarios: el del Santo Oficio, que llevó a la hoguera a millares de herejes, y el de la implacable máquina estatal hitleriana, que desembocó en el Holocausto. ~
(Barcelona, 1931) es escritor, uno de los miembros más relevantes de la llamada Generación del 50 española. La editorial Galaxia Gutenberg publicó sus Obras completas.