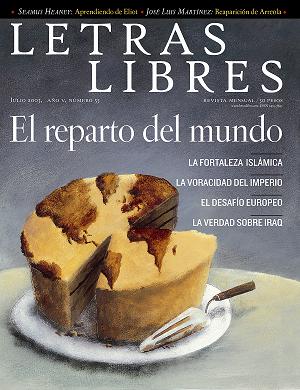Hace algunos años intenté ganarme la vida como redactor en una revista de coches. Mi prueba de ingreso fue un extraño encargo, una especie de divertimento literario para compensar el exceso de anuncios al que, como dijo entonces el director, y como yo aprendería a repetirme en numerosas ocasiones posteriores, estábamos condenados. Al comienzo de nuestra entrevista me preguntó qué escritores me gustaban. Solté tímidamente algunos nombres, entre ellos el de Nabokov, a quien entonces leía con devoción. “Ya está, dijo, escríbame algo sobre Nabokov y los coches”. Intenté venderle otros temas con menos pedigree literario, pero él, en un afectado ataque de inspiración concluyente, repitió el apellido sagrado y pasó enseguida a otros asuntos más importantes que mi encargo.
Aquella revista había tenido tiempos mejores. Aunque la antigüedad del título le daba una apariencia respetable, ahora formaba parte de una voraz empresa de comunicación y obtenía sus mejores dividendos con la llamada “publicidad encubierta”. Sus más fieles lectores habían sido lobotomizados por incontables rediseños: ya apenas protestaban ante la grotesca invasión de aquellos anuncios a toda página, orillados por una ampulosa palabrería —valían los “sorprendente”, los “elegante”, incluso un trillado “a toda máquina”— que yo me limitaba a preservar de erratas y domesticar en una prosodia monótona. Mi asistente, una gordita pecosa y estrábica cuya precaria vida sentimental se delataba en furtivos lloriqueos semanales (un novio demasiado efímero para llegar a ser tal, un pobre cachorro recién adoptado, intrincadas conjuras familiares), se ocupaba de todo lo demás, pues la mayor parte de mi jornada transcurría en juntas soporíferas con la división de agentes de venta, una centuria de analfabetos trajeados que alanceaba todos los meses a algún nuevo empresario.
Para causar la mejor impresión, dediqué varias noches a la caza de coches nabokovianos. Entré en la revista, pero el artículo, por supuesto, nunca se publicó. Lo he vuelto a recordar ahora, al leer, con algo de retraso, la excelente biografía de Stacy Schiff, Véra. Señora de Nabokov (Alianza, Madrid, 2002), en la que nos asaltan automóviles por todas partes.
Para su primer biógrafo, Andrew Field, Nabokov sólo se había sentado al volante dos veces en toda su vida: durante un paseo con su familia, en 1916, y en un gigantesco parking de California, donde casi se estrella contra el único otro coche estacionado. Alguna vez había definido el automóvil como “el único lugar de toda Norteamérica donde no hay ruido ni corrientes de aire”. Sin duda, su sitio preferido era el de copiloto. Su esposa, en cambio, adoraba conducir, aunque tenía serias dificultades a la hora de detenerse (en pocas palabras, no conseguía aparcar; llegó incluso al extremo de intentar patentar un artilugio que facilitaría el aparcamiento lateral, una rueda retráctil, anclada lateralmente en el chasis).
Una de las primeras cosas que hicieron los Nabokov al trasladarse a Norteamérica fue cumplir con el ritual de las clases de manejo. En Ithaca, un tal Burton Jacoby les dio algunas clases para poder venderles luego un Plymouth de 1940, de color beige, un sedan de cuatro puertas que según varias opiniones autorizadas ya se acercaba al final de su vida útil cuando los Nabokov lo compraron a plazos. Ese mismo año Véra trató de animar a su esposo para que intentase adquirir cierto dominio de aquel deporte típico americano, asegurándole que no era tan difícil como parecía. La tarea de dar clases al escritor recayó sobre uno de sus alumnos, próximo a licenciarse, Dick Keegan, un muchacho elocuente con quien los Nabokov simpatizaron enseguida, ya fuera por su considerable encanto personal o por los encantos de su coupé, un Dodge color ratón. Según Schiff, Keegan descubrió enseguida que para Nabokov la conducción era una tarea absolutamente imposible. Tenía muy poco interés en la carretera y le daba pavor la posibilidad de resbalar del asiento mientras conducía. Keegan advirtió, además, que incluso desde el asiento del copiloto, su profesor travestido de alumno mostraba una acusada tendencia a olvidar que le había pedido que lo llevase a tal o cual parte.
Si repasamos su correspondencia con Edmund Wilson, veremos que todos los años Nabokov anuncia con aire solemne que tiene previsto aprender a conducir. Jamás lo hizo, y Véra se convirtió en su transportista oficial hasta los días de Montreaux, en los que un elegante Lancia reposaba con aire melancólico en el garaje del hotel Palace, mientras el matrimonio recurría a los taxis de la estación más cercana.
Esta desconfianza del volante reaparece en las peripecias del profesor Timofey Pnin, un ser “absolutamente incapaz de conjugar el coche que conducía mentalmente con el que conducía por la carretera”, todo un especialista en perderse en un laberinto de pistas forestales o dibujar peligrosas maniobras en las fauces de profundos barrancos. “Sus diversas indecisiones y tanteos —escribe Nabokov como si hablara de sí mismo— adquirían aquellas extrañas formas visuales que un observador situado en la torre de vigilancia hubiera podido seguir con mirada compasiva; pero no había ningún ser viviente en aquella abandonada y lánguida elevación, aparte de una hormiga que también tenía sus propios problemas.”
Risa en la oscuridad repite ese cambio de perspectiva: la descripción del coche en el que viajan Albinus y Margot termina con un catastrófico panorama dibujado a vuelo de pájaro: desde un monte cercano, una ancianita anónima observa cómo el automóvil intenta evitar a unos ciclistas en una curva demasiado cerrada para acabar en el fondo del precipicio. El accidente cambiará la vida del protagonista, dejándolo ciego e inerme, confinado tras un sólido muro de negrura, a merced de la malvada Margot y su cínico amante Axel Rex, —un excelente chofer, por cierto.
En las novelas de Nabokov los desastres automovilísticos aparecen con alarmante frecuencia, como si la combinación del hombre y el coche engendrase una especie de centauro antinatural, un monstruo con los días contados. Uno de sus ensayos más conocidos, El arte de la literatura y el sentido común despliega un procedimiento gogoliano (personajes periféricos engendrados a partir de una serpenteante metáfora) para presentarnos a un criminal sin imaginación, “que se conforma con banalidades imbéciles tales como verse conduciendo por Los Ángeles un fastuoso coche robado al lado de la rubia fastuosa que le ha ayudado a destripar al dueño”. “El púlpito de un escritor —se aclara luego, en tono de disculpa— está peligrosamente cerca de la novela barata.”
Sin embargo, la metáfora del automóvil consiguió tentar al propio Nabokov. En 1936, envió una carta a su esposa en la que contaba la trama de una novela sobre un curso de manejo:
“La primera parte hablará de los preparativos y de conversaciones relacionadas con ello, y también, desde luego, de su familia y entorno humano, con nebulosa minuciosidad. Luego, una transición inadvertida a la segunda. El hombre se pone en marcha, se encuentra en el examen, pero no se trata en absoluto de un examen de conducir sino —¿cómo te diría?— de un examen de su existencia terrenal. El protagonista ha muerto y le están haciendo preguntas sobre las calles y las encrucijadas de su vida. Todo esto sin el menor asomo de misticismo, claro está. En ese trayecto cuenta lo que recuerda de las partes más luminosas y cruciales de su vida. Y los que le examinan son personas que murieron hace mucho tiempo, por ejemplo, el cochero que le construyó un tobogán en la infancia, un viejo maestro del instituto, unos parientes lejanos a los que sólo conoció de oídas.”
Según este esbozo de argumento, que Nabokov nunca llegó a convertir en novela, el momento decisivo de nuestras vidas sería aquel en que nos vemos obligados a reproducir ciertas encrucijadas cronológicas, de la misma manera que un conductor primerizo rinde cuentas ante la autoridad de expertos chaffeurs. Echa mano de sus apuntes, busca en un viejo mapa de carreteras, repasa algunos trucos pero al final se da cuenta de que le resulta imposible usar artilugios mnemotécnicos para dar forma coherente a su pasado sentimental. Termina reprobado. Pero mientras se dirige hacia la salida con aire de adolescente arruinado comprueba que se le han caído las anteojeras que lo obligaban a separar idea y sensación: las visiones del pasado acuden a él con una facilidad incomparable, con esa embriagadora ligereza del jugador en racha. Lo admirable del estilo de Nabokov es precisamente su capacidad para poner la memoria al servicio de estos detalles escondidos bajo la epidermis de las cosas, esa manera de percibir el mundo en dirección contraria a la que ese mundo sugiere, su íntima y placentera certeza de que “los objetos están más cerca de lo que aparentan”. –
(La Habana, 1968) es poeta, ensayista y traductor. Sus libros más recientes son Jardín de grava (Cuadrivio, 2017; Godall Edicions, 2018) y Hoguera y abanico. Versiones de Bashô (Pre-textos, 2018).