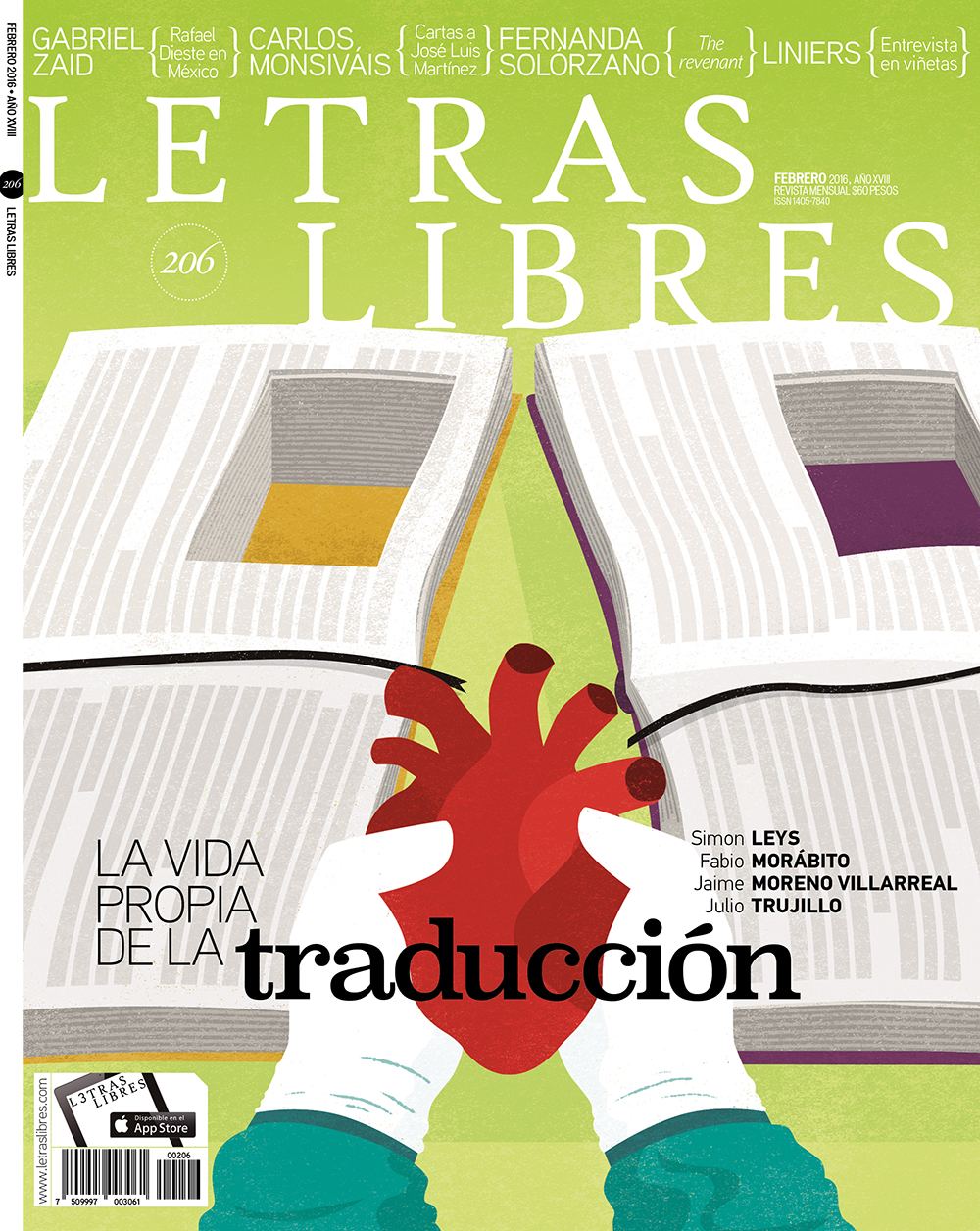Con sus dos mil quinientos metros de altitud que la colocan, equidistante y plácida, entre las mesetas centrales de la planicie etíope y las costas del mar Rojo, Asmara, “la de las cuatro hermanas”, atrapa a todo el que la mire. Lo mismo al romántico bucólico en busca del África redentora que al activista político en busca del régimen utópico.
Su perfecta, y prácticamente intacta, arquitectura modernista hace de la capital eritrea un museo abierto: las gasolineras de líneas pulcras, las fachadas de los cines en desuso, los edificios de la otrora administración colonial italiana. La mezcla sutil y natural entre minaretes y campanarios, entre muecines y monjes, entre cristianos y mahometanos, le da a la ciudad y al país un aire innato de misticismo.
“En Eritrea –de acuerdo con la guía de viajes Bradt– ensalzar, elogiar o encomiar está justificado.” No lo está, al parecer, disentir, en público o en privado, del discurso oficial. Demasiados eritreos lo han comprobado a lo largo de los últimos quince años y por ello muchos han preferido emprender un largo y sinuoso peregrinaje a través de las montañas, el desierto y el Mediterráneo para llegar a Europa. Esta migración ha sido la historia menos escuchada durante la reciente crisis humanitaria que ha salido a la luz. Una historia tan desgarradora y muda como Eritrea misma.
Cuando el primer grupo de veinte refugiados, de los más de seiscientos mil que han llegado a Europa desde enero del año pasado, fue reubicado a principios de octubre en la pequeña ciudad sueca de Luleå, nada se reportó a ese respecto en los diarios o noticieros de Asmara; aun cuando esos veinte, entre mujeres, niños y jóvenes adultos, son eritreos. De acuerdo con la Comisión Europea y la Organización Internacional para las Migraciones, Eritrea –a la par de Siria, Iraq y Afganistán– es uno de los países con mayor emigración hacia Europa. Según cifras de acnur, cerca de 417,000 eritreos han solicitado asilo o se encuentran en campos de refugiados de países vecinos.
“Esa fue sin duda una buena época”, me confía un habitante al que llamaré Yohannes. Uno advierte cierto dejo melancólico en su voz. Los años dorados a los que hace referencia, y que siguieron a la independencia de Eritrea en 1993, han sido los más prósperos y esperanzadores en la historia reciente del país. Los reflectores internacionales puestos, en ese momento, en la nación “más joven” de África, tras décadas de conflicto civil y una sangrienta guerra de independencia, se difuminaron poco a poco hasta apagarse por completo.
En 2000, el país reinició sus hostilidades con la vecina Etiopía; un diferendo fronterizo, no arreglado con la independencia, reavivó el conflicto armado. A pesar de resolverse a los pocos meses a través de una intensa negociación internacional y la oportuna intervención de las Naciones Unidas, la disputa sirvió de pretexto al régimen del presidente Isaías Afewerki para impulsar una estrategia de militarización y control político que, a veintidós años de haberse convertido en el primer líder de la Eritrea independiente, le ha permitido hacer de su gobierno uno de los más represivos y sigilosos del mundo entero.
Primero fue el silenciamiento de la prensa, luego la persecución de los grupos organizados de estudiantes, las detenciones arbitrarias y sin juicio de los opositores políticos, la expulsión de las agencias para la cooperación y las ong internacionales, y finalmente la imposición del servicio militar obligatorio a una edad entre la niñez y la adolescencia temprana. Eritrea se cerró al mundo, en una alegoría macabra sobre el significado de ser independiente. Yohannes lo sabe bien. Su antiguo vecino desaparecido desde el 2001 y editor de uno de los extintos diarios, el compañero de juegos de sus hijos arrebatado de casa para sumarlo al ejército, los tantos sobrinos que han hecho camino a Europa escapando a las balas en la frontera y de los que poco o nada sabe, son ya demasiados ejemplos. “Yo ya estoy muy viejo”, dice para dejar en claro que no cambiará su presente por un futuro incierto.
Gabriel, escondido entre las callejuelas adyacentes al mercado de la calle Barentu, confiesa con una voz casi imperceptible que ya tiene todo listo para salir del país. “Espero la señal indicada”, dice nervioso pero firme. Tiene pensado hacerlo junto a un grupo. Una vez cruzada la frontera con Sudán, los esperará un guía por el que han pagado previamente. En los mercados de Asmara, los dólares son moneda corriente y lo que se comercia, más allá de hortalizas y el venerado café de grano, son los servicios.
A miles de kilómetros de distancia, entre el trajín del saturado puerto de Calais, al norte de Francia, en las inmediaciones del asentamiento irregular de migrantes venidos de todas las latitudes conocido como “La Jungla”, Abduselam también se encuentra a la espera. Tiene dieciséis años y dejó Asmara a los quince. De escaso metro cincuenta de estatura y cuarenta y pocos kilos de peso, su espíritu tiene una resiliencia que desarma. Se trata de un espíritu peregrino. “No voy a dar un paso atrás”, me dice con una sonrisa que reconforta. Le acompañan cuatro muchachos más de su misma edad y una chica un par de años mayor. Todos han venido juntos. No quieren recordar lo difícil del camino, ni a los compañeros que no llegaron hasta aquí, pero sus miradas los delatan. Lo mismo sentirse sin aire en el Sahara que en el Mediterráneo.
En el maltrecho campamento lleno de lodo y restos de ropa, utensilios de primera necesidad y activistas europeos proderechos del migrante, Abduselam mira hacia al Canal de la Mancha sin haber quitado nunca la mirada de Asmara. ~
(Ciudad de México, 1977) es diplomático, periodista y escritor. Su libro Juan sin nombre, la historia del negro conquistador (Grijalbo, 2026), llegará a librerías en primavera.