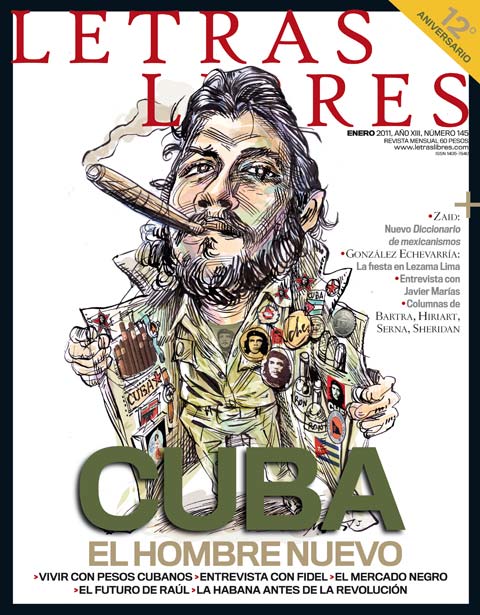Alejo Garza Tamez murió en Tamaulipas defendiendo su rancho de quienes pretendían apoderarse de su patrimonio. Una escena digna de un western norteamericano. Lamentablemente, John Wayne no apareció para salvar milagrosamente la situación. A la hora del desenlace, el episodio mexicano emuló la más trágica de las tragedias griegas. El héroe, don Alejo –“un hombre como cualquiera de nosotros”, por parafrasear la Poética de Aristóteles–, muere enredado por un cúmulo de circunstancias más o menos absurdas. Los espectadores compadecemos al protagonista. Comprendemos que nosotros podríamos estar en su caso. Tal es la esencia del drama griego. Tal es el caso mexicano.
La actitud de don Alejo fue suicida. La mayoría de edad –contra lo que piensan los adolescentes– libera al hombre. Saber que no nos quedan por delante sino una docena de años, permite decidir sobre el presente sin mendigar el futuro. A diferencia de los jóvenes, los desahuciados no construyen castillos sobre un futuro incierto. Las apuestas de los mayores son firmes, realistas, de corto plazo. Dudo que Garza Tamez haya imaginado que podía ganar aquella batalla contra los narcotraficantes. No pensó al modo de los aldeanos de Los siete samuráis (1954) de Kurosawa. Los campesinos japoneses recurren a los guerreros, porque la victoria contra los bandidos, aunque improbable, es posible. La actitud de nuestro ranchero tamaulipeco me recordó, más bien, a Borges: “Los caballeros defienden las causas perdidas, porque son las únicas causas que merecen ser defendidas” (cito de memoria).
Según los modernos, el Estado nace de un pacto entre los individuos. Las personas eligen un árbitro para que este garantice un juego limpio entre los actores sociales. Los individuos ceden parte de sus libertades a la autoridad, para que ella actúe al modo de un réferi y, en el peor de los casos, al modo de un policía. En consecuencia, el Estado moderno monopoliza la violencia física con el propósito de impedir que los particulares la utilicen para resolver sus conflictos. Dicho en palabras sencillas, la autoridad debe emplear la coacción física cuando un particular pretende abusar del otro. Los Ilustrados (y algunos escolásticos) sacaron la conclusión lógica: cuando el gobernante no cumple con tal cláusula, los ciudadanos tienen el derecho de derrocar al gobierno. Una manera de recuperar este poder es, precisamente, ejercer la justicia por propia mano. Eso sucede en los westerns: ante el vacío de la autoridad, los “vaqueros buenos” balean a los bandoleros.
Desde la perspectiva de los clásicos, el asunto es más grave. Aristóteles distinguió entre la polis y la aldea (komé). La aldea satisface las necesidades primarias, permite vivir, incluso permite defenderse de los enemigos. Sin embargo, la aldea no permite “vivir bien” (eu zen). Únicamente la comunidad política permite la vida lograda, la que va más allá de la mera sobrevivencia. La aldea, la familia y el despotismo garantizan un mínimo de condiciones para vivir, pero en tales condiciones el ser humano no se realiza plenamente. No alcanza la felicidad, porque se encuentra supeditado a lo inmediato.
Para los clásicos, vivir en polis era la condición de posibilidad del pleno desarrollo de las capacidades humanas: la justicia, la amistad, la ciencia, el arte, la magnificencia. En pocas palabras, solo se puede llevar una existencia plenamente humana si uno se encuentra cobijado por la polis. Ni Ulises en el exilio ni Robinson Crusoe pueden desarrollarse óptimamente al margen de la comunidad.
¿Qué significa esto en términos prácticos? Pensemos en la seguridad personal. Se trata de un típico bien político. La seguridad o es de todos o no es de nadie. Las escoltas, las camionetas blindadas, las rejas electrificadas no son “seguridad”. Hay “seguridad”, no necesitamos guardaespaldas, cuando podemos pasear tranquilamente por la noche, cuando acudimos a un cajero sin temor.
El gesto de don Alejo revela el desmoronamiento del Estado moderno y de la polis clásica. Yo interpreto su acción como una doble rebelión: contra los narcotraficantes, pero también contra las autoridades.
Se trató, insisto, de un acto suicida. Me recordó la inmolación de aquel bonzo que se quemó vivo como protesta contra la guerra de Vietnam. ¿Creía don Alejo que podía salvar su vida y su propiedad? Lo dudo. Conjeturo que se trató de un acto testimonial: mártir significa, en griego, testigo. Con su autoinmolación quiso denunciar tanto la rapacidad del narcotráfico como la incapacidad de la autoridad.
¿Fue legal su actitud? Probablemente no. Pero cuando el derecho falla, lo único que nos queda es la ética, la moral fundamental que va más allá de la legalidad positiva. Mal harían las autoridades en trivializar el sacrificio de don Alejo. No señores, no vamos ganando la batalla contra el crimen. La iremos ganando únicamente cuando, frente a una amenaza, lo razonable y eficaz sea acudir a la autoridad. ~