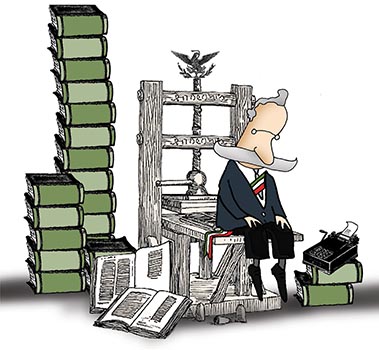Nací en junio de 1968, casi dos años después de Enrique Peña Nieto y cuatro meses antes de la matanza de Tlatelolco, una de las mayores contribuciones del régimen priista a los anales sangrientos de México. Crecí en el seno de una clase media cada vez más vapuleada por una crisis digámosle estable en la que con regularidad despuntaba, filoso, el término “devaluación”. Llegué a la adolescencia con la certidumbre de que más allá de la zona de confort que mis padres habían construido con enormes esfuerzos para sus cinco hijos acechaba una realidad incierta, un país regido por un círculo estrecho y privilegiado que mezclaba mentalidad política e impulso empresarial. Entré en la universidad con la convicción –firme al día de hoy– de que la política es un Midas a la inversa: todo lo que toca acaba por empobrecerse y agrietarse. Nutrí poco a poco un escepticismo que me llevó a cimentar una postura no solo apolítica sino abstencionista que aún no encuentra una razón de peso para atenuarse. En 2000, pese a no haber votado, vi la derrota del PRI por el PAN con cierta confianza que tardó más tiempo en cuajar que en licuarse de nuevo. Durante el periodo 2006-2012 atestigüé con pavor el recrudecimiento tanto de la violencia generada por el narcotráfico como de la “sicilianización” de México. Ahora que el PRI regresará al poder encabezado por un político nacido en la misma década que yo, me digo que mi país ha vivido ochenta y dos años inmerso en una anomalía que solo mudó o pretendió mudar de color durante doce. Me digo: “Mantén tu postura apolítica y haz lo que te corresponde hacer: escribir.” Pero en ese momento suena la voz de Arthur Schnitzler: “La política es un proceso continuo, que pende constantemente sobre nuestra cabeza como el horizonte; está ahí, queramos verlo o no, igual que está ahí el clima, aunque no haga frío ni amenace tormenta.” Y entonces me pregunto si lo que viene es diluvio o nevada y si habrá una esperanza real de guarecerse. ~
(Guadalajara, 1968) es narrador y ensayista.