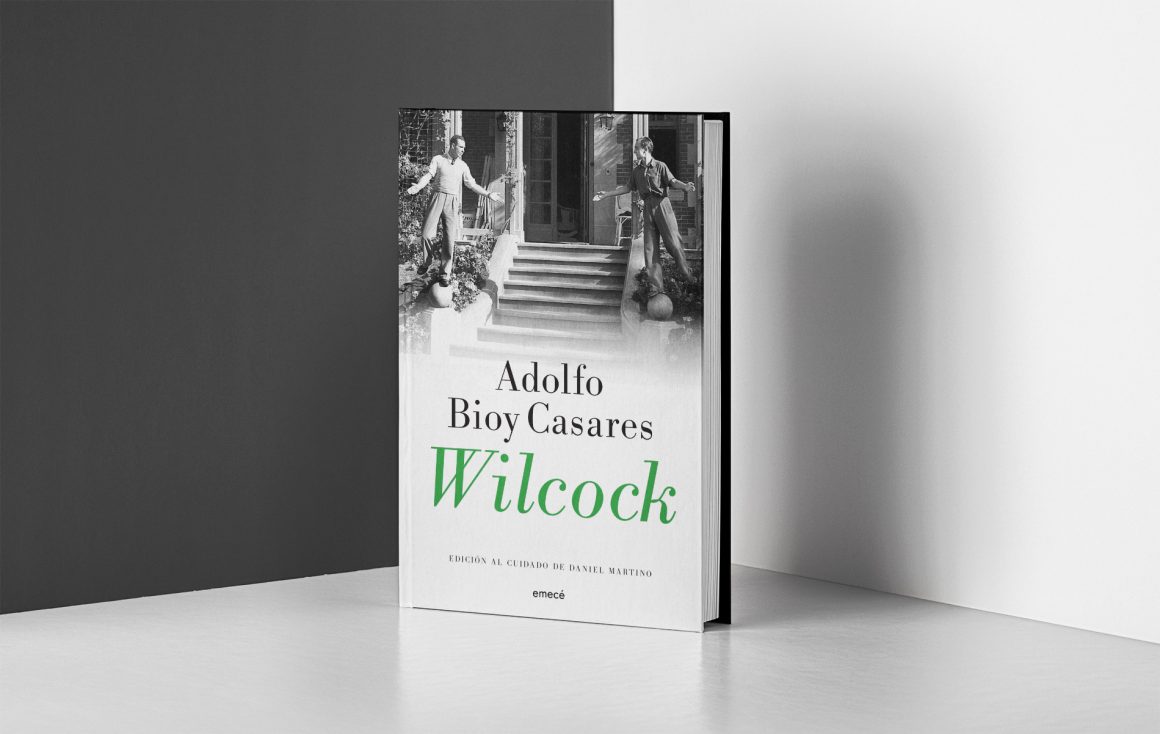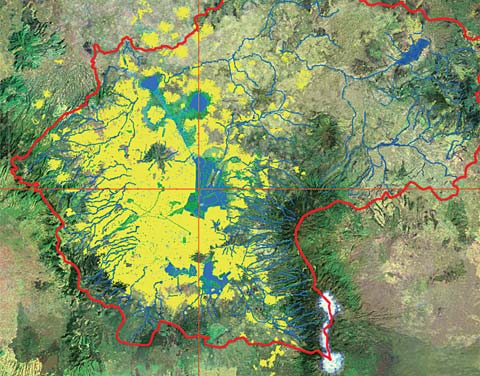En su país de origen, un clasismo invertido e irracional todavía salpica a algunos críticos y académicos que siguen haciéndose los distraídos, ignorando o aun denostando la obra de Adolfo Bioy Casares y, apenas menos, de Silvina Ocampo, como si un azaroso bienestar económico heredado y la más alta literatura, fraguada por sus propias manos durante años, fueran incompatibles o mutuamente excluyentes, y lo volvieran a su propietario culpable automático de un delito innominado. Los libros de Silvina se defienden solos (por eso para desdeñarlos hay que ostentar un desparpajo adicional), y los de Bioy también, pero a este, incluso después de La invención de Morel, El sueño de los héroes y ese zafiro venenoso de mil facetas que es su Borges, es como si cada vez hubiera que reenmarcarlo de otro modo, para ver si ahora sí se aprecia mejor la silueta. Lo que dejó no es inocente de estas operaciones de reencuadre; su asombrosa versatilidad es cómplice directa de ese escenario rotativo: novelista, cuentista, cronista de viajes, memorialista, diarista, fotógrafo. Hay más de una biografía entre las fechas de su nacimiento y su muerte: 1914, 1999.
No puede haber más contraste entre la suya y la de su amigo y colega Juan Rodolfo Wilcock (1919-1978). Acaso como toda vida precoz –publicó su primer poemario a los veintiuno y antes de los treinta ya había publicado cinco– la de este parece haber transcurrido más rápido. Una velocidad sustentada y subrayada por esa altísima productividad: poemas, cuentos, novelas, traducciones de y a más de un idioma, piezas de teatro, infinitas reseñas, notas y crónicas. Una obra propia por duplicado, en dos lenguas. Lo que nos remite a cómo era capaz Bioy de contarlo casi todo dos veces (o por triplicado; no todas sus cartas se conservan o conocen), en su diario y a un destinatario, con leves pero curiosas variaciones.
En ese Bloomsbury rioplatense que fue el grupo Sur, presidido por las institutrices Virginia Woolf y Victoria Ocampo, Wilcock parecía ocupar el papel de Lytton Strachey pero el verdadero biógrafo secreto de todos ellos fue Bioy. Su Borges y este Wilcock evidencian, de paso, que en el interior de todo diario íntimo anida más de un libro, y que dadas ciertas condiciones y talentos el género puede volverse tanto un inestimable lance biográfico como una empresa innatamente autobiográfica. (Es curioso que los dos sujetos más perfilados por Bioy tuvieron serias conexiones suizas.) En una reseña que en 1945 Wilcock escribió sobre Plan de evasión de Bioy, el arte del retrato que este manejaría como pocos recibía un epígrafe a modo de regalo anticipado: “Las mejores cualidades estilísticas contribuyen siempre e involuntariamente a que las cosas más naturales parezcan fantásticas.”
El efecto del Wilcock de Bioy –libro que es en verdad una creación de su devoto editor, Daniel Martino– depende en parte de la dimensión que ya cobre Wilcock en el imaginario del lector que abra sus páginas. La ambigüedad de Bioy, sobre todo inicial, acerca de la producción literaria de Wilcock, hoy no debilita su calibre –en ese aspecto, a esta altura es difícil abrigar alguna duda– aunque monte, con pulso más firme, una mitificación personal. Son muchos libros en uno; una magia imparcial acaso impulsada por la heterogeneidad de las fuentes. Doscientas páginas de entradas de diarios y cartas constatan lo monstruoso y lo beatífico de preservar cosas únicas, presenciadas o atestiguadas, de amigos cercanos semejantes.
En abril del 44, en los albores de su amistad Wilcock le escribe a Bioy: “Tengo una necesidad urgente de hablar contigo para tener el placer incomparable de sentirme en ese mundo de las personas normales (los que no son monstruos, para usar tu palabra).” Lo dice en alusión a lo que consignó Bioy en el cuento “El perjurio de la nieve”, que transpone a Wilcock a la ficción: “Sentí que Oribe era un monstruo o que, por lo menos, éramos dos monstruos de escuelas diferentes.” Era un vocablo que no caería en saco roto para quien en 1978, el año de su muerte, publicaría en Italia y en italiano El libro de los monstruos, demoledora serie de figuras y caracteres trasplantados a un plano bestial.
Las oscilantes asimetrías de una amistad –ese algo de ser imaginario que adquiere uno para otro– no se harían esperar. En julio de 1950, Bioy lo representa así: “erróneo, altivo e incomunicado”. En enero del 52 lo encuentra “ávido, hosco, desdeñoso, incomunicado”. En agosto del 54, su distancia de diarista le hace decir: “La gente con la edad empeora considerablemente aunque escriba mejor. Parecería que adquieren el derecho a sus defectos.” Y para dibujarlo mejor Bioy recurre a Mallarmé: “Así como es, ni la eternidad lo cambia.” Claro que Wilcock no se desconocía, como lo revelaría años después en un recodo a medias oculto de El estereoscopio de los solitarios: “Pero siempre es así: cuando una persona tiene una peculiaridad, en lugar de esconderla hace alarde de ella, y a veces hasta la vuelve la razón de su vida.”
Wilcock tuvo dos biografías –espléndidamente condensadas y transmitidas en este tomo– y dos obras, en dos idiomas y dos géneros (poesía y prosa), para las cuales Bioy solo mostró cierta simpatía, culposa acaso, después de la muerte de Wilcock. Sí apreciaba en vida de este su malabarismo verbal y la gracia de su correspondencia. (No son pocos los que donde más y mejor están es en una carta, pero Wilcock fue sobre todo un narrador extraordinario.) Es menester tener en cuenta que muchos juicios de Bioy –en el 56 apunta: “imita a Kafka, a Borges, a Silvina, a mí”– preceden por varios años a una obra que se volvería irrefutable tiempo después. Lo cierto es que nunca los dictámenes de Bioy fueron monolíticos. Cuando Borges lo apura diciéndole que los versos de Wilcock son irregulares, Bioy responde: “pero los muy buenos son superiores a los de casi todos. Hay que juzgar a un escritor por lo mejor que ha escrito, como se hace con los muertos”.
Los antagonismos literarios de Bioy y Wilcock no admitían los dobleces que ostentaban otras caras de su relación. Bioy le ataca a Pound, Eliot, Joyce, Céline, Svevo, Palazzeschi, y planta de tanto en tanto intrigas bibliográficas: Wilcock habla de Gurdjieff y cuando se va Bioy lee un libro de Ouspensky sobre el místico autor de Encuentros con hombres notables. El lector no puede dejar de preguntarse qué hacía ese libro en la casa de un límpido prosista cartesiano. En 1966, contreras congénito, Wilcock le escribe desde Velletri: “En este país no hay escritores buenos; Landolfi, solamente, a veces.” Wilcock admira a Henry Green; Bioy dice que le da “pereza” leerlo.
Su amistad, como casi todas, oscila entre el retaceo y la omisión y la declaración frontal, indefensa. En enero de 1955, Bioy anota: “En casa está Johnny; me dice: ‘Lo más extraordinario de tu libro [El sueño de los héroes] es la frase: pensó que la manera de ser de su amigo era muy distinta de la suya’.” Es una de las diversas puestas en abismo de su amistad; reverso hondo de un volumen colmado de pasajes hilarantes, más de uno de ellos provisto por las desventuras gastronómicas de Bioy en el viejo mundo. En el 51, Bioy y Silvina Ocampo –la primera e incondicional amiga de Wilcock, cuya adoración mutua resplandece en varios momentos– realizan un viaje juntos por Francia con Wilcock: “Johnny afirma que juzgamos las ciudades según el cuarto de hotel que la suerte nos depara.”
No son pocas las frases de uno y otro que valen como la condensación de un instante de una vida, a la vez la partícula que la representa, como cuando se toma una muestra de adn. Y se producen ecos de una belleza arrolladora, como cuando Bioy se entera de la muerte de Wilcock a las pocas semanas de sucedida; minuto que el lector puede remitir a un verso de Wilcock de treinta años antes, incluido en su Paseo sentimental: “Cuando una lágrima prestada / resuma toda mi importancia.” En los montajes copiosa y pacientemente cronológicos, como en los Borges y Wilcock de Bioy, suele darse una suerte de promedio, de suma cero, que cancela cualquier asomo de deuda o recelo entre dos vidas. En febrero de 1966, con esa letra suya redondeada y al viento, de hijo prófugo, Wilcock le había escrito: “Hace meses que te debo una carta, y a Silvina no hablemos, le debo simplemente la vida, o por lo menos muchos años de la vida.” Regía en Wilcock una fragilidad esencial que contrasta radicalmente con la consistencia de sus ficciones y de sus poemas italianos. Habrá que refrasear a Yeats, que tal vez solo tenía razón a medias: la imperfección de una vida es el mal necesario para habilitar una obra más perfecta, pero esa imperfección se vuelve inmejorable para un biógrafo (quien con una destreza a la altura de las circunstancias puede presentar esa vida como otra obra literaria más, dicho sea de paso). A lo mejor el acertijo estaba planteado entre líneas por Wilcock en esa otra galería de personajes demenciales que es La sinagoga de los iconoclastas, donde cada retrato simula montar un enigma y cada biografía es el enigma fingido de un retrato.~