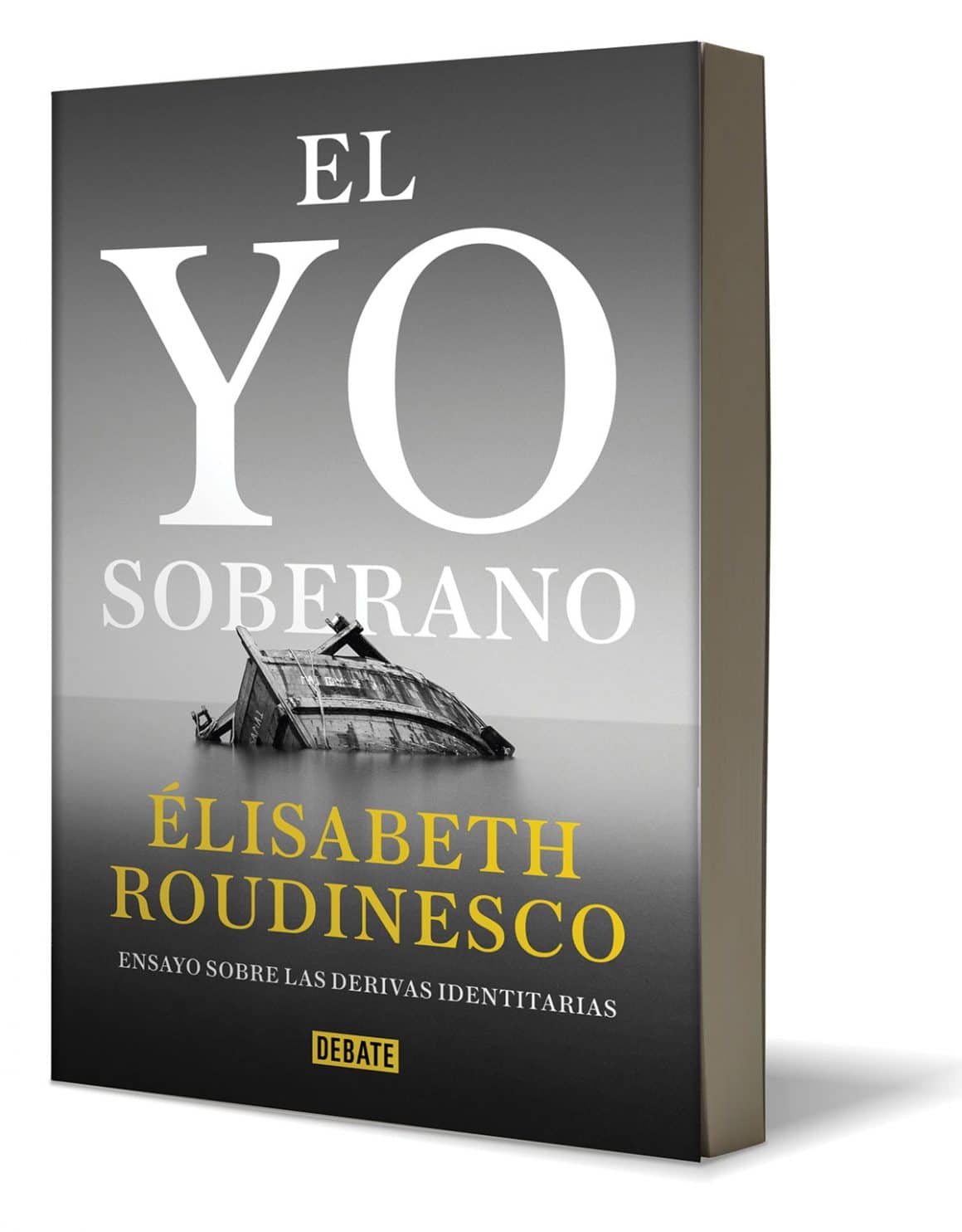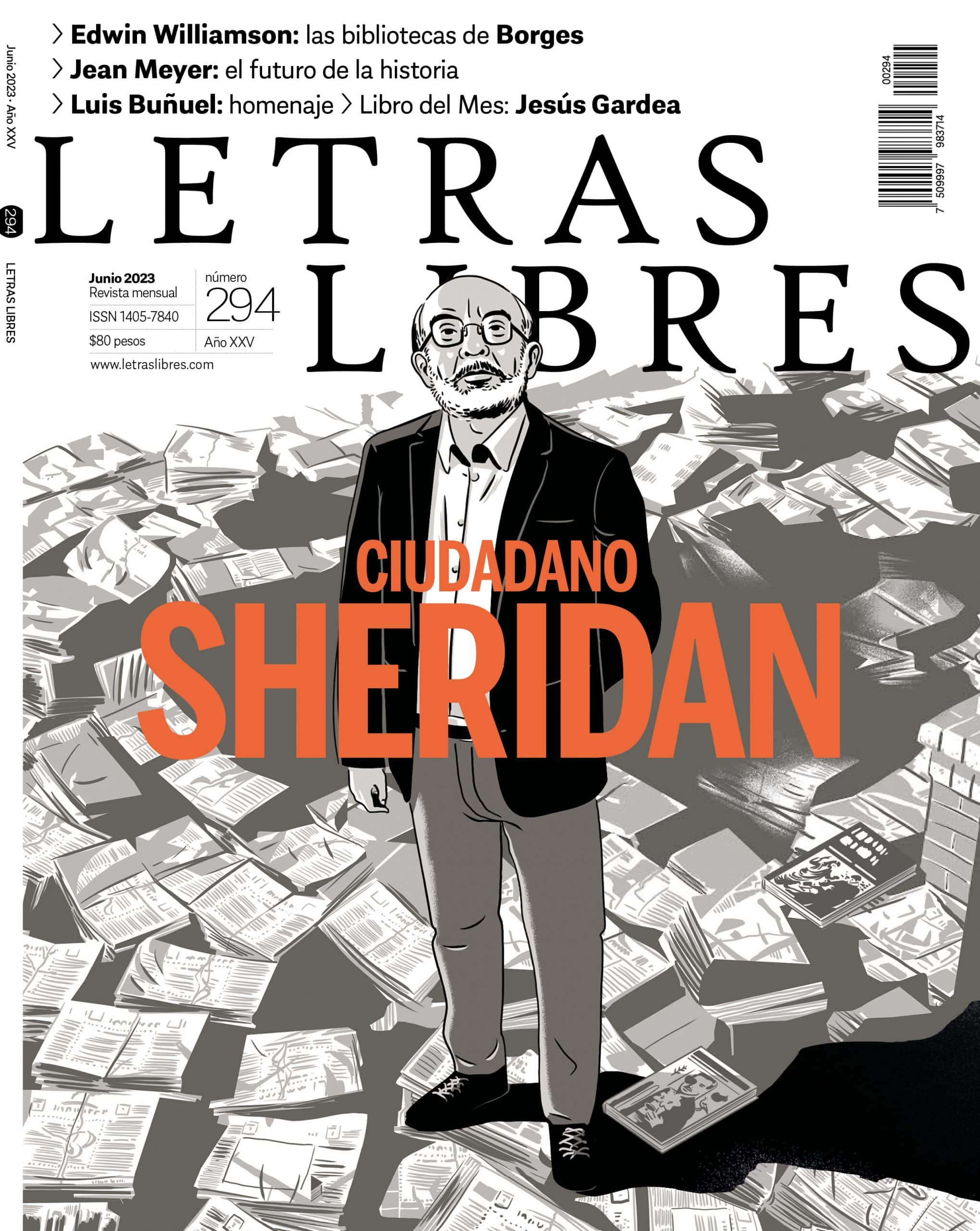Nunca me imaginé, creyendo como lo creo que en Jacques Lacan y su escuela se concentró lo peor de la cultura francesa, llegar a leer un libro de Élisabeth Roudinesco –biógrafa del doctor, historiadora del psicoanálisis francés y custodia, con sus asegunes, de su memoria– y estar de acuerdo, en buena medida, con ella. Y es que el desconcierto hace de quienes nos eran extraños, aliados. No puede provocar otra cosa la nueva cultura identitaria, con su puritanismo devastador y su intolerancia contra los valores liberales impuesta desde la identidad ética o sexual. Estamos ante un intransigente principio de partición entre un “yo soberano” y un mundo fanático que se desborda más allá de su origen exclusivamente universitario.
Roudinesco (París, 1944) no tuvo empacho, como otros tantos intelectuales de su ciudad, en ser, a la vez, asidua catecúmena de la escuela lacaniana y militante del Partido Comunista Francés, durante los años setenta del siglo pasado. Todo lo que fuera “revolucionario”, ya se sabe, era bienvenido en Saint-Germain-des-Prés. Actualmente, Roudinesco forma filas entre quienes están horrorizados, para hablar de situaciones ya no tan extremas, por la violencia contra los niños, a veces sometidos a “reasignaciones” de género arbitrarias o terapias hormonales inhibitorias de los cambios puberales. Ella llama a la cordura propia del “humanismo tradicional” y de su gran conquista, agregaría yo, la de hacer reinar a los derechos humanos como la filosofía moral del siglo XXI. Igualmente, en contra de los “estudios decoloniales” y de sus profetas, en El yo soberano. Ensayo sobre las derivas identitarias (2021), Roudinesco defiende la Ilustración y las sociedades democráticas que se forjaron en Occidente de la nueva barbarie que, nacida de los derechos de tercera generación exigidos por las minorías reales e imaginarias, están dejando caer las tinieblas sobre nosotros, predicando, sin ambages, la exclusión basada en una nueva normativa genérica y en el racismo de los antirracistas.
Lo que a Roudinesco le cuesta aceptar (y de hecho no lo acepta) es que la deriva identitaria es consecuencia –frecuentemente reducida al absurdo pero consecuencia al fin– de aquello que predicaron, desde sus cátedras y seminarios, sus propios maestros, los Louis Althusser, los Roland Barthes, los Jacques Derrida, los Lacan, los Gilles Deleuze y, sobre todo, Michel Foucault. Para hacer un brevísimo recorrido por esa genealogía, me he servido del tratado, más didáctico que profuso, de Éric Marty (Le sexe des Modernes. Pensée du Neutre et théorie du genre, 2021). Debo decir que Marty, crítico de los lectores del marqués de Sade, editor de las obras completas de Barthes y de los diarios de André Gide, ve con empatía el “nuevo orden amoroso” de nuestros días, pues ya estamos muy lejos de aquel libertario Nuevo desorden amoroso (1977), de Alain Finkielkraut y Pascal Bruckner, anterior al sida y a la trata mundial de personas y hoy impublicable por políticamente incorrecto.
Marty (París, 1955) cree, como lo creyó Roudinesco, que la Revolución es el eterno espíritu del mundo y admira el colosal “problema” que vino a provocar Judith Butler, la filósofa nativa de Ohio, en la muy perturbable mentalidad burguesa y en su apacible patriarcado. Ello no quiere decir que Le sexe des Modernes sea un libro indulgente con Butler y sus contradicciones.
Apasionado por el trueque de atributos entre Francia y los Estados Unidos, para Marty –para quien el “falogocentrismo” y su ya remoto origen psicoanalítico es una vulgata cuyo uso ni siquiera puede discutirse– Butler representa la “contratransferencia” provocada por la French theory diseminada hace medio siglo en los campus norteamericanos. Su opinión, por cierto, es contraria a la de Gregory Jones-Katz, autor de una muy instructiva historia de la Escuela de Yale y de su secuela feminista (Deconstruction. An American institution, 2021), donde se afirma que la Deconstrucción es una hija respondona menos de Derrida que de los viejos y conservadores Nuevos Críticos y, en todo caso, patrimonio de un impronunciable nacionalismo gringo. Butler, en sintonía con Jones-Katz, sería heredera no de los maîtres à penser, sino de la filosofía analítica y del pragmatismo, lo cual para Marty nos lleva a un escenario donde, ya no siendo París, desde hace rato, el centro del universo, lo es la Universidad de Berkeley, con un sempiterno Foucault como el primer “poseuropeo”.
Como historiador de la literatura, Marty reivindica la matriz francesa de lo Neutro, en Barthes, en S/Z (1970), aunque el castrado Zambinella de Honoré de Balzac formaba parte del proceso de desertificación de la literatura anunciada por Maurice Blanchot y llevada a cabo como núcleo de un “esteticismo” repudiado por Butler. Muy lejos estaba Barthes (y el resto de los Modernos, como Marty llama pomposamente a los estructuralistas y los posestructuralistas) de imaginar que lo Neutro se convertiría en un sujeto político, aunque, después de él, Derrida y Foucault se empeñaron en vaciar lo literario en lo público. En el seguimiento que Marty hace de Butler (El género en disputa, su libro clave, es de 1990) reafirma, siempre, la precedencia del hexágono, advirtiendo provocadoramente que, en el origen, está el Jean Genet de Santa María de las flores (1943), cuyo travesti Divina sería la madre (con todo y falo) de la teoría del género, resaltado, con el exégeta genetiano Jean-Paul Sartre, que esta es una figura heterosexual.
((Étienne Gilson, neotomista y misógino, escribió a propósito de Baudelaire que “todo andrógino implica un macho; él mismo fecunda a su musa, si es que la tiene” (L’école des muses, París, Libraire Philosophique Vrin, 1951, p. 233).))
Antes de cambiar la página que nos lleva de Sartre a Simone de Beauvoir y El segundo sexo (1949), en los terrenos de Roudinesco y la identidad, cabe decir, con Marty, que lo Neutro y la teoría del género no solo abandonan todo compromiso con la “potencia transgresora” de la literatura, tan propio de la tradición que va de Georges Bataille y Sartre hasta Deleuze y Derrida, sino, en su furia antipatriarcal, “desacreditan”, sin cesar, lo mismo el movimiento LGBTIQ+ que la teoría queer, al artista en tanto artista, no solo por ser varón y ser blanco. Ya se trate de Michelangelo Antonioni, de Balthus o de Robert Mapplethorpe, el artista se distingue, en el horizonte, con una jerarquía del valor del todo ajena a la puritana democracia igualitaria, “radical y homogénea”, pregonada por Butler y su proliferación superabundante de nominaciones, acrónimos, siglas, neologismos, contraseñas y safe words.
((Marty, op. cit., pp. 25-26, 49 y 135.))
En 1949, cuando Beauvoir escribió “no se nace mujer: se llega a serlo”, seguramente no calculó el efecto macrosísmico de una frase cuyas réplicas se expandieron a lo largo de medio siglo XX y en lo que va de la nueva centuria. Ese dicho, el más célebre de El segundo sexo, emblematiza uno de esos momentos donde las palabras, en verdad, cambian el curso del tiempo. Aunque Beauvoir “no conceptualizaba la noción de género”, recuerda Roudinesco, acabó por enfrentar dos nociones del asunto, ambas “falocéntricas”, pero muy distintas: si el sexo, por un lado, domina al género, como se creía desde Aristóteles y Galeno, el varón ocuparía, por “perfección metafísica”, la primacía; pero si el sexo es monista, como lo dictaba la ciencia decimonónica, es la diferencia anatómica la que paradójicamente lo caracteriza. Fue Freud, según leemos en El yo soberano, el que –pese a su misoginia rápidamente desechada por sus seguidores, según Roudinesco– concilió lo irreconciliable y, con el rescate del mito del andrógino, impuso la “bisexualidad psíquica” del ser humano. Bisexualidad que, según la biógrafa de Lacan, es la libertad de “reconocer la existencia de un destino para emanciparse de él”.
((Roudinesco, op. cit., pp. 25-26 y 28. También consulté la edición francesa [Soi-même comme un roi. Essai sur les dérives identitaires. Postface inédite, París, Seuil, 2022] porque la edición en español no incluye el posfacio inédito donde Roudinesco aborda la cultura woke y sus consecuencias, mismas que sufrió al enfrentar las correcciones que pretendían sus editores al inglés. Querían esos “sensitive readers” que blanquease su autobiografía omitiendo a un tal Julius Popper (1857-1893), un remoto ancestro suyo, quien masacró patagones y a quien cita de pasada. Ahora resulta, contestó Roudinesco en ese sentido, como si las Leyes de Núremberg se aplicaran a la edición, que ella debía borrar, culposa, esa “transmisión genética o hereditaria”. Que omitiese la palabra “negro” de El negro del Narcissus, de Joseph Conrad, poniendo, quizás, The N… of Narcissus, ofendiendo, de paso, la memoria de Césaire, quien dijera: “Yo soy un Negro fundamental.” Que previniese –le pidieron– a los potenciales lectores judíos ortodoxos de la probable ofensa que podría significar la lectura de Moisés y la religión monoteísta, de Freud. Roudinesco renunció a esa edición advirtiendo que contra el fanatismo religioso nada puede hacerse. No sé si El yo soberano ya se publicó en inglés.))
Si bien el constructivismo social no fue invención de Beauvoir, la caída de los regímenes comunistas hizo que, en la izquierda estadounidense, la política como construcción de identidad sustituyera a la militancia clásica, como lo ha contado Mark Lilla, a quien Roudinesco cita con largueza. En un espacio donde se había esfumado la lucha de clases y quedado extinta la clase obrera, el feminismo se convirtió, con toda justicia, en “la única revolución triunfante” de aquel siglo y, a partir de su victoria, el género migró de la mujer hacia las vindicaciones homosexuales. Una parte de estas reivindicaciones –no todas– se basó en los estudios de John Money sobre el hermafroditismo y se apoyó, nos cuenta Roudinesco, en su conocida conclusión de que “lo único que contaba era el rol social: el género sin el sexo”, de tal forma que “bastaría con criar a un niño como una niña, y viceversa, para que cada uno adquiriese una identidad distinta de su anatomía”.
((Roudinesco, El yo soberano, op. cit., p. 29.))
En 1966, leemos en El yo soberano, David Reimer, a los dieciocho meses, se convirtió en “el conejillo de Indias” de Money, quien, aprovechándose de su pene carbonizado por una “fimosis mal operada”, lo hizo educar como niña. Pero el infortunado David se sentía hombre desde la adolescencia y trató de recuperar su pene en la mesa de operaciones. Los “traumatismos quirúrgicos” lo orillaron al suicidio. De la tragedia de Reimer y del escandaloso proceder de Money, Roudinesco concluye que, si bien “el deseo de cambiar de sexo se observa en todas las sociedades” desde la Antigüedad, violentar la información genética es desastroso. Es de considerarse la opinión de los voceros de la “intersexualidad” (término psiquiátrico sustituido más tarde por transexualidad o solamente por trans), citados por la propia Roudinesco, para quienes, si Money no hubiera enfrentado a Reimer a una “elección binaria”, esa persona se habría librado de la muerte.
((Ibid., pp. 29-30 y 44.))
El feminismo y el movimiento homosexual, agrega Roudinesco, se encontraron en una nueva (y radical) situación teórica, práctica y hasta médica. La simplicidad que dividía a lo masculino de lo femenino parecía condenada al basurero de la Historia. Si había hombres y mujeres convencidos de que “su género no correspondía en absoluto a su sexo anatómico”, estas personas podían acceder a “la identidad elegida” con el respaldo de una nueva ideología y gracias al bisturí, someterse a la castración bilateral, la creación de una neovagina, la ablación de los ovarios y el útero, la faloplastia. Finalmente, una mujer, pero también un hombre, podían llegar a ser, sexualmente, lo que quisieran. El psiquismo se imponía sobre la realidad biológica.
((Ibid., p. 31.))
Tras explicar el protocolo médico que en Francia se efectúa para la “reasignación hormonal-quirúrgica”, Roudinesco –ella misma autora de Nuestro lado oscuro. Una historia de los perversos (2007)–
{{En El yo soberano, Roudinesco evita hablar de “perversiones”. Marty solo utiliza la palabra cuando se refiere al marqués de Sade [“sadismo”] o a Leopold von Sacher-Masoch [“masoquismo”].}}
hila más fino y se atreve a plantear una hipótesis polémica: “Sabiendo que el tratamiento hormonal tiene que mantenerse toda la vida y que el transexual operado no volverá a sentir, provisto de estos órganos, ningún placer sexual, no es aventurado pensar que el goce experimentado al acceder así a un cuerpo mutilado es de la misma naturaleza del que sintieron los grandes místicos al ofrecer a Dios el suplicio de sus carnes mortificadas.”
((Ibid., p. 31.))
El guiño místico, que habría complacido a Genet, a Pier Paolo Pasolini e incluso a Julia Kristeva como intérprete de santa Teresa de Jesús, a quienes vivieron la otredad erótica como una forma del ocultamiento o de la subversión, no causó gracia entre los nuevos puritanos y por ello Roudinesco prefiere festejar la “despsiquiatrización” de una vida sexual polimorfa que llegaría, como ha ocurrido, hasta el registro civil, que en muchas democracias permite una adscripción no binaria para las personas que viven “una transición”, que en El yo soberano es presentada, más bien, como un rito de pasaje del orden iniciático. “Así”, escribe Roudinesco, “los transgéneros modernos, libres ya de existir, exhiben su orgullo”. Si las drag queens, escribe la biógrafa de Lacan, “se forjan una identidad voluntariamente femenina, imitando los estereotipos de una feminidad exacerbada”, por el contrario, “los transgénero drag king adoptan una identidad masculina igual de estereotipada: unos como una reina, otros como un rey”.
((Ibid., p. 31.))
Pero como los oprimidos están hechos con el mismo barro que sus opresores, según la frecuentada sentencia de E. M. Cioran, “los proscritos por norma”, es decir, los “gais, lesbianas, travestis, negros y latinos” empezaron a ejercer la discriminación. Todo aquello que estaba fuera de la norma constituye así, fatalmente, una “contranorma” sospechosa por estar definida por la “heteronormatividad”, es decir, la opresión “ligada al patriarcado, a la dominación masculina, a la práctica sexual entre un hombre y una mujer, o también, a la forma llamada ‘binaria’ de la sexualidad”, ejercida por los “cisgéneros”, los nuevos parias. Roudinesco anota que curiosamente “este movimiento conservó el par homosexualidad/heterosexualidad, no para expresar una diferencia, sino para sentar las bases de una inversión de los estigmas”.
((Ibid., p. 34.))
Esa estigmatización de lo supuestamente normativo –en mi opinión basada en una genitalización intolerable del erotismo– ha pasado a formar parte, cotidianamente, de la doxa antiliberal de quienes solo en democracia (pregúntenle, si no, al dictador Putin) pueden vivir en la nueva normatividad sin arriesgar ni vida ni hacienda. Pero Roudinesco, solidario como soy de su diagnóstico y de su indignación, se equivoca al decir que los teóricos del género y sus propagandistas leyeron mal “las grandes obras de los pensadores de la modernidad”. No. Leyeron muy bien a Edward Said, a Frantz Fanon o a Derrida y una filósofa tan bien amueblada como lo es Butler, según Marty, es inconcebible sin una lectura fecunda y detallada de Althusser y sus “aparatos ideológicos del Estado”.
((Marty, op. cit., pp. 78-83.))
Ve cegarse Roudinesco a su alrededor la cosecha sembrada por sus maestros, pero se hace la desentendida con aquello de que “no era esto lo que nosotros queríamos”, como si el “falogocentrismo” no fuese marca registrada de Derrida en deportiva y antañona competencia con Lacan, su rival. Ciertamente, leemos en El yo soberano, ninguno de los maîtres à penser pensó seriamente que “los comportamientos sexuales marginados y ‘trastornados’” fuesen, en sí, revolucionarios o al menos “performáticos” (para bajarle el tono), como Roudinesco dice que lo cree Butler.
((Roudinesco, El yo soberano, op. cit., p. 48.))
En todo caso, como lo considera Marty, el activismo transgénero, con su “hipernominalismo”, ha resultado ser un disparo en el pie para la teoría del género y para los nuevos feminismos, porque, si la construcción social casi absoluta termina en el quirófano, el biologicismo regresó por la puerta trasera. Las consecuencias públicas “extraordinariamente violentas”,
{{Marty, op. cit., p. 502.}}
dice Marty, de ese compromiso están a la vista: la cultura de la cancelación y sus inquisiciones, la idea obtusa de que solo quien elige una identidad puede hablar en nombre de ella, la superstición narcisista de que la literatura aceptable solo es la autobiográfica, o el aberrante retroceso en los derechos de los niños. A estos, se les defiende del abuso sexual en todas sus modalidades, pero se ha pretendido y se pretende el derecho de sus padres a “reasignarlos”, en virtud de la nueva ideología, atrocidad que han rechazado la mayoría de los juristas y casi todas las legislaciones. Pero, como leemos en Le sexe des Modernes, el orden de la Norma (y de la contranorma que necesita para justificarse) no es necesariamente el orden de la Ley, sentencia por la que asoma otro buen lector, esta vez, de Foucault.
((Ibid., p. 16.))
El comunitarismo imperante, como lo llama Roudinesco, supone una segregación perniciosa del espacio público y, como el poder y el sujeto siempre reaparecen, “repsiquiatriza” la sexualidad, invade la vida privada y la vuelve a poner al servicio de una ideología donde, de nueva cuenta, aunque esta vez en nombre del género, se oculta la sexualidad. Hay padres, se lamenta Roudinesco, que ya no se atreven a hablarles de sexo a sus hijos por temor a sentirse culpígenamente binarios. Lo que sigue es atribuir el origen de los niños a las cigüeñas de París.
En una civilización occidental, gracias a Freud, acostumbrada a hablar de sexo, las batallas del género acaban remitiendo a aquello –se escuchaba con frecuencia en mi juventud– de que “lo personal es político”, lo cual, aunque nos pesara, era cosa menor junto a lo “político-político”. Por ello, Roudinesco parece comprensiblemente más alarmada, en El yo soberano, por las derivas identitarias en la extrema izquierda y en la extrema derecha que por la aspiración a que la “heterofobia” nos conduzca a la transparencia amorosa. No me extenderé demasiado. Tiende Roudinesco, respetuosa del armorial de la izquierda francesa, a medir con dos baremos. Otra vez, Fanon y Sartre “tenían la razón” pero han sido mal interpretados por panfletarios indecorosos; la violencia anticolonial festejada por uno y otro en Los condenados de la tierra (1961) de poco sirve, empero, como antecedente del terrorismo islamista, aunque Roudinesco, preocupada por la “islamofobia” y el “islamoizquierdismo” no hable, que también lo hay en la prensa, de “islamofascismo”.
Y tampoco va a la cuenta de Fanon y Sartre la reintroducción (que Aimé Césaire, el padre de la negritud, alcanzó a repudiar)
{{Roudinesco, El yo soberano, op. cit., p. 69.}}
del concepto de raza, excluido en su momento de la antropología por Claude Lévi-Strauss, a su vez ancestro, también, de la teoría del género por aquello del incesto y las estructuras de parentesco, al decir de Marty. El odio universitario a la civilización occidental, que no solo es “blanca” como lo sabe quien conozca el islam medieval o haya leído a Jenofonte, es racismo invertido. Tan es así que los identitarios de izquierda se sulfuran al oír hablar de esa “inversión de los estigmas” que practican. El camino de la teoría identitaria, como algunos otros, lleva a la crueldad. Gayatri Chakravorty Spivak, la discípula consentida de Derrida y traductora de su Gramatología al inglés, unió “los estudios de género, el posestructuralismo y las tesis de Said”. Roudinesco nos cuenta que, como resultado del menjurje, Spivak acabó por estudiar el rito de la sati –la costumbre hindú de arrojar a las viudas a la pira tras sus difuntos maridos– sin preguntarse sobre si había consentimiento o dolor en las víctimas de ese sacrificio o en aquellas “nominadas” a padecerlo. Solo le interesaba, leemos en El yo soberano, su “identidad subalterna”.
{{Ibid., p. 125.}}
Valiente feminismo.
En cuanto a la Gran Sustitución y sus corifeos, es hora de recordar que la extrema derecha francesa es vieja y pendenciera como ninguna otra, fiel a Édouard Drumont, su demagogo de cabecera.
{{Christopher Domínguez Michael, “Édouard Drumont: el maestro de la difamación” en Letras Libres, núm. 229, enero de 2018.}}
Se deshizo del monarquismo y promueve un regreso al “buen” antisemitismo autóctono anterior al nazismo, y se librará de lo que sea necesario con tal de llegar al poder, y ha sustituido, como bien se lee en El yo soberano, al judío por el árabe o por el inmigrante. Solo le faltó decir a Roudinesco –hija de la psicoanalista Jenny Aubry, de origen judío alemán– que los judíos enviados a la muerte por el general Pétain durante la Ocupación eran ciudadanos europeos que nunca practicaron ninguna clase de terrorismo y se integraron a una sociedad que, en mala hora, creyeron del todo suya. Les faltó esa “etnicidad excesiva” que, según Roudinesco, crea lo mismo racismo que antirracismo.
((Roudinesco, El yo soberano, op. cit., p. 105.))
Aunque se necesita cierta desvergüenza para quejarse, siendo exégeta y discípula del doctor Lacan, del “habla oscura” de los teóricos racializados y decolonialistas de moda, digamos que el epílogo de El yo soberano, de Roudinesco, en cuanto al género, merece sostenerse y divulgarse pues “las derivas de género” ya incluyen –leemos en el posfacio a la edición francesa de 2022– a los discapacitados, los anoréxicos, los obesos, los trisómicos, los autistas, los enanos y un extendido etcétera.
{{Roudinesco, Soi-même comme un roi, op. cit., p. 297.}}
Son fruto, en cualquier caso, esas derivas “de la transformación en su contrario de un movimiento” y deben ser contenidas por el Estado de derecho, “sencillamente porque la ley no debe ser la traducción de un deseo expresado por un sujeto, cualesquiera que sean sus motivos: el sufrimiento, por ejemplo, cuando su causa es una relación desgraciada o delirante consigo mismo. La función del Estado es proteger a los ciudadanos de todas las discriminaciones, incluidas las que resultan de una voluntad de hacerse daño a sí mismo”.
((Roudinesco, El yo soberano, op. cit., p. 203.))
Tras el solemne llamamiento de Roudinesco, que no puedo sino compartir, termino con una nota frívola. En Las aventuras de Genitalia y Normativa (2021), el escritor catalán Eloy Fernández Porta (Barcelona, 1974), se pregunta si, en realidad, no estaremos viviendo ante un simulacro. Los ciudadanos, armados de sus teléfonos inteligentes, gozan no transgrediendo las normas, sino erigiéndolas, pues padecen de una “compulsión normópata”, buscando anomalías para regularlas. Esto ya formaba parte de la epistemología de Georges Canguilhem (autor en 1966 de Lo normal y lo patológico), oscilante entre las edades del caos y las edades del orden. Una y otra se suceden, y el desorden amoroso de los Modernos (cuya anatomía leemos en Marty) vendría a ser sustituido, según Fernández Porta, por “la normatividad pública” legible en la lengua “butlerita” (así la llama él). En la publicidad, en las series de Netflix, en las instalaciones en video y en el rock más pesado, este escritor experimental o alternativo (disculpen el pesaroso anacronismo con que lo califico) afirma que lo que ya está sucediendo es que la letra h, de heterosexual, se agrega a la sigla LGBTIQ+ porque “la dinámica de la regla y de la heterodoxia” ya alcanzó su “punto de saturación”.
((Fernández Porta, op. cit., pp. 72 y 111.))
Ser “perverso polimorfo” o “hipersexual”, concluye Fernández Porta, es una aspiración demasiado complicada de cumplir y por ello, observa él, los rituales de la mesa, la alimentación exquisita y la gastronomía global sustituyen a la sexualidad, una vez que la profusión de selfis genitales mandaron a la pornografía como industria, a su vez, a ser víctima de la crítica de los ratones. De nuevo, de lo crudo a lo cocido. La identidad sexual, al menos en las grandes ciudades y hasta en las universidades más militantes, es demasiado política para sobrevivir en un mundo sin política. Así, “la galaxia del género” que atormenta a Élisabeth Roudinesco más bien sería –así me lo parece si es que Las aventuras de Genitalia y Normativa dan en el clavo– el postergado reflejo de estrellas que ya estaban muertas cuando las descubrieron los Modernos y sus críticos butlerianos.
Éric Marty, en Le sexe des Modernes, ofrece una lectura sensata y hasta tranquilizadora del panorama, al afirmar que las resistencias a las teorías del género, por más “violentas y empanicadas” que resulten, no deben ser subestimadas; tampoco –dice– han de olvidarse las abominables “normas sexuales discriminatorias” que originaron su metamorfosis en imperativo social. Pero a la vez, sostiene Marty, “sería inocente creer que la noción de género, con el pretexto de que pone en duda el carácter natural de la diferencia sexual, no será un avatar más en la odisea de esa propia diferencia, en tanto que esta le habla a la especie humana y no deja de contar, desde tiempos remotos, las historias –extraordinarias– propias de nuestra especie, compuesta a la vez de sujetos parlantes y de sujetos sexuados”.
((Marty, op. cit., p. 12; acaba de aparecer una traducción al español de Horacio Pons (El sexo de los Modernos. Pensamiento de lo Neutro y teoría del género, Madrid, Manantial, 2023), la cual ya no pude revisar.))
Pero quizá prefiera cerrar estos apuntes releyendo algo de Stirner y El único y su propiedad (1844), en cuyo título me he inspirado para hablar de las derivas identitarias y de sus comentaristas. Para Stirner, una libertad que no da propiedad sobre lo que produce placer “no te da nada” y, si “la libertad está, por esencia, vacía de todo contenido”, la comunidad “como objeto de la historia” también es imposible, por más idénticos que se crean quienes la componen. Frente a la propiedad (o a la identidad, su forma trascendente), concluyó Max Stirner, lo único que se paga con amor es el amor mismo.
((Max Stirner, El único y su propiedad, prólogo de Roberto Calasso y traducción de Pedro González Blanco, Ciudad de México, Sexto Piso, 2014, pp. 225, 357 y 393.)) ~
es editor de Letras Libres. En 2020, El Colegio Nacional publicó sus Ensayos reunidos 1984-1998 y las Ediciones de la Universidad Diego Portales, Ateos, esnobs y otras ruinas, en Santiago de Chile