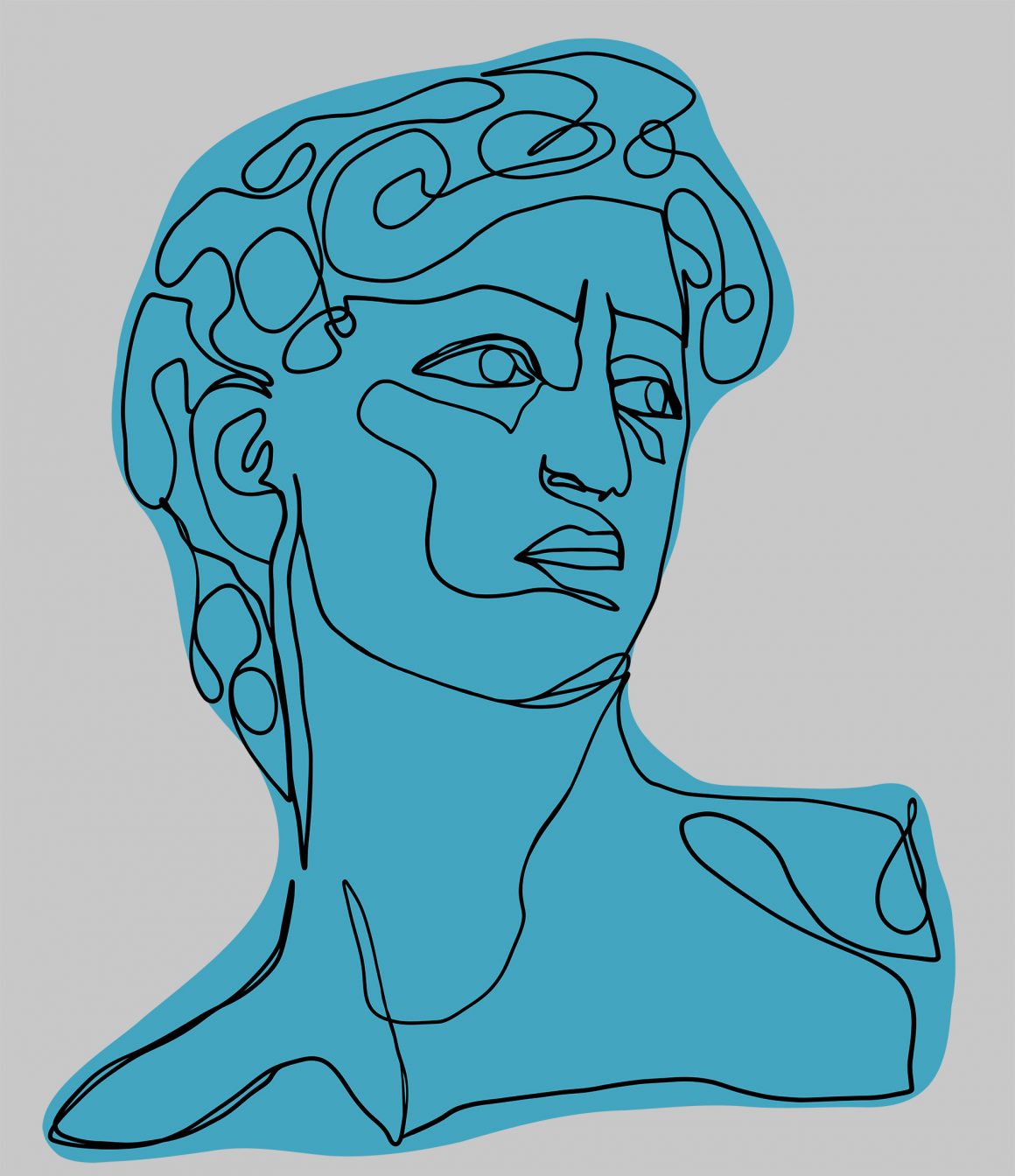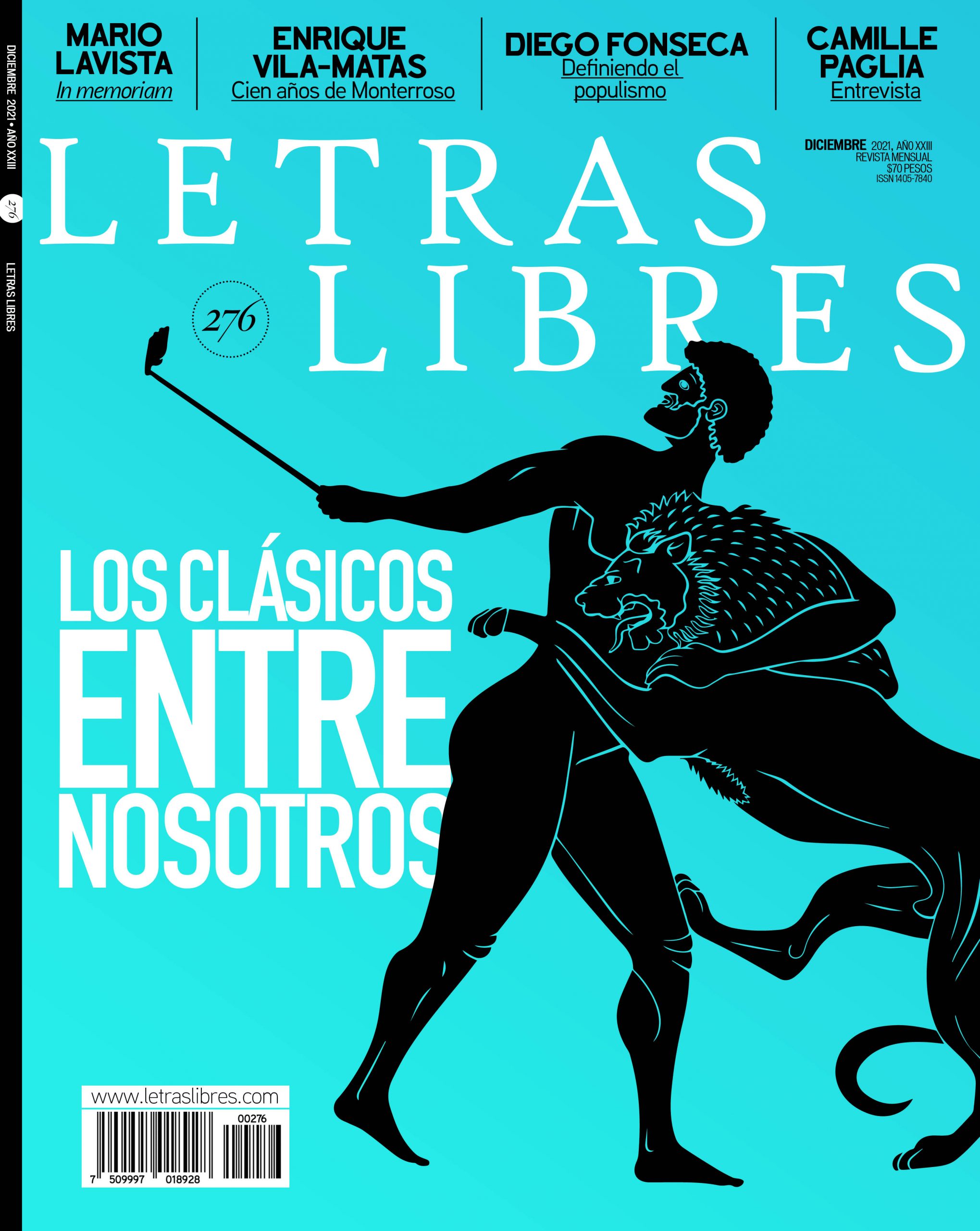Pocos libros me han regalado tantas horas de esplendor y exuberancia como Dominaciones y potestades (1951), la última obra de George Santayana (Madrid, 1863-Roma, 1952). El autor contaba con 81 años cuando escribió esta “consideración materialista de la política”, saludada por el fenomenólogo Alfred Schütz como una obra maestra de la edad tardía, a la altura de Las leyes, de Platón, y Fausto, de Goethe.
Su título, tomado de la angelología paulina, remite a dos formas que asume el poder. Si resulta desfavorable para el desarrollo vital, es dominación; si permite que la vida crezca y dé fruto sin agostarse, es potestad. “Todas las dominaciones implican un ejercicio de poder; pero, a mi entender, no todas las potestades son dominación.” Según esta lógica, un mismo gobierno puede ejercer una potestad benéfica sobre una región o clase y, al mismo tiempo, suponer una onerosa dominación sobre otra región o clase.
Suele pasar inadvertido un aspecto muy estimulante de Dominaciones y potestades: la separación de la vida humana en tres estadios. En primer lugar, un orden generativo fragua la psique, posibilitando el desarrollo de la vida; en segundo lugar, el orden militante engendra la guerra, el comercio y el arte; por último, bajo el orden racional las vidas ganan en seguridad y en libertad, pudiendo dedicarse a la satisfacción de sus vocaciones.
Afirmaba su biógrafo John McCormick que dicha estructura era azarosa. Puedo afirmar que se equivocaba. Por lo pronto, se trataba de un esquema de cuño aristotélico similar al propuesto por el estagirita en su Política. Tampoco era nuevo para Santayana, que en La vida de la razón (1905) ya había escindido la sociedad en tres órdenes: un estadio natural basado en la supervivencia, un estadio libre que alumbraba sentimientos como la camaradería y un estadio ideal que promovía el arte y la ciencia en concordancia con los más altos ideales. Lo relevante, a mi juicio, es que en este caso la división permitía a Santayana sugerir un diagnóstico de la sociedad contemporánea.
Recordé el “Babel de ideales” que, en Vientos de doctrina (1913), hacía tambalear unos principios europeos que nunca fueron estables, y de cuyo bamboleo solo se salvaban el aristocratismo y el comunismo. También se me vino a las mientes el drama mundial que, a pique de consumarse la catástrofe, describía Santayana en Alternativas al liberalismo (1934): al no encontrar ningún elemento de adherencia social, los individuos se echaban en brazos de la propaganda. ¿Acaso la tragedia europea se debía a la incapacidad de mudar Dominaciones por Potestades? ¿Podía entenderse el conflicto como un orden militante sin superar?
Si Vientos de doctrina ofrecía acerbas críticas al intervencionismo, en Dominaciones y potestades Santayana dejaba en manos del Estado un buen número de cuestiones materiales, al tiempo que proclamaba su “liberalismo radical”. ¿Paradoja? El filósofo se oponía a toda tentativa estatal de imponer una idea del Bien, ocurrencia propia de “protestantes enlevitados, con virtudes protegidas por la suerte y mediante la educación”. Como se leía en Platonismo y vida espiritual (1926), “que lo bueno debe ser relativo a las naturalezas y simplemente su ideal innato, latente o realizado, resulta esencial. De otro modo, el término ‘bueno’ sería un término vacío”.
No era fácil desenredar esta madeja. Santayana había conminado al lector a no buscar en la obra preceptos políticos, sino “destellos de tragedia y comedia”. Su interpretación materialista de la moral hacía de esta una mera expresión de la naturaleza. De ahí que, en último término, no mediase un gran trecho entre las construcciones políticas y los instintos naturales. “Si los impulsos humanos convulsionan la sociedad, son las necesidades humanas las que la construyen.” Sea como fuere, decidí seguir tirando del hilo.
La respuesta estaba diseminada por unas cuantas obras de su corpus. Al leer lo que escribió en El egotismo en la filosofía alemana (1915) al calor de la Gran Guerra, comencé a intuirla. A su juicio, el enfrentamiento político entre Inglaterra y Alemania respondía a una dicotomía cultural expresada en términos de libertad. La libertad alemana, como producto de la Kultur, se expresaba nacionalmente y se transmitía a través de la educación, mientras que la culture inglesa no era más que refinamiento y gusto privado. Si la primera conformaba moralmente al individuo, la segunda presuponía una libertad liberal basada en la no injerencia. Para Santayana, ninguna de las dos servía para formar individuos libres. Solo la libertad de los clásicos, obediente a la naturaleza de cada uno, podría lograrlo.
Quien no arrisca no aprisca. Al releer el tercer libro de Dominaciones y potestades, un análisis de Estados Unidos como democracia restringida, entendí el verdadero tema del libro: el gobierno del individuo. Para el filósofo madrileño, la democracia estadounidense solo ofrecía una “libertad canalizada”, similar al agua que corre de un grifo. No bastaba con eliminar las servidumbres, sino que el buen gobierno debía estimular “las facultades latentes de cada hombre”; de lo contrario, la igualdad y la libertad no serían más que promesas vanas.
En uno de sus Diálogos en el limbo (1925), un extranjero, trasunto del propio Santayana, discutía con Sócrates. Allí se hacía obvia la oposición entre el autogobierno, noción tan querida por los griegos, y el gobierno del pueblo; cuando el colectivo se limita a promulgar órdenes que los individuos han de obedecer en su conjunto, so pretexto de respetar su libertad, el individuo formal se vacía de contenido. Buen ejemplo es Oliver Alden, protagonista de la novela El último puritano (1935), cuya perdición se iniciaba al desatender su propia naturaleza. En expresión del autor, “vivimos por metabolismo”. Mala idea sería buscar una libertad in vacuo, pues solo podemos hallarla en la “secreta sensibilidad de nuestro propio organismo”.
¿Acaso la libertad es, por decirlo con Hegel, conciencia de la necesidad? En el caso de Santayana se trataría, más bien, de una conciencia del propio organismo. Su liberalismo ancho, generoso y tolerante se oponía al filisteísmo bostoniano que en su juventud pasaba por liberal. En el título que Santayana barajó para su novela, El último puritano, “último” había de entenderse como “definitivo”. Atenazado por el puritanismo, Oliver prefiguraba la psique militante de Dominaciones y potestades; Mario, por contra, representaba la psique racional que, de manera armoniosa, se afianza en su materialidad, trocando las coacciones en mercedes. Yerran quienes tratan de “destruir los poderes dirigentes con objeto de gozar la virtud”, confundiendo la libertad propia con la anarquía vital. No se trata de ser anárquicos, sino de ser, precisamente “íntima, exacta e irremediablemente gobierno”.
Sobra decir que Dominaciones y potestades no es un libro fácil. A su difícil recepción contribuyó lo incómodo que el autor resultaba al régimen franquista. Al fin y al cabo, Santayana lo publicó cuando más candente estaba el debate sobre su “españolidad”. En 1949, la cátedra Ramiro de Maeztu organizó una ponencia de Luis Farré en la Biblioteca Nacional titulada “El españolismo de Jorge Santayana”. Asimismo, abc dedicó una serie de artículos al tema a principios de los años cincuenta; en uno de ellos, Carlos Fernández Shaw negaba que el desarraigo existencial del autor constituyese un exilio.
Pinchaban en hueso. Permanecía inédito un texto de Santayana titulado Filosofía del viaje, que no se publicó hasta 1964. En él podía leerse que “el exiliado, para ser feliz, tiene que nacer de nuevo, debe cambiar su clima moral y el paisaje interior de su mente”. También hubo que esperar a su muerte para leer un poema que rezaba: “Yo he cantado a los cielos: mi exilio me hizo libre / Y de uno a otro mundo por todos me llevó.” Más claro, agua.
Por supuesto, sería fácil ver en Santayana a un apologista de la libertad interior. Reducirlo a una suerte de cinismo errabundo iría en consonancia con la visión chata de la libertad de los antiguos que todavía hoy perdura (a despecho de que, como bien sabemos desde Constant, esta iba estrechamente relacionada con la vida pública). Pero su denuesto de la libertad de los modernos, incorporado en el carácter móvil y expansivo de la psique militante, no lleva a repliegue alguno. Dominaciones y potestades sirve, ante todo, de piedra de toque de su liberalismo. De su lectura se deduce que la tarea del Estado sería doble: defender la libertad vital de cada persona, por un lado, y favorecer el florecimiento armónico de su psique. Fallaría si le impusiese una idea de Bien; pero también fallaría si lo abandonase.
España, por cierto, sí había tenido noticia de Soliloquios en Inglaterra (1922), polémico ensayo que el franquismo eludió como pudo. En él se leía que “la nación española cocina de un extremo a otro del año el mismo plato de garbanzos para comer; tiene una sola religión, si es que tiene alguna; la parte devota de dicha nación reza las mismas oraciones cincuenta o ciento cincuenta veces al día, casi de carrerilla. […] Si un manjar es barato, nutritivo y sabroso el lunes, por fuerza ha de serlo también el martes”.
No es posible entender a Santayana sin esta lucha contra la costumbre. Tal fue la causa de que, después de cuatro décadas viviendo en Massachussets (primero como estudiante de la Boston Latin School y luego como profesor en la Universidad de Harvard), abandonase Estados Unidos definitivamente. Una anécdota de su retiro en Roma define esta larga brega. Durante su estancia en el convento de las Hermanas Azules, visitaba de vez en cuando la capilla, a instancias de sor Ángela, la novicia que lo cuidó hasta su final. Un día dejó de acudir. Ante la pregunta de la monja, Santayana contestó que no quería acostumbrarse.
No cabe duda de que la experiencia del exilio alejó a Santayana de sus pares; más fácil que comunicarnos entre nosotros, escribió en La vida de la razón (1905), sería “soliloquiar en armonía”. Pero quienes lo tachaban de “pasadista”, por usar la expresión acuñada por José Luis Aranguren, confundían distancia con indiferencia. Denodado fue el afán con que, desde su primera juventud, se mantuvo al margen de modas y cuadrillas, con vistas a asegurar su independencia. Esto no solo lo alejó de los cenáculos intelectuales; también le granjeó los odios más enconados de las dos Españas: la de la rabia y de la idea nunca la perdonó su desapego político, que el autor definía como “desasimiento filosófico”; la de cerrado y sacristía jamás toleró el liberalismo de sus costumbres.
Visto en su conjunto, el sistema de Santayana es el de un pensador total. Hay en él tratados filosóficos, estudios sobre arte, un Bildungsroman y hasta un extenso poema trágico. Después de escribir la tesis bajo la dirección de Josiah Royce y William James, muchos lo tomaron por un filósofo pragmático; tras la publicación de El egotismo en la filosofía alemana, otros lo motejaron de naturalista; la aparición de Escepticismo y fe animal (1923) le valió ser visto como un escéptico. Quizá todos tuvieran razón.
Dominaciones y potestades supone, por un lado, la destilación a baja temperatura de su pensamiento filosófico: su pragmatismo, su naturalismo y su escepticismo se aquilatan en esta obra. Por otro, la cumbre de una prosa que, durante más de mil doscientas páginas, raya a enorme altura. El aticismo de Santayana hace que esta, aun siendo pródiga en metáforas y en ocasiones compleja, mantenga la ligereza. Muy pocos filósofos han escrito tan bien.
De este grueso ensayo, complejo pero elucidario, puede decirse lo que Teju Cole escribió acerca de la mejor novela de Naipaul: que, bajo su enorme longitud, cobija a quien lo lee. En tiempo de ensayos plúmbeos y una ininteligible jerga académica, la prosa de Dominaciones y potestades se lee regaladamente. Además de unos cuantos hallazgos filosóficos, trae a presencia la condición literaria de la filosofía. Los buenos libros, ya se sabe, son de una fecundidad ubérrima. ~
Jorge Freire (Madrid, 1985) es escritor. Es autor de 'Los extrañados' (Libros del Asteroide, 2024).