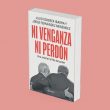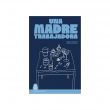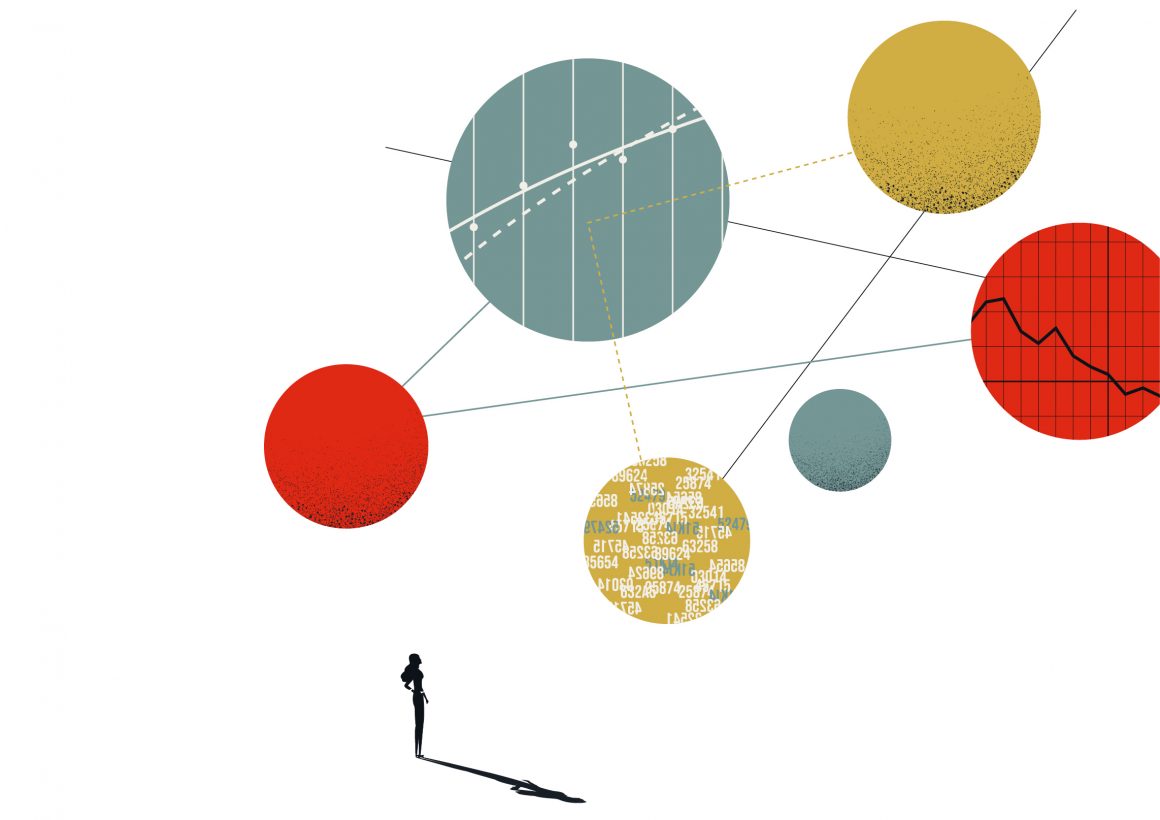Pasado
Pocas veces como ahora ha sido tan conveniente recordar que el CIS es el sucesor del Instituto de la Opinión Pública (IOP), refundado en enero de 1963 como un organismo estatal dependiente del Ministerio de Información de Manuel Fraga Iribarne. Tres meses antes de la ejecución de Julián Grimau, el lamentable marco que últimamente se emplea en memoriosos medios para hablar de Fraga. Su factótum y el alma de la casa fue Salustiano del Campo, director informal o formal hasta 1971 y uno de los primeros catedráticos españoles de sociología. En 2002 Del Campo fue honrado con el Premio Nacional de Sociología y Ciencia Política, distinción creada el año anterior por el CIS, que también lo otorga. La casa editó un volumen de homenaje, con ecuménicas contribuciones de, entre otros, cuatro futuros premios nacionales y dos futuros presidentes del CIS, así como de Manuel Fraga. José Félix Tezanos le escribió entonces un sentido y admirado elogio en el que se reivindicaba como discípulo del homenajeado. No es por jugar con la transitividad, pero Del Campo le hizo también un ponderado elogio a Fraga en 2007, frente a sus majestades, en el homenaje de la Real Academia de Ciencias Políticas y Morales. De todo esto lo malo no es la transversalidad; eso sería lo bueno. Lo malo es que el CIS sigue donde lo pusieron entonces. Y con una cierta continuidad en las élites, como podría decir un sociólogo. (Luego, que si los jueces.)
A recordarlo nos invita el Ministerio de la Presidencia, que también lo era de la memoria democrática, y que luciendo una elástica cintura ha organizado una exposición y promovido un bonito sello de correos para celebrar los “sesenta años” del IOP/CIS (1963-2023). Porque se ve que el CIS ya estaba en el IOP, un poco como la democracia estaba para algunos en el último franquismo: la teoría de la modernización política se ha apuntado un triunfo filatélico.
Pero ha faltado ambición o ha faltado memoria. El Instituto de Opinión Pública existía con ese nombre al menos desde 1945, y desde 1942 con nombre variable, como Servicio Español de Auscultación de la Opinión Pública, dependiente de la Vicesecretaría de Educación Popular y la Delegación Nacional de Prensa. Fue refundado dos veces, en 1951, al crearse el Ministerio de Información y Turismo, y en 1963. En su primer y segundo periodos el IOP estaba controlado por falangistas y periodistas. En su tercer periodo los falangistas fueron sustituidos por tecnócratas y reformistas, y los periodistas por sociólogos universitarios. A partir de ahí, se celebra. Pero para la buena verdad, en la galería de retratos que ostenta el CIS, visible en su página web, donde aparecen ocho presidentes del IOP, faltan los de Cayetano Aparicio y Rafael Fernández Chillón, que son quienes empezaron esto. Con el objetivo totalitario de educar a la sociedad en un principio, con el más modesto de gobernarla después. Claro que para eso sirvieron mejor otros.
Y no eran malos. Ya en los años cuarenta en la casa se recibía el Public Opinion Quarterly y en su biblioteca tenían manuales de investigación comercial y futuros clásicos como Propaganda technique in the World War de Harold Lasswell (1938). Es decir, estaban infinitamente más avanzados (no es hipérbole sino álgebra) que cualquiera en una universidad del momento, donde todo esto les empezaría a sonar a unos pocos unos lustros más tarde. Hicieron centenares de encuestas, al parecer algunas bastante buenas (hubo un incipiente estudio de cultura política ya en el año 47), tenían rudimentos de informes de campo (en ellos se lee que la gente se resiste, los confunde con policías, les miente), y con el tiempo llegaron a hacer muestras combinando técnicas de cuota y aleatorias. Sus profesionales luego nutrieron el sector privado, como el muy conocido Jesús Ibáñez. En 1953 Fernández Chillón fue el primer español admitido en esomar (Sociedad Europea de Opinión e Investigación de Mercados), en calidad de director del IOP. Si lo buscan en Google, la noticia la encontrarán en Sitios, diario falangista de Gerona (16 de septiembre de 1953), junto con otras informaciones que parecen fantasía.
El modelo era el Instituto Americano de Opinión Pública, después conocido como Instituto Gallup, que había nacido en 1935 desde y para la prensa. ¿Les suena la pregunta de los tres principales problemas para los españoles? La inventó Gallup: vendiéndosela a los periódicos hizo dinero y con ello fundó su instituto. Solo que aquí todo era del Estado y se publicaba lo que convenía, que era poco. En su segundo periodo el IOP ya no se ocupaba de “educar” y solo informaba hacia arriba.
Patrocinado por el departamento de prensa del gobierno, se ha fundado en Madrid el Instituto de la Opinión Pública, la versión española del Instituto Gallup de Encuestas de Opinión Política. Dirige a cientos de auscultadores (sic en el original) distribuidos por todo el país y asegura aplicar métodos estadísticos que revelan el pulso de la nación en relación con una variedad de temas: política nacional, deportes, exposiciones, educación, estilo de vida… El aspecto curioso del nuevo Instituto es que los resultados de las encuestas no son para el público, sino más bien para la orientación y uso de las organizaciones gubernamentales y los editores de los periódicos.
Este reporte de Piero Saporiti para Time-Life en 1952 (reseñado en un documento del IOP) lo enuncia haciéndose el tonto. Ese aspecto curioso no ha desaparecido aún sino a medias. Después de su refundación en 1963, con el cambio de régimen se volvió, si acaso, más cercano al centro del gobierno, mediante el decreto de reestructuración de 1975, todavía con Franco vivo, y el de 1976, que trasladaba al IOP al Ministerio de la Presidencia. En 1977 simplemente cambió de nombre, siendo una misma persona el último presidente del IOP y el primero del CIS. Seguramente lo hacían bien. Si solo se juzgaran las apariencias, podría decirse que el cambio de régimen le afectó menos que los cambios políticos dentro del franquismo, que habían conducido a dos parones en su actividad. Hasta 1995 no hubo una “ley del CIS”, lo que le obligó a su funcionamiento transparente, con la creación de un archivo de datos que pudiera ser consultado por los actores interesados y por el público general. Pero también lo consolidó como institución politizada: el tipo de controles que se añadían, tal vez sin haberlo planeado así, sirvieron para reforzar su protagonismo en el debate partidista sobre el curso de la opinión pública.
Futuro
El CIS es un híbrido institucional en el que confluyen problemas que son propios de la política, de la administración pública y del sistema de ciencia y universidad. No es poco, pero la premisa que no debe olvidarse es que hasta ahora esto ha sido inevitable: si el CIS se hubiera tenido que dedicar a la investigación científica desinteresada y/o hubiera sido una unidad independiente del gobierno, ya no existiría. No habría existido. La investigación social mediante encuestas, pero firmemente atada a los dictados de un cargo político, tiene en España un presupuesto y unos recursos públicos que no se compadecen con lo que le dedicamos a la ciencia, y menos aún a la ciencia social. Los defensores del CIS siempre cuentan que, cuando viajan, los sociólogos y politólogos de otros países suspiran: “Ay, ojalá tuviéramos aquí un CIS”. No creo que lo digan los alemanes, ni los británicos, ni los noruegos… pero sí los investigadores de países donde el sistema de ciencia deja a las encuestas en el lugar en el que probablemente estarían en España si no permitiésemos al gobierno usarlas a su servicio. Un menudeo de encuestas privadas de calidad media, alguna encuesta universitaria mal financiada y la salvación por los proyectos internacionales. Es mejor no hacerse grandes ilusiones.
Hasta ahora nos ha compensado, y con unos presidentes nos iba bien y con otros regular. Lo que hacía el brazo científico de la institución era suficientemente valioso, pese a los eventuales desórdenes del brazo político. Pero hay erosión. Cada vez más científicos piensan que esto ya no está equilibrado, y es impensable que se sostenga en el futuro. No es una cuestión de cambiar el color del presidente –aunque los hay más científicos y los hay más políticos, eso a la vista está–, es que el arreglo institucional ya no es defendible.
El CIS no puede mirarse en el mismo espejo en que se miran los institutos de investigación privados en España, como un “Gallup español”. Se tiene que comparar con las instituciones públicas de investigación social de otros países. Y no puede. En ninguna democracia el gobierno interviene en las campañas en las que también compite, con encuestas “científicas”, anunciando un ganador; no digamos encuestas que le auguran un resultado bueno cuando se espera mediocre y mediocre cuando se espera malo. “El CIS ha acertado más que otros” es una justificación hiriente para los ciudadanos. Y eso cuando es verdad, que suele serlo solo con el tino del proverbial reloj parado. A los ciudadanos, y desde luego a los sociólogos, nos trae al fresco que acierte; si pagamos al CIS no es para que haga un torneo con las empresas privadas, sino para que obtenga o ayude a obtener datos útiles que permitan conocer mejor los problemas que nos preocupan, o que serán preocupación en el futuro. Y eso no lo hace bien.
Porque el coste más grave de la politización no son los bandazos y el ruido de campaña, sino el enorme coste de oportunidad. Perdemos lo que se podría conseguir si el CIS se desentendiera de una vez de pastorear a la opinión pública, de hacer aquello para lo que se inventó, y empezara a ser una institución pública de investigación social europea a tiempo completo. El CIS tiene que ser una semilla para algo como el gesis en Alemania, o el esrc y ukData en Reino Unido. Aunque sea a escala mucho más modesta en presupuesto, pero hacia allí debe orientarse la transición.
Permítanme unos ejemplos sobre cómo deberían cambiar algunos de sus productos para parecerse a los países de referencia en investigación social:
Barómetros políticos. Estos barómetros deben o bien desaparecer del presupuesto público o bien ser cedidos a rtve, que podría encargar al CIS la sola recogida de datos, mediante convenio, o a una empresa homologada. El papel del CIS debe centrarse en homologar la calidad de los datos, recibirlos en depósito y custodiarlos para la investigación posterior. Pero sin intervenir sobre su contenido. Lo esencial es que la formulación de pronósticos y debates al respecto suceda en un programa de rtve, o de forta, dirigido por periodistas independientes, y que los datos sean analizados por un gabinete técnico de su elección o en una tertulia. Si lo hacen mal, que sea sin sello oficial. Luego que cada cual, incluido el gobierno, haga los análisis que quiera a título particular. Algo parecido a lo que sucede con el Politbarometer en Alemania. Tendríamos todo el servicio público, mucho menos humo tóxico y mucha más diversión.
Encuestas electorales. Estas encuestas deben transformarse siguiendo el modelo de los estudios electorales nacionales de casi todos los países occidentales. Es esencial que jamás se publiquen adelantos de esos resultados. Jamás. Estas encuestas no se hacen para “acertar” en ningún lugar de este mundo, sino para analizar al electorado tras las elecciones, para comprobar hipótesis científicas sobre el comportamiento. Cuando se validan, meses después, se ponen a disposición de todo el mundo. Como mínimo deben incluir un panel, es decir, una encuesta en la que se entrevista a las mismas personas al menos dos veces, antes y después de la elección. (Eso se llegó a intentar, pero hasta en eso hemos retrocedido.) Puede completarse con un panel de campaña, con estudios de medios o con otros recursos para la investigación. El diseño podría estar a cargo de un consorcio universitario, como en Reino Unido.
La obligación de publicar de forma casi inmediata los datos de cualquier encuesta que pregunte por intención de voto, como dice hoy la “ley del CIS”, es un gran error de diseño institucional. Bajo capa de buscar la transparencia obliga a que el CIS se meta en campaña, además de a hacerlo todo con prisas que perjudican la calidad científica. Si la presidencia del CIS quiere filtrar “lo que va saliendo” al gobierno, que le caiga una multa, o lo que sea, lo importante es que esté en silencio y deje en paz a los medios de comunicación, a los partidos y a los ciudadanos. Es ahí, y no en sus informes particulares, donde hace daño al bien común.
(Quien diga que el CIS no puede saber si las encuestas ayudan o no, no dice lo que piensa. En tendencia media el CIS tiende a hacer pronósticos sesgados a favor del gobierno. Cualquier gobierno. Nos dicen que no se sabe cómo influyen las encuestas, si dando de más o de menos, pero dan de más y algo tendrá el agua cuando la bendicen. Los medios privados, por cierto, muestran un sesgo parecido con sus partidos favoritos.)
Barómetros no políticos. El CIS debe hacer encuestas regulares perfectamente planificadas, con preguntas consensuadas por la comunidad científica, descritas y registradas en el plan estadístico nacional y en las que la dirección del CIS solo debería intervenir ocasionalmente y demostrando la conveniencia de un cambio. En la actualidad son, de arriba abajo, de tema libre, y eso es, antes que otra cosa, una gran falta de inteligencia institucional. Y una torpeza política. Hay que atarse las manos. En la investigación mediante encuestas, especialmente para la opinión pública, la reiteración periódica de una medición es esencial. Comparar en el tiempo es, en estos estudios, lo único que vale. Lo demás son titulares de un día que no tienen interés científico. En doce meses caben muchos indicadores (anuales, trimestrales, etc.). La situación de las series del CIS es un drama que no puede explicarse fácilmente.
Grandes estudios sociales e internacionales. Uno de los principales valores del CIS está aquí, en las grandes investigaciones que permiten comparar grupos, y a veces países (el otro, en los filamentos de series que se conservan sin roturas muy graves). Pero cuándo, por qué y cómo se hacen está sujeto al arbitrio y al sentido de la oportunidad política de sus directores, y eso a veces hace estragos. El CIS debe promover grandes encuestas con equipos especialistas sobre algunos temas que ha decidido olvidar, como la inmigración, o sobre temas que jamás ha investigado, como la educación como servicio público. Y debe hacer lo que otros no pueden, como investigaciones para la comparación territorial (el último estudio autonómico no electoral es de hace doce años). De nuevo, el papel del CIS debe ser el de coordinar, impulsar, financiar o proponer, no el de decidir por su cuenta.
El CIS es una institución que se parece mucho a España, al menos en las esferas política y universitaria en las que giran sus intereses. En su extravagancia, el genio y las buenas ideas se encuentran con la ignorancia y el sectarismo, agudísimos a veces, de modo que, en un periodo de adolescencia institucional, tal vez podemos pensar que lo primero no existiría sin lo segundo. La democracia española ha crecido, la universidad va estirando, pero el CIS se empeña en la adolescencia, en el “yo sé lo que hago” y el “yo controlo”. En algún momento tenemos que espabilar, y llega la hora en la que terminamos anhelando un simple y predecible buen hacer. Sin protagonismo, con regular profesionalidad, sujetos a normas y consensos. Para el CIS esa hora llegó ya hace tiempo. ~