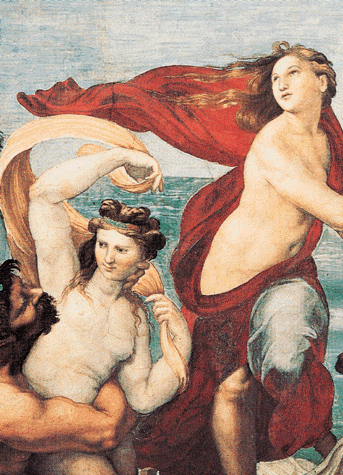En El último lector, Ricardo Piglia distingue entre dos detectives de la ficción. El primero sería el detective clásico, que nace como un lector con el Auguste Dupin de Poe y continúa leyendo los misterios de forma casi literal, como el Sherlock Holmes que descifra el código que ocultaban los dibujos de unos bailarines a partir de un análisis entre lingüístico y criptológico. “En la transformación norteamericana del género”, continúa Piglia, “el hombre de acción parece haber borrado por completo la figura del lector”. Se refiere, por supuesto, a gente como Raymond Chandler o Dashiell Hammett.
Alguien –yo, por ejemplo– podría argumentar que ambos tipos de detectives son producto de una visión romántica y hasta ingenua del quehacer detectivesco. Aunque investigó y hasta ayudó a resolver casos reales, Conan Doyle no fue un detective sino un médico y escritor acomodado que trabajaba desde casa; Edgar Allan Poe se inclinó más por el trabajo en escritorios con botella de bourbon que por la labor de investigador, y hasta Dashiell Hammett, el arquetípico novelista detectivesco, fue un manipulador experto que maquilló su biografía para parecer más detective de lo que en realidad fue.
((La noción no es –aún– canónica, pero la evidencia –o más bien la falta de evidencia de varias de las declaraciones de Hammett, aunada a testimonios del propio Hammett y gente a su alrededor– parece hablar en favor de la idea de Dashiell Hammett como un fabulador. Esto se intuye en The lost detective. Becoming Dashiell Hammett de Nathan Ward, y Steven Gore realizó una lectura que se antoja precisa en “Unbecoming Dashiell Hammett”, su ensayo sobre el libro de Ward aparecido en Los Angeles Review of Books.
))
Hasta Chandler era un simple ejecutivo petrolero antes de quedarse sin chamba a los 44 años y dedicarse a escribir las mismas novelas baratas que leía mientras recorría el país en hoteles de paso. Es probable que jamás conociera nada siquiera parecido a una investigación.
No es extraño, pues, que esas novelas –estupendas como son– presentaran una visión masculina del mundo, donde las mujeres a menudo encarnan el mal y la corrupción y donde el hombre de bien se erige como un asalariado héroe incorruptible que está dispuesto a romper cualquier norma a fin de hacer cumplir la norma. No es extraño, tampoco, que estuvieran muy alejadas de las auténticas investigaciones que desbaratan circuitos de corrupción. Es conocido el hecho, por ejemplo, de que a Alphonse Capone no se le sentenció a prisión por asesinato o conspiración criminal sino por evasión de impuestos –el mismo año en que Hammett publicó dos relatos de Sam Spade y un año antes de que Raymond Chandler comenzara su carrera como escritor policiaco–. Sin embargo, si uno mira la película de Brian De Palma sobre el caso, Los intocables, le quedará la sensación de que la condena fue producto del trabajo policial de balazos y madrazos más que de una extensiva operación encubierta de escucha y una minuciosa revisión de declaraciones de impuestos.
La idea, pues, permea y persiste aún pese a su desconexión con la realidad. Pasadas por el filtro de los reality shows como Cops, la mano dura y la escasa consideración con los derechos humanos se presentan como una opción no solo efectiva sino atractiva. Entre los detectives que hacen cumplir la ley trabajando al margen de la ley –desde las creaciones de Chandler hasta las de Clint Eastwood– y los policías de la televisión que cumplen la ley rompiéndola –pensemos en La ley y el orden: Unidad de Víctimas Especiales o, bueno, casi cualquier procedural policiaco–, la idea de que la corrupción y el crimen se combaten mejor con mano dura se encuentra bastante extendida. (Uno puede recordar a Jaime Rodríguez proponiendo cortarles la mano a los delincuentes y recibiendo algunas preocupantes muestras de apoyo, entre varias otras penosas demostraciones de la política nacional.)
No obstante, esa es la historia como la ha contado la ficción. El estante de lo periodístico tiene otra versión de los hechos. Una vez ahí, despojada de la fascinación casi adolescente con la fuerza bruta y la maldad femenina, el trabajo detectivesco efectivo –el que hace renunciar a presidentes, mete a la cárcel a ejecutivos de la FIFA y hace que los exgobernadores teman aparecer en público– se revela no tan lejano al de un minucioso contador o infatigable periodista dispuesto a leer gigantescas fojas de cabo a rabo y a cuadrar cuentas en pesados archivos de Excel, todo con tal de desentrañar la red de la corrupción. Carl Bernstein y Bob Woodward, por ejemplo, comenzaron a desbaratar el gobierno de Richard Nixon con una investigación minuciosa y extensiva que incluyó como una de sus piezas centrales una entrevista con Judy Hoback Miller, contadora de la campaña de reelección de Nixon que les confesó las maniobras sucias del presidente. No hay nada más lejano del detective del hard boiled que un periodista que, como Bob Woodward, toma cursos de Shakespeare.
Si uno lee La estafa maestra, el libro de Nayeli Roldán, Miriam Castillo y Manuel Ureste que detalló y destapó el escándalo que involucró a varias universidades públicas mexicanas, encontrará la siguiente frase en el prólogo de Daniel Moreno: “Es probable que uno de los peores empleos que se pueden conseguir en el sector público sea el de auditor superior de la Federación.” El texto emparenta al periodista –que documenta actos de corrupción sin ver consecuencias, pese a contar con múltiples pruebas– y al auditor –que conoce el acto de corrupción pero no puede hacer mucho para denunciarlo, pese a haber revisado cuentas y facturas durante meses–. Una noción similar aparece en Tarjeta roja. El fraude más grande en la historia del deporte, el libro de Ken Bensinger que revela el funcionamiento del sistema de corrupción de la FIFA de Chuck Blazer; el autor se emparenta –casi sin quererlo– con Steve Berryman, el agente responsable de iniciar la investigación: ambos son descritos en más de una ocasión mientras navegan en medio de un torrente de documentos legales y declaraciones fiscales, “miles de páginas”, según ellos mismos.
Estos detectives son también infatigables: Ronan Farrow, el encargado de destapar el historial de hostigamiento sexual de Harvey Weinstein y Les Moonves, ha admitido trabajar jornadas de dieciocho horas. Esta versión del detective, menos glamurosa, ha tenido también algunas representaciones cinematográficas, además de la de Robert Redford y Dustin Hoffman en Todos los hombres del presidente como Bob Woodward y Carl Bernstein: en El lobo de Wall Street, de Martin Scorsese, el agente del FBI Patrick Denham, encargado de vadear entre las finanzas fraudulentas de Jordan Belfort, habla del sudoroso trayecto de regreso a casa en metro mientras viste el mismo traje por tercer día consecutivo.
No hay culpa, por supuesto, en ninguna de las representaciones, ficticias o auténticas. Cada una es producto de su tiempo y sus circunstancias y sus inherentes desigualdades, y la comprensión cabal de cada obra deberá pasar por una necesaria contextualización. Los detectives idealistas y los detectives duros no son contraposiciones de los detectives reales, sino parte de una misma genealogía: como ya avizoraba Ricardo Piglia en aquel ensayo, todos los detectives son lectores atentos. Desde el incipiente detective decimonónico que rayaba papeles con grafito para encontrar letras hasta el detective contemporáneo que lee miles de páginas para encontrar las conexiones de la corrupción, pasando por el detective de novela negra que leía las relaciones sociales de la misma forma que las novelas pulp, la columna vertebral de la literatura policiaca –y del combate a la corrupción– parece cimentarse no tanto en la capacidad de golpear hasta la intimidación a un testigo, sino en la capacidad de los investigadores de concentrar la mirada y escrutar el texto.
“El relato policial se estructura sobre el misterio de la riqueza”, escribe Piglia. “O mejor, de la corrupción, de la relación entre dinero y poder”, precisa. En el mundo real, son los contadores, los periodistas y los empleados honestos de la oficina de impuestos los que acometen la interminable misión de leer al mundo hasta develar sus tramas secretas. ~
Luis Reséndiz (Coatzacoalcos, 1988) es crítico de cine y ensayista.