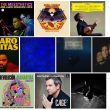En el prólogo que escribió para el volumen sexto de las Obras completas de Francisco Ayala, Santos Juliá recuperaba la tarea que alguna vez el intelectual granadino asignó al “escritor público”. Consistía en “rendir testimonio del presente, procurar orientarnos en su caos, señalar sus tendencias profundas y tratar de restablecer dentro de ellas el sentido de la existencia humana”. “El escritor no vive en el vacío, sino dentro de la historia y la sociedad”, le dijo también Ayala a Santos Juliá en una entrevista que le hizo en 1992 para la revista Claves. Ahora que se ha ido, y cuando los que lo conocieron y leyeron no tendrán ya a mano su palabra y sus artículos de urgencia para manejarse en un presente siempre confuso y complicado, vienen a cuento las observaciones de Ayala sobre el “escritor público” porque Santos Juliá de alguna manera lo fue a tiempo completo. Y no tanto porque estuviera metiendo todo el día las zarpas en el ruido de la actualidad sino porque su obra entera iba construyéndose en un diálogo fecundo que lograba problematizar cuanto iba ocurriendo.
Santos Juliá se dedicó a la historia, a explorar el pasado, así que anduvo sobre todo ocupado en la reconstrucción de unos hechos que quedaban ya lejos, y que estrictamente hablando resultan siempre un tanto ajenos. Nunca se permitió, sin embargo, el trámite facilón de acomodar sus trabajos sobre lo que había pasado a lo que estaba pasando con la voluntad de “empujar” en alguna dirección, justificar una causa concreta, unas políticas determinadas o la celebración de la (falsa) pervivencia de una esencia inmutable (por ejemplo). La historia es la historia, y el presente es el presente. Fue un historiador riguroso, minucioso en explorar el mayor número de fuentes, atento siempre a la enorme complejidad de factores que influían en cada acontecimiento, resuelto además a procurar el entendimiento de lo que había sucedido, pero siempre pegado a los hechos y escapando de las orejeras de cualquier ideología como de la peste. Tan corajudo y valiente fue Santos en el oficio de historiador que operaba con un martillo: para destruir cualquier idea hecha, cualquier cándida explicación de nosotros mismos, para alertar de las trampas de la memoria. Y fue su tremenda brillantez como historiador la que le otorgó autoridad como “escritor público”, el que toma la palabra en el presente. Y asume la enorme responsabilidad de pronunciarse.
Otro historiador, Tony Judt, que con el tiempo terminó también convirtiéndose en “escritor público”, defendía lo “tremendamente importante” que es para una sociedad abierta conocer su pasado. En la conversación que sostuvo con su colega Timothy Snyder (Pensar el siglo XX), le dijo: “Un rasgo que tenían en común las sociedades cerradas del siglo XX, ya fueran de izquierdas o derechas, era que manipulaban la historia. Amañar el pasado es la forma más antigua de control del conocimiento: si tienes en tus manos el poder de la interpretación de lo que pasó antes (o simplemente puedes mentir acerca de ello), el presente y el futuro están a tu disposición.” Santos Juliá, el historiador que se volcó en la tarea de comprender lo sucedido en la España del siglo XX (lo que hicieron los socialistas en los años treinta, la llegada de la República, la historia de Madrid, Azaña y su obra, la Guerra Civil y la dictadura, la posición de los intelectuales en la arena política desde las Cortes de Cádiz, etcétera), tomó la palabra en un momento muy concreto: justo cuando una sociedad cerrada, la del franquismo, podía empezar a convertirse en otra cosa. Es ahí donde entró en escena el escritor público. Santos Juliá no mintió, no manipuló, jamás amañó ningún episodio para sacarle partido, y se lanzó con la mayor independencia y lucidez a intervenir en la Transición y, sobre todo, después: cuando era necesario que la democracia echara raíces, y las fortaleciera.
Lo que hizo Santos Juliá fue establecer un diálogo permanente con su tiempo. A la manera en que puede hacerlo un hombre tranquilo. Sin aspavientos, sin rasgarse las vestiduras, sin reclamar nunca una posición de poder, sin pretensión alguna en proclamarse la voz de nadie. Como un artesano, fue limando cada vez mejor sus argumentos y fue conquistando una escritura precisa y sólida y, al mismo tiempo, transparente y diáfana. Tenía tantos recursos, sabía aproximarse a cada episodio desde lugares tan diferentes, era tan fino para ir levantando capa a capa el embrollo de sus complejidades, que producía asombro y admiración. Durante una larga entrevista que le hicieron en la radio cuando publicó su último libro se podía escuchar, se podía tocar el silencio. Lo mismo ocurría en una conferencia, una clase académica, un seminario, una discusión entre amigos, una conversación en su despacho de la zona de Arturo Soria. El hombre tranquilo hablaba y los demás callaban para no perderse ni una sola palabra.
Cuando se refirió al Azaña de la primera época, Santos Juliá apuntó que se trataba de “un joven pensador preocupado por los problemas de su tiempo, que prefiere una evolución continua y lenta, una reforma suave pero sostenida, como mejor vía para modificar de manera permanente y eficaz la organización de un pueblo, a la transformación que se impone por la fuerza, produciendo trastornos en la sociedad”. El hombre tranquilo recogió esa vocación por la lentitud y la eficacia, en vez de por la precipitación y la chapuza. Y se embarcó en sus escritos, acaso con esa actitud que reclamaba Ayala al escritor público, la de procurar “el sentido de la existencia humana”. Suena demasiado pomposo y grandilocuente, y seguro que al propio Santos no le gustaría, pero hace falta leer el comentario como si estuviera escrito en letras minúsculas. Como si ni siquiera existiera. Fuera, que quede borrado. Pero es lo que supo hacer, darle sentido a esa paciente construcción de la democracia en España, señalando sus dificultades y contradicciones, iluminando sus zonas oscuras y sus “tendencias profundas”, empujando en la buena dirección. Para “procurar orientarnos en su caos”. ~