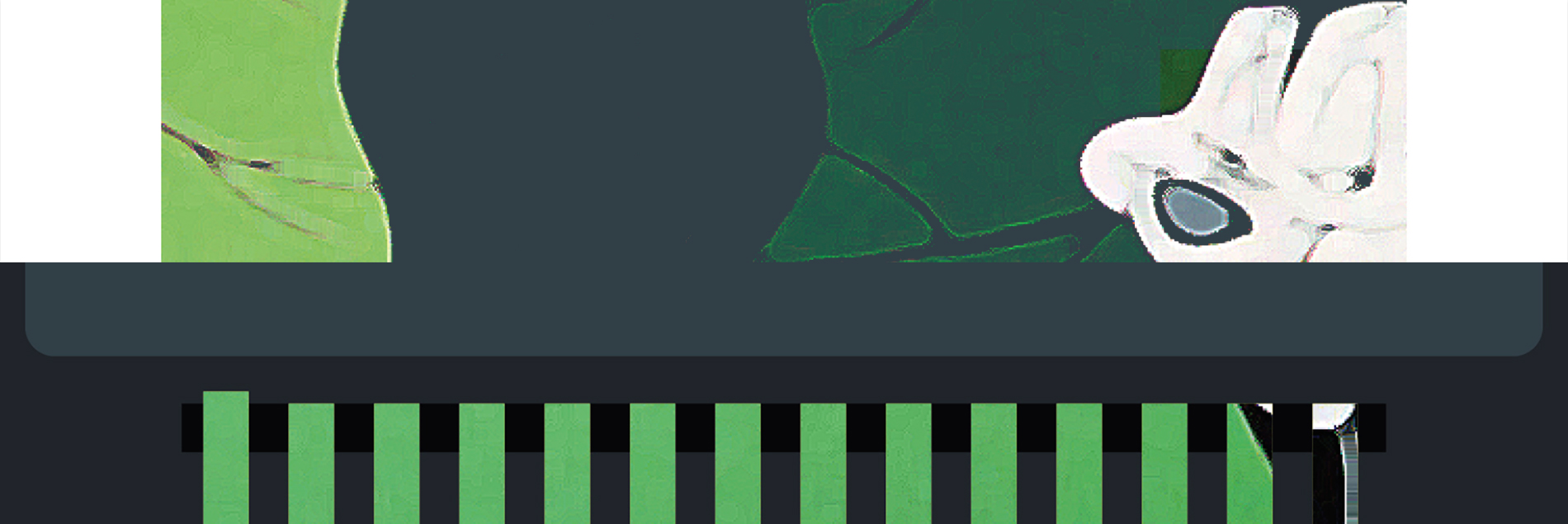I
Mi edad debía de ser muy temprana. Nueve o diez años como mucho. Recuerdo con total nitidez a mi padre. Lo veo entrando en la amplia galería que daba a poniente. Vamos, me dijo. Me levanté y salí detrás de él. ¿A dónde vamos?, me atreví a preguntarle. Tengo que hacer unas autopsias, respondió sin mirarme.
Al llegar a las cuadras ya tenía ensillado el caballo. Se subió a él. Luego me aupó a la grupa y echamos a andar, el caballo al paso. No hay prisa. Esperarán lo que haga falta, me comentó en algún momento y creí adivinar que lo había dicho mientras sonreía no sé si con tristeza o con malicia.
Según íbamos llegando al cementerio comenzó a informarme. En ese momento el mar se ofrecía plácido, allá abajo, mientras con toda parsimonia mi padre me comentaba lo sucedido anoche. La temperatura era amena y el aire se estremecía con los cantos de grillos y cigarras. Mi padre acompasó su voz a la del canto coral que hendía el aire de la tarde. Aún no sé cómo lo hizo.
El día anterior se había celebrado la fiesta del Carmen. Al terminar la procesión de los barcos que seguían la estela del que llevaba a bordo la imagen de la Virgen, comenzó la fiesta en el atrio de la iglesia. Pronto empezaron los aturuxos y todo se hizo silencio; al momento se supo que quienes acudían hendiendo el aire eran ellos, los de la parroquia vecina; gente del monte ajena por completo al mar. Gente ruda.
Al oírlos, sabiéndolos llegar, el casado más joven de nuestra parroquia apretó fuertemente la moca; una vara, hecha casi siempre de una raíz de toxo, que tiene una empuñadura, diríase que de forma esférica, suficiente para ser abarcada en la cuenca de una mano; un bastón, quizá un cetro, que se le entrega al casado más joven de la parroquia para que lo custodie y luzca hasta que un nuevo casado venga a relevarlo. La pelea comenzó enseguida. Venían con ganas de ella y con ánimo de devolver la visita que los de nuestra parroquia habían realizado a la suya acompañando a uno de los nuestros que mantenía amores con una de sus mujeres más jóvenes.
II
Me apee del caballo con una ligereza de la que demostró carecer mi padre o al menos de la que no quiso hacer gala; al fin y al cabo no solo era el médico sino también el señor del pazo y eso requería, según solía advertirme, de cierta contención de todos nuestros impulsos e incluso de estudio previo de llevarlos a cabo. Liberal, sí, siempre fue mi padre. Pero también muy consciente de su posición y su sabiduría. ¿No te marearás? me preguntó, según se bajó de la montura, dando por hecho que eso no sucedería. Negué con la cabeza. Procura respirar por la boca añadió, si ves que no aguantas puedes salir sin decirme nada. Asentí de nuevo con la cabeza.
III
No era un cadáver sino cinco los que esperaban la visita de mi padre. Estaban depositados encima de una gran mesa de madera en el interior de un caseto próximo a la capilla del camposanto. Dos de ellos mostraban una gran hendidura en sus cráneos; unas oquedades, en las que cabría un puño humano, que enseguida me permitieron deducir que eran debidas a sendos golpes dados con fuerza y sabiduría bien administradas en el manejo de la moca. Mi padre comprobó las cabezas de los restantes y pude ver que las de otros dos estaban integras, pero que uno de ellos tenía la camisa llena de sangre ya coagulada y seca. Había recibido una gran navajada a la altura de su corazón.
Habíamos entrado seguidos de numerosos vecinos que esperaban la llegada de mi padre y ahora se agrupaban detrás de nosotros convirtiendo el aire del caseto en algo denso, húmedo y desagradable. Mi padre ordenó que desvistiesen al quinto cadáver y que lo depositasen encima de otra mesa, esta con el tablero de mármol, sobre la que él pudiese manipularlo sin dificultades. Al hacerlo todo el mundo pudo ver que estaba lleno de hematomas y magulladuras producidos por una sarta de golpes que hicieron exclamar a mi padre: ¡Que brutal paliza! ¡Lo mataron a patadas. Acto seguido ordenó retirarse a todos.
Mientras se retiraban de la cercanía de la mesa, mi padre llenó de agua una palangana y la puso sobre el mármol, arrimada a una de sus esquinas. Si no lo soportas vete, me dijo, este es el que apareció en el muelle.
Permanecí a su lado. Entonces él, con el bisturí que había sacado de su maletín, practicó una incisión de lado a lado del vientre del difunto. De inmediato la más de las personas que se arremolinaban alrededor de la mesa abandonaron el caseto horrorizadas. El olor se había vuelto nauseabundo. Mi padre ni se inmutó. Comprobó si yo permanecía a su lado. Entonces me dijo:
Atiende, estos son los pulmones en ellos entra el aire que respiramos, me dijo mientras cortaba el lóbulo inferior de uno de ellos, me lo mostraba y me decía, al mismo tiempo que lo arrojaba a la palangana, comprobando que no se hundía: No murió ahogado. Cayó al agua ya muerto.
A partir de ahí y hasta mis quince años, acompañé cientos de veces a mi padre en la consulta y en las visitas a las casas de sus enfermos. Estaba destinado a heredarlos a ellos al tiempo que el pazo familiar con la consulta añadida.
IV
Al cumplir los quince años de edad, intuí el futuro que me esperaba como auxiliar de mi padre y me empeñé, hasta conseguirlo, en ir a estudiar medicina a Compostela. Mi padre era un buen médico. Había viajado a Francia en varias ocasiones, navegando desde Baiona A Real, y siempre había regresado con algún conocimiento más propio de su oficio y con algún instrumento con el que ayudarse en él. También regresó siempre cada vez más afrancesado.
En uno de sus viajes se había hecho con un estetoscopio, en otro con agujas hipodérmicas y con termómetros y aprendido a utilizar el ácido nitroso, que tanto hacía reír a sus pacientes e incluso a nosotros dos mientras se lo administrábamos a ellos. Antes de cumplir esos quince años que determinaron el curso de mi vida ya me manejaba no solo con los aforismos de Hipócrates sino también con los de Boerhaaven, aquellos más propios de médicos ya viejos, estos de la nueva clase médica que se anunciaba. Todo gracias a los viajes de mi padre a Francia y a la paciencia puesta en enseñarme.
Argumentaba él que no era precisa la asistencia a las aulas, sino que era suficiente con presentarse a los exámenes finales. Además, en ese año de mi incorporación universitaria, basada en el plan de estudios impuesto en 1804 por la universidad salmantina, fundada que había sido por un arzobispo gallego, se había impuesto el “Plan Caballero” de forma que fueron suprimidos los estudios de medicina para ser sustituidos por los de cirugía. Mi padre ante tal medida pretendía enviarme a Valencia o a Salamanca, las dos únicas en las que se podían realizar estudios de medicina, todo ello en beneficio de los colegios de cirugía de Madrid, Barcelona y Cádiz. Yo persistí en viajar a Compostela. Lo hice coincidiendo el inicio del curso, en el día de San Lucas.
Tan pronto como los catedráticos me vieron en sus aulas y supieron quien era mi padre les faltó tiempo para comprobar que el grado de conocimientos que él había aducido como ya asumidos por mi era cierto. Lo hicieron sin mucha elegancia. Había argumentado mi padre que yo ya había aprendido el arte de sanar a su lado y que sería más que suficiente con acudir a los exámenes de fin de curso.
Me sentí como Cristo entre los doctores, pero acabé cumpliendo mi deseo de quedar en Compostela. Fui feliz mientras estuve en ella. Pero la estancia fue corta
V
Se fue acercando el año 1808 y con él la llegada de las tropas de Napoleón. Yo tenía quince años. Entonces era arzobispo de Compostela Rafael de Munarriz. Le faltó tiempo para convocar de nuevo la formación del Batallón Literario, compuesto únicamente por universitarios, tal y como ya había sucedido cuando Francis Drake cercó A Coruña en devolución de la visita que nuestra Gran Armada había realizado a su país. El anuncio de la llegada del Batallón a Coruña había significado la retirada de Drake, temeroso de no poder cruzar a tiempo el Ponte da Pasaxe para reincorporarse a bordo con sus tropas. Ahora volvía a ser convocado. Para mandarlo fue designado Juan Ignacio de Armada, IV marqués de Ribadulla. A fin de que pudiese mandar sobre universitarios le fue concedido el grado de doctor, con carácter hereditario, en todas las facultades existentes en aquel momento en la universidad compostelana. La incorporación al Batallón no fue obligatoria pero aquel estudiante que no se alistase en él no podría seguir sus estudios en ninguna otra universidad española. Me alisté.
Cuarenta y dos días después de ser convocado el Batallón me vi formando parte de él, junto con otros dos mil estudiantes, luciendo todos una cinta que rezaba : “Por rescatar a Fernando y acabar con Bonaparte unióse Minerva a Marte” y dispuesto a encaminarme al campo de batalla. Sobreviviríamos apenas doscientos de los alistados en las seis compañías de ciento sesenta y ocho miembros cada una de ellas. A todos se les reconoció el grado militar alcanzado en la guerra y se le convalidaron tantos años de estudio como años ocupados en la contienda.
VI
Recorrimos parte del noroeste peninsular de forma algo errática, siguiendo los desplazamientos del marqués de La Romana, hasta que llegamos a Alba de Tormes. Reconozco que nunca fui un guerrero. Mi impulso no era el de matar, sino el de curar. Me dediqué a atender a mis compañeros heridos. Entonces los heridos no eran retirados del campo de batalla hasta el final de esta. En el caso de los heridos enemigos simplemente se les abandonaba.
Sin darme apenas cuenta me fui acercando al lugar en el que el fragor del combate estaba siendo más encarnizado. Atendí a varios compañeros del Batallón, curé a soldados españoles y casi sin proponérmelo me vi atendiendo a soldados franceses, mientras la batalla estaba cambiando de signo. El último al que atendí, ya al final de ella, era un francés que tenía una pierna medio amputada y estaba casi exánime. Le practiqué un torniquete y me dispuse a completar la amputación como había visto hacer una vez a mi padre.
Así no; me dijo en francés una voz que sonó detrás de mí, mientras una mano me apartaba a un lado y el hombre que parecía ser el dueño de ella se inclinaba sobre el herido. Así lo haría mi padre, le respondí a la voz en el francés que mi padre me había enseñado. Atiende y aprende, me dijo entonces.
VII
Con una precisión que me asombró realizó un cono de base externa y vértice interno en la pierna del herido; lo hizo con el área de corte a tres niveles de la piel, del músculo y del hueso. No llevó apenas tiempo, cinco minutos como mucho. Quedé maravillado, ajeno a que había sido rodeado de soldados franceses. Es mi prisionero, se viene conmigo, ordenó aquel hombre capaz de completar una amputación en tan pocos minutos. Le obedecieron. Fue así como abandoné el campo de batalla y caí en manos del enemigo
VIII
Mientras nos dirigíamos a la retaguardia francesa mi captor me fue interrogando. Me preguntó por qué hablaba francés. Le respondí que me lo había enseñado mi padre. Después quiso saber cómo había aprendido a usar el bisturí y le respondí lo mismo, puesto que mi padre era médico y me había enseñado a ello. Me respondió que él era médico, que había tenido un abuelo cirujano barbero que le había enseñado los rudimentos y que, teniendo trece años, había caminado cinco días hasta llegar a Toulouse en donde estaba su tío Alexis, cirujano jefe en el Hospital Saint-Joseph de la Grave. Después me preguntó más cosas. Primero quiso saber qué edad tenía. Le respondí que quince años y que me habían alistado a la fuerza so pena de no poder seguir estudiando medicina en ninguna otra facultad española; después me interrogó sobre mi padre y enseguida dedujo que era lo que los españoles considerarían un afrancesado. Menuda tragedia la de los hombres como tu padre, me dijo, tienen que luchar contra un invasor sabiendo como saben que su gobierno traería modernidad, progreso, libertad y derechos humanos a un país que no acertó todavía a salir del pensamiento tridentino. Después aún sintió curiosidad por algo más. Quiso saber por qué había intentado curar a un enemigo. No era un enemigo, era un herido, le respondí sin darme cuenta de que mi afirmación me llevaría a permanecer largos años en poder de aquel cirujano experto.
IX
Dominique-Jean Larrey, mi captor y enseguida mi maestro, fue un gran cirujano al tiempo que un gran innovador de la medicina aplicada en los campos de batalla. Él fue quien acercó los hospitales de campaña, antes tan alejados de ello: él quien dispuso un servicio de ambulancias que retirasen de inmediato a los heridos, entre otras muchas innovaciones médico-quirúrgicas como la que le vi realizar desde el momento de caer en su poder.
Completé con él toda la campaña del ejército francés en España. Intenté huir varias veces sin conseguirlo y acabé aceptando mi sino consolándome con el hecho de todo lo que podía aprender de aquel prodigio de genio médico, que acabaría salvando la vida después de que el duque de Wellington lo sorprendiese atendiendo a un soldado inglés, en pleno campo de batalla, y de que para salvaguardarlo a él y a su ambulancia redirigiese la línea de fuego a fin de que no le afectasen. Terminada la batalla, Larrey cayó en manos prusianas. Reconocido por un médico alemán que había sido alumno suyo, el mariscal Von Blücher lo liberó dándole alimentos, dinero y ayuda para que regresase a sus líneas: había salvado la vida de un hijo suyo en una campaña anterior de los franceses en Austria.
Durante mucho tiempo, acaso durante más tiempo del deseable, continué bajo la protección de quien habría de ser el barón de Larrey. Fui su discípulo y quiero creer que en alguna medida fui su hijo. Pero ningún emperador dijo ni dirá nunca de mi que fui “el hombre más virtuoso que he conocido. Ha dejado en mi espíritu la idea de un verdadero hombre de bien”. Tampoco ningún gran duque inglés se quitará el bicornio al oír pronunciar mi nombre diciendo “saludo el honor y la lealtad del doctor”. Nada de eso me sucederá nunca a mí, español que he resultado extraño ante los franceses, afrancesado que he sido considerado entre los españoles.
X
Llegaron a destino algunas de las cartas que le envié a mi padre, de modo que este hizo saber enseguida que había caído prisionero del ejército francés. Pero ni aun así, dada su condición de afrancesado, consiguió erradicar el rumor de que me había pasado al enemigo.
Regresé al cabo de cinco años con el título de médico expedido en la Sorbonne bajo el brazo y las enseñanzas de Larrey en la cabeza, pero tuve la inspiración de no mostrar aquel y de no exhibir estas más de lo estrictamente necesario. Las influencias que mi padre era capaz de ejercer sirvieron para que se me conmutasen los años como prisionero por los cursos de medicina que no había podido cursar y para que mi propio padre me convenciese de que mi futuro estaba en ejercer mi profesión en el pazo y en su zona de influencia tal y como él había hecho. Era un médico notable, si, pero también un hidalgo debido a sus apellidos y ambas condiciones deberían conducirme a desenvolverlas con la dignidad del hidalgo y la generosidad del médico. Así fue durante años. Pronto gané una fama como médico que superó a la de mi padre. Sin embargo la curiosidad que sentí desde niño hacia la medicina popular me deparó una cierta fama de “meigo”, cuando no de brujo. Más de una infección causada por una herida la resolví con un moho que obtenía en las cuadras del ganado y más de otra la evité haciendo que el enfermo frotase, con tierra del cementerio, las manos con heridas profundas causadas con hoces o con guadañas. De los “compostores” aprendí a resolver dislocaciones, recomponer fracturas y otras artes que todavía recuerdo cuando ya no me han de servir de nada.
XI
Cuando apareció por el pazo Jerónimo Piñeiro de las Casas, hijo del marqués de Bendaña, no imaginé que fuese algo más que un enfermo de tercianas, tampoco que hubiese sido militar, ni que fuese geólogo, tampoco que su objeto fuese el de relacionar entre sí a todos aquellos sospechosos de liberales cuando no de afrancesados; mucho menos que habría de servir de enlace entre los sublevados contra el gobierno de Narváez, el de 1846. El que dirigió el coronel Solís, instigado por Juana de Vega, condesa de Espoz y Mina, aya que había sido de la reina. Gracias a él salí del pazo.
El levantamiento se inició en Lugo el 2 de abril. El Ejército de Liberación de Galicia, a las órdenes de Solís y de Buceta del Villar, contó de nuevo con el Batallón Literario, compuesto esta vez por tan solo trescientos estudiantes que fueron arengados por Solís: “Gallegos: españoles todos: ¡Viva la Reina Libre!, ¡Viva la Constitución!, Fuera extranjeros!, ¡Abajo el dictador Narváez!, “Abajo el sistema tributario!”, les dijo emocionado.
Le siguieron en la sublevación Coruña, el día 5; Pontevedra el 9, Tui y Vigo el 10, después Ourense, atacada por el Segundo Ejército, al mando de Rubín de Celis. El 21 de abril Solís fue nombrado Capitán General de Galicia. Narváez contraatacó aboliendo libertades y derechos y enviando un gran ejército al mando del general de La Concha. El 23 fue la batalla de Cacheiras. Los sublevados no querían derramar sangre, tan solo derogar el Sistema Tributario de 1845. El Batallón Literario fue diezmado, Solís se rindió y, a los tres días, sufrió un juicio sumarísimo que lo condenó a muerte junto con once más de los sublevados. Antolín Faraldo fue hecho prisionero. Yo también con él y con otros más. Jerónimo huyó a Francia.
XII
Salió a relucir mi pasado de antiguo componente del Batallón de 1808. Eso me salvó de mayores penas. Pero dada mi condición de médico fui obligado a presenciar el fusilamiento de los condenados. Le antecedió un peregrinaje trágico. Para proceder a la ejecución había que contar con el consentimiento del regidor del ayuntamiento en el que esta habría de ser llevada a cabo. Ningún alcalde la autorizó. Durante días deambulamos por Galicia, como almas en pena, mal durmiendo al raso, empapados por la lluvia y apenas alimentados por los vecinos que temían ser acusados de colaboracionistas. Al tercer día algunos de los condenados comenzaron a suplicar que su ejecución fuese autorizada. Todavía habrían de pasar algunos días más hasta conseguir llegar a Carral, ya cerca de Coruña. Fue allí donde el alcalde se compadeció y autorizó el fusilamiento de Solís.
Solís, Capitán General de Galicia, fue fusilado en el atrio de la parroquia de Paleo. El comandante Velasco y sus diez oficiales lo fueron en el bosque de Rin, entre Carral y Paleo. El párroco de Paleo, presente a mi lado durante la ejecución, escribió: “Espectáculo horroroso. Triste memoria…”
Pasado un tiempo pude regresar de nuevo al pazo. Ahora vivo recordando. Nací al lado del hombre bueno que fue mi padre y fui iniciado por él en el arte de sanar. Pertenecí a un Batallón llevado por la fuerza de la ley y caí prisionero de otro hombre bueno que completó mi formación. Pasado el tiempo volví a mi Batallón llevado, esta vez, por el espíritu que alentó a un ejército que no quiso derramar sangre sino derogar leyes injustas. Ahora vivo recordando el que se me ofrece como mi breve pero intenso paso por la vida. Cada vez que recuerdo los fusilamientos de Carral es como si me faltase aire para respirar. Entonces jadeo como pudiera hacerlo un pez fuera del agua. En esos momentos veo a mi padre seccionando el lóbulo pulmonar de aquel joven que llegó a nuestra fiesta del Carmen aturuxando por las corredoiras y me siento amputado en algún lugar del alma. Entonces es cuando más me duele mi condición humana.
Casa da Pedra Aguda 30 de julio de 2021.
Este relato fue galardonado con el I Premio de Relato Histórico “Emilia Pardo Bazán”, organizado por la Real Asociación de Hidalgos de España y la Cátedra Vargas Llosa.