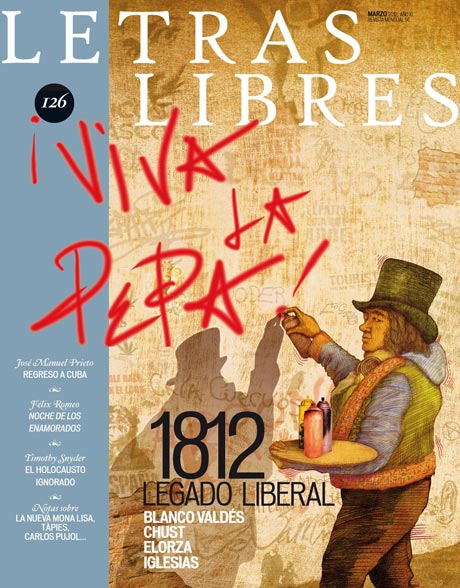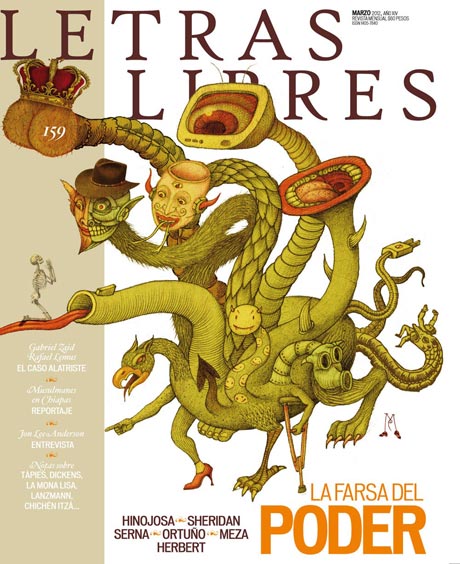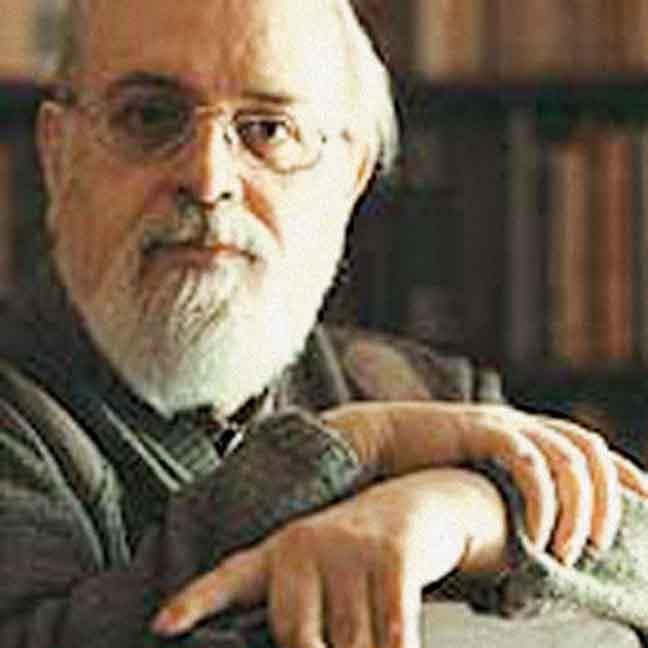Para la gente desprevenida, la alquimia no pasa de ser química mal hecha, barruntos entontecidos de comprensión, cuando no de plano un capítulo de la brujería. Sin embargo, un intento tan largo y persistente, dilatado a diferentes culturas y épocas, como veremos, ha de tener su miga y su caudal. Recordemos, por ejemplo, que el gran Newton, padre fundador de la ciencia moderna, consagró los últimos años de su vida a la investigación alquímica y produjo largos e intrincados manuscritos en la desdeñada disciplina.
La noción más divulgada de alquimia es codiciosa y crematística: intento más o menos mágico de hallar el camino para transmutar metales corrientes en oro.
Esto es poco decir. La alquimia se desenvolvió por todas partes y es antiquísima: hay una alquimia india, otra china, otras de Occidente, y su ilustre antigüedad deriva, según Mircea Eliade, de que estuvo ligada a los viejos señores del fuego, los herreros míticos, que en la edad de los metales obtuvieron el bronce, el hierro, los metales todos de los que en un tiempo pendió el desarrollo entero de la civilización. Y, como juzgó Jung, ha sido una de las disciplinas más poéticas e inventivas que han existido, en la que se reproducía de manera directa el espontáneo, brioso y surrealista lenguaje de los sueños.
No cabe duda que algunos conceptos alquímicos así lo atestiguan. Por ejemplo, el de agua seca o el de baba de la luna. ¿Quién podría inventar despierto y en cabal lucidez conceptos como esos?
La idea básica de la alquimia, como se sabe, es que los metales se desarrollan enterrados bajo la tierra, no es prima facie que crecen, sino que van transformándose.
El metal más viejo es el oro. La transmutación de metales en oro, a través de la piedra filosofal, consistía en acelerar el envejecimiento de, por ejemplo, el hierro, y trasmutarlo así en oro. Este propósito pecuniario, obtener oro, ha de parecer más que suficiente en los plutocráticos tiempos que corren, pero los antiguos alquimistas desdeñaron estas vulgaridades y fueron audaces y soñadores y llegaron mucho más lejos.
¿Cómo puede alcanzarse algo más, mucho más ambicioso que llegar a ser millonario? Podría intentarse, por ejemplo, obtener un precipitado más extraño que el oro, cierto oro líquido, no fundido y calientísimo sino líquido y frío. Esta sustancia portentosa, alrededor de la cual era todo misterio, era tal que ingerida confería nada menos que perpetua y vivaz juventud. Y, en China, si esta frescura duraba lo suficiente se podía viajar a la isla de los antiguos sabios y vivir ahí para siempre sin morir.
El emperador Shi Huang Ti (o Qin Shi Huangdi, como se escribe ahora), el que empezó a erigir la muralla, quemó los libros, uniformó la escritura y fundó el imperio chino, que se mantuvo en pie dos mil años, en cuya tumba se halló el famoso ejército de terracota, al final de su vida ambicionó eso: obtener el oro líquido, filtro y elíxir de la inmortalidad. Con lo que hubiera, tal vez, logrado el perfecto infierno político: el dictador que vive para siempre, el Pinochet inmortal con mando eterno.
Y con esta horrible posibilidad cerramos esta breve exploración en las nociones básicas de la ciencia oculta de los adeptos. ~
(Ciudad de México, 1942) es un escritor, articulista, dramaturgo y académico, autor de algunas de las páginas más luminosas de la literatura mexicana.