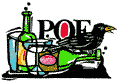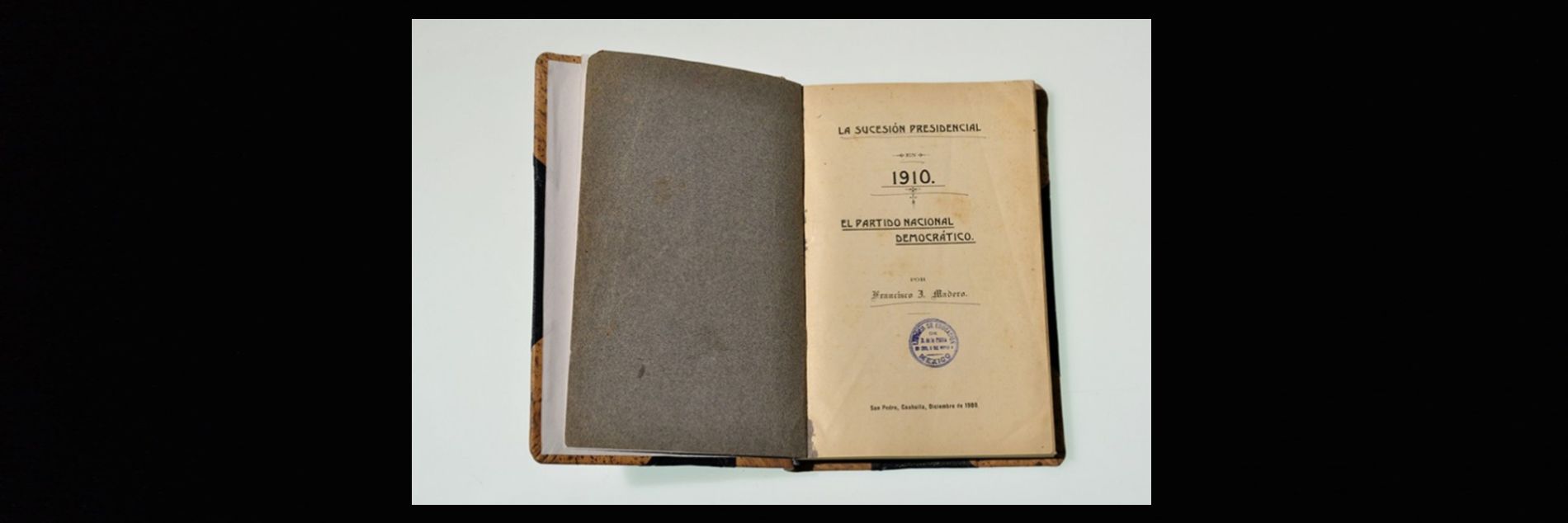Conocí a Václav Havel durante el verano de 1978. Fue en la montaña, en la frontera entre Polonia y Checoslovaquia. En esa época, los opositores del kor (Comité de Defensa de los Obreros, precedente de Solidaridad) y de la Carta 77 se reunían regularmente. Esos momentos tenían algo de mágicos: formábamos parte, entonces, de los inicios de la comunidad anticomunista internacional. En el transcurso de la primera reunión, nuestros amigos checos y eslovacos demostraron tener más imaginación que nosotros los polacos.
Al cabo de una hora, Havel se sacó de la chaqueta un pedazo de pan, un embutido y un vodka checo con un nombre encantador, “La caza” (Myśliwska); en la etiqueta aparecía un cazador ataviado con un magnífico fusil. Nos sirvió a todos un vaso y nos dijo, a Jacek Kuroń, a Jan Litynski, a Antoni Macierewicz y a mí: “A falta de un socialismo con rostro humano, bebamos un vodka con rostro humano.”
Hay que recordar que, desde la invasión soviética de Checoslovaquia (en la cual, desgraciadamente, los soldados polacos habían participado en agosto de 1968), ese país había parecido una “Biafra cultural”, por tomar la famosa fórmula del escritor comunista francés Louis Aragon.
Fue en esa época cuando tuvo lugar una anécdota de la que me acuerdo con frecuencia: en mitad de la plaza Venceslas, es decir, en pleno centro de Praga, un hombre se apoya en una fuente y vomita en ella. Un peatón se le acerca y le dice: “Señor, no puede imaginar hasta qué punto lo comprendo.” La normalización checa había sido una época de mentiras, de conformismo, de cobardía y de apatía. Václav Havel fue uno de los primeros en hablar con su propia voz, y sus palabras han sido las de un hombre fiel a la verdad y a la libertad. Cuando en Polonia leímos su célebre “Carta abierta” a Gustáv Husák, nuestros cerebros se incendiaron. La difundimos en copias escritas a máquina y luego en fotocopias.
Nuestros encuentros en la montaña eran la culminación lógica de nuestros destinos: habíamos decidido deshacernos de nuestras mordazas y afrontar la dictadura totalitaria cuerpo a cuerpo. Fue entonces precisamente cuando cristalizó la idea de publicar en común un libro que recogiera los ensayos analíticos de autores checos, eslovacos y polacos para esbozar un diagnóstico de lo que estaba cambiando en el mundo de la dictadura comunista. De esa iniciativa surgió el célebre ensayo de Václav Havel El poder de los sin poder, y Havel aceptó colaborar en la revista trimestral clandestina polaca Krytyka, en la que en aquel momento yo también tenía el honor de colaborar.
La presencia de Havel, dramaturgo y ensayista fuera de lo común, en el comité de redacción de esa publicación clandestina siempre fue para nosotros un gran honor. No está de más recordar que Havel se distinguía de un buen número de otros disidentes rebeldes por el hecho de que él nunca había cedido a la tentación de la ideología comunista.
Václav Havel detestaba ese régimen y lo mostraba sin cesar, tanto en sus obras de teatro como en sus artículos. Recuerdo sus polémicas con el otro gran escritor checo, Milan Kundera, en el otoño de 1968: Kundera, antaño escritor comunista convertido más tarde en un opositor y crítico radical del comunismo, llamaba a los checos y eslovacos, después de la invasión soviética, a la ponderación del realismo. Václav Havel, en contra de eso, los exhortaba a oponerse. Havel no creía en absoluto en la posibilidad de un compromiso con el ocupante soviético: conservaba en la memoria la historia reciente de su país, arrasado por la dictadura estalinista.
Es preciso señalar, con todo, que Havel nunca sucumbió a las fobias del anticomunismo clásico. Entre los más bellos textos de su obra está su ensayo sobre František Kriegel, comunista checo de origen judío polaco, que fue el único, en 1968, que se negó a firmar el protocolo de acuerdo con Moscú, diktat soviético contra los dirigentes encarcelados de la Primavera de Praga.
Me encontré con Havel en otras ocasiones y formé parte de los afortunados a quienes el escritor concedió su amistad. Era una de las personas cuyas ideas, intuiciones y decisiones me fueron más cercanas. Además, observaba con inquietud que pensábamos y respondíamos de la misma manera frente a los desafíos a los que nos enfrentaba el rápido curso de la historia.
Al principio de la primavera de 1989 se habían iniciado en Polonia las llamadas negociaciones de la mesa redonda: los comunistas polacos se habían sentado alrededor de una mesa con los miembros de la oposición democrática, principalmente procedentes de Solidaridad, con el fin de elaborar en común un programa pacífico de desmantelamiento de la dictadura comunista. Durante ese tiempo, Václav Havel había estado en prisión. Se produjo entonces algo asombroso: uno de los teatros de Varsovia presentó una obra del prisionero Václav Havel y el primer ministro comunista de la época, Mieczysław Rakowski, asistió al estreno. Al final de la representación, durante los aplausos, subí al escenario y leí una declaración en contra del encarcelamiento de Václav Havel.
Ese pequeño escándalo estaba hecho a la medida de esa época. La historia estaba teniendo lugar ante nuestros ojos. En el mes de junio tuvieron lugar las primeras elecciones semidemocráticas en Polonia, y en julio viajé a Checoslovaquia con un grupo de colegas de la oposición democrática, armado con un pasaporte diplomático y el estatus de parlamentario polaco. Nos reunimos en Praga los amigos de la Carta 77, visitamos esa magnífica ciudad y pudimos visitar a Václav Havel en su casa, en la montaña, en Hrádeček.
Había sido liberado poco antes. Estaba delgado, pero rebosante de coraje, y siempre dispuesto a bromear. Nos recibió muy bien, discutimos durante un largo rato, y durante nuestra conversación me sorprendió el contraste que existía entre nuestra visión de las cosas. Nosotros estábamos serenos y optimistas, pero Havel enfriaba nuestro entusiasmo. Nosotros ya habíamos conocido la victoria, y le decíamos que ciertamente ahora era el turno de Checoslovaquia. Nunca olvidaré cuando me puse a explicarle a Havel que Praga era una ciudad con un potencial cultural extraordinario, que no podía sufrir la mediocridad comunista. Havel me respondió que no conocía y que no comprendía a los checos, que conformaban una sociedad enmarañada en el autodesprecio del soldado Chveik y el fatalismo de Franz Kafka.
Los checos, decía, no eran polacos. Creía que antes de que las cosas cambiaran todavía habría que esperar mucho tiempo. Fue entonces cuando, envalentonado por un maravilloso vodka checo, le dije a Havel: “Ya lo verás, antes de que termine el año, serás presidente.” Me miró como si me hubiera vuelto totalmente loco, pero en los años siguientes se vio obligado a reconocer que fui el primero en predecir su destino.
El 2 de febrero [de 2003], Havel terminó su mandato presidencial. Será juzgado por gente distinta y de distintas formas. No me creo capacitado para aportar esta clase de juicio, pero me siento en el deber de decir que ha sido una de las raras personas en la oposición democrática que ha salvaguardado su integridad y ha seguido fiel a sus valores y sus ideales.
Como presidente, Havel ha sido un formidable “conciliador”, en la tradición de Tomáš Masaryk (filósofo, presidente de la primera república checoslovaca), y al mismo tiempo un hermano fiel de hombres como el ruso Andréi Sájarov, el polaco Jacek Kuroń o el húngaro János Kis. Supo reunir en él la habilidad de Geremek (consejero de Lech Wałęsa devenido en ministro de Asuntos Exteriores) y la pasión de Jan Patočka, el gran filósofo checo que sucumbió a los interrogatorios policiales sufridos por ser el portavoz de la Carta 77.
Havel es un caso particular. Cuando, hace algunos años, la Gazeta Wyborcza le concedió en Polonia el título de Hombre de la Década, fue felicitado por Bronisław Geremek, entonces ministro, Jerzy Buzec, entonces primer ministro, y por Aleksander Kwaśniewski, presidente de la república. Solo alguien de la envergadura de Václav Havel podía crear un clima ecuménico como este y reunir a un socialdemócrata, un hombre de derechas y un viejo comunista. Y lo hizo durante muchos años, sin jamás soltar su presa. No solo en su país, sino en toda la Europa Central y del Este, y en el mundo entero.
En 1991, en el transcurso de una larga conversación, le pregunté si creía que había que “ajustar cuentas” con los comunistas. Esto es lo que me respondió hace más de veinte años:
La cuestión es encontrar la justa medida de las cosas. Una actitud que debería ser civilizada y humana sin por ello rehuir el pasado. Debemos lograr ver adecuadamente nuestro pasado, nombrarlo, extraer lecciones de él y hacer justicia. Pero hay que hacerlo con honestidad, con mesura, tacto, clemencia e inventiva. Allí donde veamos remordimientos y gente que reconoce su culpa, debemos encontrar la manera de perdonar. Por lo tanto, soy partidario de abordar el problema de manera humanitaria, no debemos regresar a una atmósfera de sospecha y de miedo. La gente tuvo miedo de la policía política durante cuarenta años, y no puede ser que durante los próximos diez siga teniendo miedo de que alguien, en cualquier momento, puede destapar informaciones sobre ella. Mucha gente ni siquiera sabe si alguna vez se implicó en algo.
En 1995, en otra conversación, me confió:
En los primeros meses que siguieron a la revolución de terciopelo hice bastantes estupideces de las que hoy me avergüenzo. Un día pronuncié discursos en cinco ciudades, y al final decía cualquier cosa porque no soy un orador nato. Sentía algo parecido a una psicosis poscarcelaria, cuando un hombre, después de recuperar la libertad, no cesa de hablar y está convencido de que tiene muchas cosas que decir porque todo el mundo lo escucha. Hoy estoy un poco avergonzado, pero en aquella época me parecía tolerable. He sacado lecciones de esos errores y soy mucho más prudente. He comprendido que la política tenía principios que había que respetar, aunque uno quisiera dejar su huella.
Hombres políticos así siempre serán una excepción en el mundo de hoy. Pero es una suerte extraordinaria vivir cerca de personalidades tan infrecuentes y ser su amigo. Gracias por todo, Vasek. ~
Traducción del francés de Ramón González Férriz