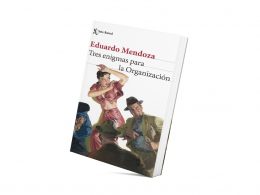¿Hubo alguna vez una Navidad totalmente feliz? Cierro los ojos e intento recordar, muy lejos en el tiempo, si alguna vez tuve una Navidad comme il faut. No lo consigo. Para empezar, en la década de los setenta, en la que transcurrió mi infancia, mi padres sostenían una lucha encarnizada contra la larga tradición de engañar a los chicos. Nunca nos permitieron creer en Santa Claus, los Reyes Magos, el tío, ni en nada semejante. Si a alguna edad es posible disfrutar la época ominosa que sobreviene al final de cada año –los villancicos en el supermercado, los pinos decorados en las ventanas, y todo lo que constituye la así llamada “magia de la Navidad”–, a nosotros se nos privó de ello. Mientras en mi colegio mis compañeros se concentraban para escribir los pliegos petitorios que habrían de dejar en el árbol, a nosotros nos explicaron muy seriamente que nada de eso tenía sentido y que si queríamos recibir algún regalo bastaba con pedírselo a ellos, nuestros padres. Cada vez que un hombre gordo con barba postiza y el característico traje rojo aparecía en los pasillos del súper o de los centros comerciales, mis padres se acuclillaban para susurrarnos al oído que se trataba de un impostor, “un señor disfrazado sin otra manera de ganarse la vida”. Con esas pocas palabras, convertían al fabuloso Santa en un ser lastimero, por no decir patético. No, nuestros padres no nos engañaban pero, para preservar la amistad de otros adultos y de sus familiares, nos pedían que guardáramos el secreto y no anduviéramos contando a diestra y siniestra lo que sabíamos. Mi hermano y yo debíamos entonces mordernos la lengua, resistir a la enorme tentación de desengañar a los demás niños y he de confesar que no siempre cumplimos con sus expectativas.
Recuerdo en particular una Navidad en la que nos resultó muy difícil hacerlo. Habíamos ido de vacaciones a Monterrey. La casa estaba en un fraccionamiento pujante, con residencias de varios pisos y amplios jardines, decorados sin excepción con luces de colores, renos, nacimientos de varias hectáreas y esculturas de yeso. Teníamos tres primos ahí, todos mayores que nosotros y, por esa diferencia de edad, creían aventajarnos en todos los temas. Constantemente se dirigían a mi hermano y a mí con condescendencia, incluso con cierta arrogancia. Desde que amanecía hasta la hora de acostarse no hacían sino hablar entusiasmados de la noche navideña, de la forma en que Santa Claus se desplazaba en trineo. Se sabían los nombres de los renos y de sus ayudantes y, lo que era más injusto, nos despreciaban por no conocerlos. Mi padre, quien se había dado cuenta de lo difícil que estaba siendo aguantarlos, nos guiñaba el ojo varias veces al día para recordarnos la regla. La Navidad no había empezado aún pero ya era intolerable.
Una tarde, cuando faltaban ya muy pocos días para el supuesto aterrizaje del trineo en la azotea, soltamos la noticia a bocajarro:
–Santa Claus no existe, los ingenuos aquí son ustedes.
Por supuesto que no nos creyeron. Lo que planteábamos era demasiado feo para corresponder a su maravillada representación del mundo. Nos exigieron pruebas, así que propusimos revisar toda la casa hasta dar con los juguetes, envueltos en papel de regalo. Mis primos estaban tensos. Se hubiera dicho que amasaban una indignación y un enojo que buscaba contra quién desahogarse. Mi hermano y yo nos mirábamos de cuando en cuando, intrigados por el desenlace que tendría nuestra indiscreción. Si no hallábamos las pruebas era probable que terminaran por golpearnos. Fue el menor de los tres, mi primo Juan, que por ese entonces debía andar en sus ocho años, el que lanzó el grito de horror. Había entrado al baño del cuarto de servicio y, tras la cortina de la regadera, encontró el botín. No resistió a la curiosidad y, ante los ojos desorbitados de sus hermanos, abrió todos los envoltorios.
–¡Falta la patineta! –repitió varias veces decepcionado. Para él se trataba del regalo más importante.
Les sugerimos no decir nada a los adultos. Si acababan con el cuento quizá terminarían también los regalos. Pero sobre todo –eso no lo dijimos– las represalias mayores caerían sobre nosotros, los soplones. Pasaron más de veinticuatro horas sin que nadie abriera la boca. A decir verdad, los tres niños hablaban mucho menos y con desgano. Su entusiasmo había mermado considerablemente. Sin embargo, cuando mis tíos volvieron al escondite –quizá para añadir esa patineta faltante, después de buscarla por todas las jugueterías de la ciudad– no pudieron ignorar la forma tan desprolija en la que sus hijos habían vuelto a envolver los regalos. No tuvimos más remedio que confesar el hallazgo.
–¡Entonces es cierto! –dijo Juan– Santa Claus no existe. Ustedes traen los juguetes.
Mis tíos miraban al suelo, buscando vanamente la forma más digna de reconocerlo.
Juan intentó remediar las cosas:
–Pero los Reyes sí, ¿verdad?
–Los Reyes sí, por supuesto. Dijimos todos al unísono, cada uno por sus propias razones. ~
(ciudad de México, 1973) es escritora. En 2011 publicó en Anagrama El cuerpo en que nací.