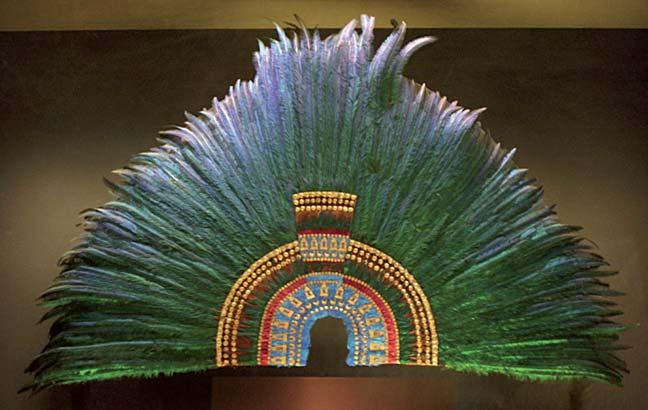I. El mono mimético
La lectura de Alfonso Reyes me descubrió, en el momento adecuado, un ejercicio recomendado por uno de sus ídolos literarios, Robert Louis Stevenson, en su Carta a un joven que desea ser artista, consistente en un ejercicio de imitación. Él mismo lo había practicado, y con éxito, durante su periodo de aprendizaje. El autor escocés comparaba su método con las aptitudes imitativas de los monos. El futuro escritor debía transformarse en un simio con alta capacidad de imitación, debía leer a sus autores preferidos con atención más cercana a la tenacidad que al deleite, más afín a la actividad del detective que al placer del esteta; tenía que conocer por qué medios se logran determinados resultados, aprender la eficacia de algunos procedimientos formales, estudiar el flujo del tiempo narrativo y el empleo de los detalles para aplicar esos descubrimientos a su propia escritura, una novela digamos, con trama semejante a la del autor elegido como modelo, con personajes y situaciones parecidos, donde la única libertad permitida es el empleo de un lenguaje propio: el suyo, el de su familia, tal vez el de su región.
Me parece un método perfecto, siempre y cuando aquel escritor aún en rama supiera saltar del tren en el momento preciso, romper el estrecho vínculo que lo ligaba con el estilo elegido como punto de partida, por intuir que ha llegado el tiempo de extraer de sí mismo sus propios temas, personajes, ritmo y demás. Para entonces habrá ya de saber que el lenguaje es el factor decisivo, que de su manejo dependerá su destino. Y será el estilo, esa emanación del idioma y del instinto, quien a fin de cuentas creará y modulará la historia.
Cuando a mediados de los años cincuenta comencé a esbozar mis primeros cuentos, dos lenguajes ejercieron un poder sobre mi incipiente visión literaria: el de Borges y el de Faulkner. El esplendor de ambos era tal, que por un tiempo oscureció a todos los demás. Esa subyugación me permitió ignorar los riesgos telúricos de la época, la grisura costumbrista y también la falsa modernidad de la prosa narrativa de los Contemporáneos, a cuya poesía, por otra parte, era adicto. En ese grupo de grandes poetas algunos sobresalían también por sus ensayos. La prosa en que Villaurrutia escribía los suyos era sumamente eficaz, segura, ligera e irónica; la de Cuesta era el vehículo ideal para su inteligencia en llamas; y las columnas periodísticas de Novo constituían un modelo de ritmo, de malicia, inteligencia y modernidad. Todos ellos habían aprovechado en sus inicios la lección de Alfonso Reyes y de Julio Torri. Pero cuando incursionaban en el relato, al igual que sus compañeros de grupo, inexorablemente fracasaban. Creían repetir los efectos brillantes de Gide, Giradoux, Cocteau y Bontempelli como un medio para escapar del rancho, y lo lograron, pero al precio de desbarrancarse en el tedio y, a menudo, en el ridículo. El esfuerzo era evidente, las costuras resaltaban demasiado, la estilización se convertía en vacua caricatura del ingenio de los autores europeos a cuya sombra se amparaban. Si alguien me conminara hoy día, pistola en mano, a releer Proserpina rescatada, de Jaime Torres Bodet, probablemente preferiría caer abatido por las balas que sumergirme en aquel mar de estulticia.
Debí haber tenido 18 años cuando leí por primera vez a Borges. Recuerdo la experiencia como si hubiera ocurrido pocos días atrás. Viajaba a la Ciudad de México después de pasar unas vacaciones en Córdoba. En Tehuacán, el autobús hizo una escala para comer. Compré el periódico para leer el suplemento cultural y la cartelera de espectáculos, lo único que me interesaba de la prensa en aquella época. El suplemento era el legendario México en la Cultura, sin duda el mejor de México en este siglo, dirigido por Fernando Benítez. El texto principal de ese número era un ensayo sobre el cuento fantástico latinoamericano, firmado por el escritor peruano José Durand. Para ejemplificar los conceptos del ensayista, aparecían dos cuentos argentinos: “Los caballos de Abdera”, de Leopoldo Lugones, y “La casa de Asterión”, de Jorge Luis Borges, escritor para mí en absoluto desconocido. Comencé con el cuento fantástico de Lugones, una muestra de modernismo elegante, y pasé luego a “La casa de Asterión”. Fue, quizás, la más deslumbrante iluminación en mi vida de lector. Leí el cuento con estupor, con gratitud, con infinito asombro. Al llegar a la frase final me quedé sin aliento. Aquellas simples palabras: “¿Lo creerás, Ariadna? —dijo Teseo—, el minotauro apenas se defendió”, dichas como de paso, casi al azar, revelaban de golpe el misterio que ocultaba el relato: la identidad del enigmático protagonista, su resignada inmolación. Jamás había imaginado que nuestro idioma pudiese alcanzar semejantes niveles de intensidad, levedad y rareza. Al día siguiente, salí a buscar otros libros de Borges; encontré casi todos, empolvados en los anaqueles traseros de una librería. En aquellos años, los lectores mexicanos de Borges se podían contar con los dedos. Años después leí los relatos escritos por Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares, firmados con el seudónimo de H. Bustos Domecq. Penetrar en esos cuentos escritos en lunfardo suponía un arduo reto. Había que agudizar la intuición lingüística y dejarse llevar por la cadencia sensual de las palabras, la misma de los tangos bravos, para no perder demasiado el hilo de la historia. Se trataba de enigmas policiacos desentrañados desde la celda de una cárcel argentina por un amateur del crimen, don Honorato Bustos Domecq, hombre de pocas luces pero saludable sentido común, lo que lo emparentaba con el padre Brown de Chesterton. Nos encontramos con un lenguaje lúdico, polisemántico, un goce para el oído, como el del Borges strictu sensu. H. Bustos Domecq le permite a su idioma expandirse por una cercanía eufónica entre las palabras, en un cauce torrencial y farragoso; un flujo cuyo caudal parecía trazado por la inercia, donde poco a poco se esbozan los trazos de un enigma, hasta llegar invertebrada, secreta y chabacanamente a la ansiada solución. En cambio, el orden verbal de los libros del Borges de a deveras es preciso, obediente a la voluntad del autor; esos adjetivos harían pensar en alguna tristeza, pero de ella lo salva una deslumbrante adjetivación y una ironía contenida. He leído y releído los cuentos, la poesía, los ensayos literarios y filosóficos de este hombre genial, pero jamás lo concebí como una influencia directa en mi escritura, como lo fue Faulkner, aunque en una relectura reciente de mi Divina garza, sentí a momentos ciertos repiques semejantes a los de Bustos Domecq, algo de su ritmo, de sus juegos.
Para lograr la simetría, debería de escribir algo sobre el lenguaje de Faulkner, de su influencia voluntariamente aceptada en el periodo iniciático. Su sonoridad bíblica, su grandeza de tono, su complejísima construcción, en donde una frase puede cubrir varias páginas ramificándose vorazmente, dejándonos a sus lectores sin aliento, es inigualable. La oscuridad proveniente de esa espesa arborescencia, cuyo sentido sólo se revelará muchas páginas o capítulos después, no es un mero procedimiento narrativo, si no la carne misma del relato. Esa oscuridad nacida del cruce inmoderado de frases de diferente orden es su manera de potenciar un misterio que por lo general los personajes ocultan.
Pero para los fines de este texto aquella influencia de la que siempre fui consciente en mis primeros cuentos, o, aún más, de la que me aproveché sin el menor remordimiento para abandonarla después casi sin despedirme, equivale al método de Stevenson. Fui un mono aplicado que por cierto tiempo intentó mimetizarse con el autor de El sonido y la furia. Advertí desde el inicio que intentar ser un segundo Faulkner implicaba de antemano un suicidio. La alquimia de su estilo es de tal manera individual, a pesar de que sus fuentes puedan ser múltiples, que seguir cerca de él convertiría a un novelista en un mal copista, en una mala sombra. También la radical especificidad de la lengua de Borges ha acabado con muchos escritores deslumbrados a los cuales, en el mejor de los casos, fue convirtiendo paulatinamente en fantasmas.
Acabo de leer un viejo texto relacionado con mis lecturas de púber y adolescente y me asombra la incompatibilidad de géneros y niveles. Leía los poemas homéricos y al mismo tiempo Las llaves del reino de A.J. Cronin; las Memorias de ultratumba de Chateaubriand y las novelas de Lin Yutang; La guerra y la paz de León Tolstoi y Llegaron las lluvias de Louis Bromfield, o Gran Hotel, de Vicky Baum. Menciono allí una novela con ribetes libertinos que disfruté intensamente: Forever Amber, de cuyo autor no recuerdo ni el nombre, sobre las peripecias de una lujosa cortesana inglesa en los alegres días de la restauración de Carlos II. La frecuentación al mismo tiempo de libros de alta cultura y novelas populares, lo que ahora llaman literatura light, no parece haberme hecho demasiado daño; por el contrario, ha reforzado el carácter hedónico que para mí reviste la lectura, y una marcada indisposición a reverenciar en extremo los cánones vigentes.
II.Algunas variaciones sobre la lectura
El libro realiza múltiples tareas, soberbias y deplorables; distribuye conocimientos y miserias, ilumina y engaña, libera y manipula, enaltece y rebaja, crea o cancela opciones de vida. Sin él, esto está claro, ninguna cultura sería posible. Desaparecería la historia y nuestro futuro estaría cubierto por nubarrones siniestros. Quienes odian los libros, odian también la vida. Por terribles que sean los tratados del odio elaborados por el hombre, en su casi totalidad la letra impresa hace inclinar la balanza hacia la luz y la generosidad. Don Quijote triunfará siempre sobre Mein Kampf. En cuanto a las humanidades, a las artes, a las invictas bellas letras, los libros seguirán siendo su espacio ideal, sus columnas, su apoyo.
Hay quienes leen para matar el tiempo. Su actitud ante la página impresa es meramente pasiva: se afligen, sollozan, se divierten, se retuercen de risa. Buscan los espacios donde el lector primario suele refocilarse siempre. Para satisfacerlos, las tramas deberán producir la mayor excitación a un costo de mínima complejidad; los personajes serán unívocos: óptimos o pésimos, no hay posibilidad de una tercera vía; los primeros serán en exceso virtuosos, magnánimos, laboriosos, observadores cumplidos de las normas sociales y legales, aunque su filantropía desdore a veces el conjunto con efectos melosos demasiado cargantes. En cambio, la perversidad, cobardía y mezquindad de los infaltables villanos no conocerá límites, y aunque éstos de cuando en cuando se esfuercen en regenerarse, su instinto se impondrá sobre su voluntad y nunca los dejará en paz; acabarán destrozando a quienes los rodean y luego se volverán contra sí mismos en un afán de destrucción incesante. Los lectores adictos a ese combate de buenos vs. malos acuden al libro para entretenerse y matar el tiempo, nunca para dialogar con el mundo, con los demás ni con ellos mismos.
En las novelas populares, a partir de los folletines decimonónicos de Ponson du Terrail, de Eugenio Sué, de Paul Feval, las huérfanas comienzan a aparecer a granel, indefensas todas, porque a la tragedia de la orfandad la literatura añade sádicamente otras inconveniencias: la ceguera, la mudez, el mal genio, la parálisis y la amnesia. Cuando las huérfanas han perdido la memoria y son además ricas se convierten para los cazadores que las persiguen en verdaderos tesoros. Es evidente que la amplia fauna que deambula en ese tipo de narraciones se ha doctorado en el mal. Una especialidad es fingirse esposos o amantes abandonados, quienes al tropezar con una de aquellas frágiles criaturas y conocer sus circunstancias comienzan a reclamar hijos inexistentes que salieron con ellas de sus casas muchos años atrás; y las amenazan con delatarlas por haber asesinado a esos niños a quienes tanto detestaban; les informan que durante las semanas previas a su desaparición ellas no hacían sino hablar del odio enfermizo que sentían por la maldita prole que salió de su vientre e imploraban a Dios con ferocidad de panteras que las librara de aquellos hijos detestables, y de ese modo, aprovechando el horror que ellas sienten de sí mismas y el pánico que les introducen, las obligan a vivir con ellos, las esclavizan carnalmente, se apoderan de sus haberes, las conminan a firmar ante un notario una resma de papeles donde se comprometen a entregar los bienes inmuebles, las joyas depositadas en cajas de seguridad, sus cuentas bancarias, los documentos de inversión esparcidos en docenas de bancos nacionales e internacionales a aquellos lobos y hienas insaciables, que no eran sino eso los tales maridos y amantes fingidos tan sospechosa y repentinamente encontrados.
Algunas, a quienes consideraban las más crédulas, las convencían de que en su pasada encarnación —término con que aludían a la vida anterior a la amnesia— habían sido monjas, y en esa condición habían cometido sacrilegios inenarrables, perversidades sin cuento, hasta llegar un día a estrangular a la portera del convento, al jardinero o hasta a la madre superiora para luego, durante largos años, andar perdidas hasta ser ulteriormente reconocidas y colocadas en posesión de la cuantiosa fortuna que las esperaba en una institución bancaria.
En El mago de Viena, esa espectacular novela que navega hoy día con la bandera de “literatura light“, se nos introduce en una laboriosa colmena con un centro de poder monolítico y múltiples dependencias; como es natural, cada sector está incomunicado con los otros. Salvo unos cuantos miembros, todos los demás se sorprenderían inmensamente si llegaran a conocer a los demás. La base alberga a los peores rufianes de los barrios más broncos; en cambio, la cúspide, cuyo papel es servir de fachada protectora al imperio del mal, ostenta a las anfitrionas perfectas, las bellezas supremas del momento, los títulos nobiliarios, los grandes modistas y sus modelos, los deportistas más cotizados, el mundo de las finanzas y del espectáculo. Y entre aquellos extremos, trabaja un tejido de profesionistas geniales: un multicerebro cuya función es perfeccionar la realidad. En fin, una pirámide perfecta, comandada por un enigmático chamán, convertido en leyenda por las miles de historias circulantes en torno suyo. Su casa está ubicada en la calle de Viena, delegación Coyoacán. Auxiliado por su equipo, ese ser portentoso ha logrado rastrear el paradero de centenares de mujeres extraviadas, ha estudiado sus antecedentes familiares y económicos, sus trágicas circunstancias; mujeres a las cuales no persigue truculentamente como en las novelas de folletón, sino que las convence con notable eficacia al presentarles a supergalanes brasileños, italianos, cubanos o montenegrinos, que para el caso es lo mismo, y revelarles que son los antiguos maridos o ex novios con quienes se casaron o estuvieron a punto de hacerlo días antes de salir de casa para no volver a saber de ellas durante siglos.
Es sorprendente que ninguna de aquellas damas se sobresaltara ni tuviera luego la más mínima duda de la identidad de aquellos hombres; todas afirmaban, hasta las monjas, dígame usted, haber reconocido al hombre de su vida por el aroma de la loción, del desodorante, de la vaselina, corroborando así la tesis tantas veces sostenida por el chamán sobre el poder mnemotécnico de los perfumes.
Maruja Lanoche-Harris, la ensayista, hizo una apología total del libro. Sostuvo la tesis peregrina de que era una parábola de la virginidad, la de la memoria por supuesto, ese flagelo impuesto a nuestra época por la informática. La memoria, ya lo sabemos, se ha vuelto artificial; podemos depositarla en un aparato cualquiera, y volver a recobrarla cuando se nos antoje con sólo oprimir un botón, de modo que si una joven mujer, romántica y soñadora como tantas, sale a la calle y se pregunta algo para disipar el tedio que por lo general le provoca el paseo, no logra orientarse pues sus respuestas han quedado en la computadora. Ahí yacen las fechas de nacimiento de sus hijos, sus nombres, sus signos zodiacales, la fecha también en que llegaron los aztecas al sitio donde más tarde se erigió la gran Tenochtitlán, los nombres y características de los más soberbios hoteles de Cancún, Puerto Vallarta, Ixtapa-Zihuatanejo y Cartagena de Indias en Colombia, los de las carabelas de Colón y de sus capitanes, las añoradas lecciones de don Vladimiro Rosado Ojeda sobre la transfiguración de la arquitectura del románico al Bauhaus a las que asistió de niña, los vicios de los emperadores romanos, la lista de las películas en donde apareció Tyrone Power, las calles pintorescas de Londres… ¡Todo! ¡Definitivamente todo! Y en el momento en que descubre que nada puede responder por carecer de memoria, sucumbe por fuerza al pánico. Hace un esfuerzo casi mortal para plantearse algunas preguntas filosóficas cuya respuesta nadie puede evadir: ¿Quién soy?, ¿de dónde vengo?, ¿a dónde voy?, y cae al suelo. Cuando vuelve en sí, está en una clínica, no recuerda su nombre, mucho menos las señas de su casa, ni el sitio al que se dirigía. Para colmo, alguno de los curiosos que dificultó el pronto socorro debió robarle el bolso con sus documentos de identificación. En ese momento nace otra mujer, sin nombre, familia, ni domicilio, carente de recuerdos, desempleada, y, lo peor, educada para no hacer nada.
La Lanoche-Harris deduce de la lectura de El mago de Viena una vuelta a los antiguos tiempos de la memorización, ya que un cerebro con recaídas frecuentes en la nada queda bajo el dominio absoluto de las instituciones, los dogmas, el poder público y el privado, el eclesiástico, el familiar, y, sobre todo, el peor de todos, el de los sentidos, alusión elegante si la hay a la abundancia de proxenetas y lenones en el mundo del libro.
Un severo distanciamiento tal como lo exige Sklovski, una disolución inteligente del pathos y un tratamiento generosamente paródico de los recursos de la novela rosa contribuyen a la arquitectura del notable final: del búnker habitado por el chamán en la calle de Viena, sale cada tres o cuatro meses un convoy de pesados camiones de carga, automóviles y motociclistas en dirección a pistas de aterrizaje y puertos marítimos clandestinos. Además de mercancías prohibidas, contienen cargamentos de mujeres hermosas que viajarán a Arabia Saudita, Kuwait, los emiratos del golfo, Japón y Nueva Zelanda. Allí un escuadrón de la expedita y eficaz mafia al servicio del mago de Viena las repartirá, como en los servicios de puerta a puerta, en domicilios palaciegos o en lupanares tan fastuosos que podrían parecer palacios de Las mil y una noches. No es necesario añadir que además de las huérfanas de familias pudientes, aquellas muñecas lujosas que al recobrar la memoria recuperaron sus fortunas, para cederlas luego a los hombres del chamán, eran enviadas otras varias docenas de bellezas lujuriosas, nacidas evidentemente en cunas más modestas. No es cortés revelar todos los detalles del final, basta sólo decir que narra la estruendosa revuelta de aquellos galanes multinacionales adiestrados como objetos sexuales, peor: como robots fornicatorios, que tuvieron que actuar como maridos o amantes de una cadena de amorosísimas mujeres a las cuales cada cierto tiempo se veían obligados a perder. De la conciencia de su degradación surgió la rebelión. Sus corazones demostraron no estar blindados del todo y dieron cabida a las flechas de Cupido. Lenta, pero ineludiblemente, los hombres se aproximaron a la luz: su instinto pagano, su naturaleza romántica y su congénita caballerosidad los indujeron al combate. Una noche lincharon al chamán y a sus secuaces, incendiaron la inmensa casa de la calle de Viena, liberaron a las mujeres amadas de sus celdas, y también a un centenar de desconocidas, declararon su hazaña en una mesa de prensa y revelaron los turbios negocios internacionales que allí se cocinaban. El juicio no fue complicado, en unas cuantas semanas aquellos valientes fueron absueltos por un juez, muy decente por cierto, quien comprendió que no se trataba de un simple y sórdido crimen sino de una sana liberación de energías impulsada por el amor. En efecto, ese mismo juez que los absolvió celebró poco después sus nupcias con las santitas que los idolatraban.
Maruja Lanoche-Harris declaró en la presentación del libro que considerar a El mago de Viena como novela light producía un efecto reductor. Podía ser light si sólo se pensaba en su absoluta y deliciosa amenidad, pero por su tema pertenecía a la estirpe literaria más digna de nuestro siglo: Kafka, Musil, Broch. La prensa publicó algunos de sus conceptos al día siguiente:
Como todo gran libro, podemos leer El mago de Viena por lo que se propone decirnos. Su superficie nos encanta; seguimos con interés el destino de los innumerables personajes ya sea al entrar en un salón, o sufrir la pasión del amor, visitar el cuartel general, en el acto de conocer los desastres e insensateces de la guerra de los sexos, disfrutar las alegrías del irónico final feliz, a través de una lectura horizontal infinitamente meticulosa. Pero además, podemos considerar la superficie novelesca como un velo detrás del cual se esconde una verdad secreta: entonces concentramos nuestra atención en ciertos puntos que nos parecen esconder un espesor mayor.
La lectura de ese párrafo confundió a cuantos en otras ocasiones habían por desdicha tropezado con la prosa abrupta y más bien cuartelaria de Lanoche-Harris, pero en fin, enterarse de que alguien logra perfeccionarse en un oficio no deja de producir alegría. Dos días después, un periodista comprobó que aquel párrafo correspondía a una biografía de Tolstoi escrita por Pietro Citati. Lanoche-Harris había aplicado a El mago de Viena palabras que el biógrafo italiano dedicaba nada menos que a La guerra y la paz. La aportación de la crítica fue mínima, cuando Citati escribe “los desastres e insensateces de la guerra”, ella amplía el concepto de esta manera: “los desastres e insensateces de la guerra de los sexos”, lo que, me parece, contagia todo el párrafo de un jovial aleteo de locura.
No logro saber si El mago de Viena pueda considerarse como el mejor ejemplo de un producto industrial, pero es muy probable que al menos se le aproxime. Por lo pronto ha bonificado holgadamente a las editoriales, a las librerías y a su autor. Nada tiene eso de preocupante: tal tipo de narración ha existido siempre. Desde que hay novela, los subgéneros han logrado cobijarse bajo sus faldas. Balzac, Dickens, Tolstoi, autores portentosos si los hay, coexistieron también con narradores inmensamente leídos, pero ayunos de prestigio. Escribían y publicaban historias semejantes a las que produce la actual literatura light, y tenían por consumidores a multitudes ávidas de un tratamiento que alternara los escalofríos con rachas de sentimentalismo blando. El lenguaje tendría que ser más bien rudimentario, puesto que el analfabetismo era entonces espectacular, y había que favorecer a quienes tenían aún problemas con la letra impresa. Aquellos autores se hacían ricos pero no alcanzaban la fama, la prensa apenas los mencionaba, circulaban en ámbitos distintos a los de I litterati. Su vida era anónima y eso a nadie, ni siquiera a ellos, le parecía irregular. Durante mucho tiempo la relación, o más bien la falta de relación entre ambos grupos fue transparente. Por lo general, se sentían satisfechos del lugar en que estaban situados. Ahora las cosas son diferentes, lo que tiene mucho de ridículo, y algo de antipático. Los creadores de literatura light exigen el trato que sería normal dar a Stendhal, a Proust, a la Woolf. ¿Qué tal?
A pesar de los complejos intereses que se mueven en torno al libro, de los sofisticados mecanismos mercadotécnicos, de la salvaje competitividad de algunos círculos, sigue existiendo un público sensible a la forma, lectores exigentes cuyo paladar no toleraría historias tan truculentas ni la lacrimosa salsa del folletón, un público que se enamoró de la literatura desde la adolescencia, y contrajo ya antes, en la niñez, la adicción a viajar por el espacio y el tiempo a través de los libros.
Y entre ese público que sí sabe leer, se encuentra un grupo minúsculo, pero que es en verdad un supergrupo, el de los escritores, o los adolescentes y jóvenes que van a ser escritores en un futuro próximo.
Para ellos, la lectura es uno de los mayores placeres que les depara la vida, pero también la mejor escuela que cursó cualquiera de esos púberes en vísperas de publicar en un suplemento cultural, en una revista modestísima o en una plaquette de suprema elegancia, los poemas, cuentos o ensayos con que debutarán en el mundo de las letras. Las lecturas iniciales son decisivas para el destino de un futuro escritor. Y él, años más tarde, descubrirá la importancia que tuvieron esas horas en que debió prescindir de todo para quedarse a solas con Ana Karenina, La cartuja de Parma, El conde de Montecristo, Madame Bovary, Grandes esperanzas, hasta llegar a Ulises, ¡Absalón, Absalón!, Al faro, Pedro Páramo, donde más o menos uno se da de alta.
Gracias a esas lecturas y a las muchas que aún le faltan, el futuro escritor podrá concebir una trama tan imposible como la de El mago de Viena, exasperar hasta lo imposible su chabacanería, su vulgar extravagancia, transformar su lenguaje en un palimpsesto de ignorancia y sabiduría, de majadería y exquisitez, hasta lograr un libro absurdamente refinado, una delicia, un relato de culto, un bocado para los happy few, parecido a los de J. Rodolfo Wilcock, César Aira, Enrique Vila-Matas, Francisco Hinojosa, Mario Bellatin o Jorge Volpi.
No sé cuál sea hoy la formación de los jóvenes. La imagino muy diferente a la de los escritores de mi generación debido a la revolución visual y electrónica. Me entretuve hace poco en repasar los varios volúmenes de magníficas entrevistas publicadas por la Paris Review. Son entrevistas de poetas y novelistas de distintos países e idiomas. Se publicaron durante tres décadas, a partir de los años cincuenta. La mayoría de los autores tendría hoy entre ochenta y cien años, o aun más, si vivieran. Casi todos participaron en la transformación de la literatura y el arte de nuestro siglo. Hablan con insistencia de sus lecturas, en especial de las del periodo de formación, y todos, sin excepción, fueron lectores precoces, insaciables, omnívoros y por lo mismo se refieren con pasión a los antiguos, desde el legado helénico y los clásicos de su idioma hasta las figuras indispensables de la literatura universal. Cervantes está casi siempre presente. William Faulkner leía sin tregua el Quijote, por lo menos una vez al año. Otros nombres mencionadísimos: Flaubert, Baudelaire, Stendhal, Tolstoi, Dostoievski, Chéjov, Poe, Conrad, Dickens y Sterne. Cada uno de los entrevistados sostiene haber leído con especial interés las obras surgidas en los periodos de mayor floración de su lengua y por lo mismo de la literatura de su país. Mi generación, en México, se alimentó con los clásicos, los españoles, que son también los nuestros, y los de otras literaturas hasta el siglo XIX, y más tarde con la gran expresión literaria inmediatamente posterior a la Segunda Guerra Mundial: Kafka, Joyce, la Woolf, Faulkner, Scott Fitzgerald, Pavese, Svevo, Moravia, Vittorini, Gide, Malraux, Sartre, Camus, y los hispanoamericanos, Borges, Onetti, Carpentier.
La amplia comunidad de intelectuales exiliados en México después de la Guerra Civil Española, fue fundamental en nuestra formación. Fuimos alumnos de ellos, leímos sus libros y sus colaboraciones en la prensa literaria; asistimos a algunas de sus tertulias. Ellos ratificaron nuestra fe en el idioma, e intensificaron nuestra deuda con la cultura española y la europea en la que se formaron. La generación de 1927 fue galdosiana de modo natural. La obra del gran novelista canario anuncia buena parte del ideario de los hombres de la República. En la conversación con mis maestros aparecía constantemente su nombre y referencias a su obra; y algunos de los mejores textos sobre el viejo maestro fueron escritos en México: en especial los de Bergamín, Cernuda, María Zambrano. En España, por el contrario, la generación que corresponde a la mía, nutrió en su juventud y lo mantiene hasta hoy, me parece, un intenso desdén por Galdós y, en general, por la literatura española que estudió en la escuela.
III. La lectura en sí: la relectura: Hamlet
Hay de lectores a lectores, lo tendremos que aceptar. Nadie lee de la misma manera. Me abochorna enunciar semejantes trivialidades, pero no desisto: la diversa formación cultural, la especialización, las múltiples tradiciones, el temperamento individual y mil otras razones pueden decidir que un libro produzca impresiones diferentes en lectores diferentes. Acabo de leer un relato de Eudora Welty, una maravillosa narradora del sur de los Estados Unidos cuya lectura desde hace muchos años me produce una fascinación próxima al delirio. La leo con la mayor atención; en sus narraciones las cosas parecen muy sencillas, insignificancias de la vida cotidiana o momentos terribles que parecen insignificancias; sus personajes son excéntricos, y al mismo tiempo modestos como es todo el entorno. Uno puede pensar que están desesperados en el mundo que habitan, pero es posible que ni siquiera hayan reparado en la existencia de ese mundo. Son auténticamente “raros”. Provincianos, sí, pero excéntricos de pura raza. Otra notable escritora del sur, Katherine Ann Porter, señaló en alguna ocasión que los personajes de Eudora Welty eran figuras encantadas que para bien o para mal están rodeadas de un aura de magia. Pero en sus páginas esos pequeños monstruos humanos no aparecen en absoluto como caricaturas sino que están retratados con gran naturalidad y dignidad.
He comentado en varias ocasiones con amigos escritores las virtudes de esta dama; la conocen poco, no les interesa; dicen haber leído algún que otro cuento suyo del que recuerdan poco. Están en lo cierto cuando de inmediato, como a la defensiva, afirman que carece de la grandeza de William Faulkner, su célebre coterráneo y contemporáneo, cuyas tramas y lenguaje han sido parangonados tantas veces con las historias y el lenguaje de la Biblia. Los libros de la señorita Welty están muy lejos de ser eso, es más, son su revés: un desfile de presencias diminutas, paródicas, trágico-grotescas, que se mueven como marionetas trepidantes en algún pueblo o pequeña ciudad de Mississippi, de Georgia o de Alabama durante los años treinta o cuarenta de este siglo. Los lectores de esta autora no son legión. Para los happy few —y en casi todos los lugares donde he vivido he encontrado a algunos de ellos— leerla, hablar de ella, equivale a un perfecto regalo. Todos ellos están vitalmente relacionados con el oficio literario, son escritores, traductores, editores, gente de esa especie desapacible y exigente.
Para los participantes de esos minúsculos núcleos de entusiastas de Eudora Welty, también los de Ronald Firbank, Ivy Compton-Burnett, Flann O'Brien, del Borges anterior a los cincuenta años, de Giorgio Manganelli o Carlo Emilio Gadda, dispersos por el amplio mundo, encerrados en refinadas torres de marfil o en inclementes estudios de bajo precio, basta que un entusiasta mencione el nombre de alguno de esos ídolos de culto para que otro se convierta en su aliado. Les resulta un misterio inexplicable el que algunos de sus amigos, escritores como ellos, sensibilizados por el estudio y la práctica diaria de la literatura, no logren compartir su fervor por aquellas figuras de excepción, y en cambio rindan culto a escritores que parecerían serlo sólo por caprichos de la época o por una determinada operación publicitaria.
Para ellos, como para mí, resulta también desconcertante que escritores hoy del todo ilegibles hubiesen gozado hace cinco o seis décadas de una excepcional celebridad. No eran fabricantes de best sellers, sino que representaban la sabiduría y la moral del siglo; cualquier pensamiento suyo, apenas emitido, creaba jurisprudencia en el mundo entero. Uno de ellos sería Giovanni Papini. En el mundo de habla castellana fue un Dios. Ahora, en ninguna parte, y mucho menos en Italia, se le tolera; hasta mencionarlo resulta de mal gusto, como si se hiciera alusión a una enfermedad vergonzosa. Borges defendió con tenacidad hasta el fin de su vida la “grandeza” de aquel autor desprestigiado, y agradeció la influencia que la farragosa prosa del florentino había ejercido en la suya. Uno sólo puede contemplar azorado los dos polos irreconciliables, el petulante estruendo de Papini y la perfecta transparencia del argentino.
Con el tiempo, cada lector reconoce pertenecer a una determinada familia literaria. A partir de entonces difícilmente cambia, aunque puede darse el caso de que en ciertas ocasiones alguien confunda los rasgos de su estirpe. En la adolescencia o la primera juventud, cuando todo lector es aún un venero de generosidad, alguno pudo leer con placer, con entusiasmo y hasta copiar en su cuaderno íntimo párrafos enteros de un libro que releído años después, cuando su gusto se ha afinado, descubre con asombro, con escándalo, quizás hasta con horror, aquella equivocación imperdonable. ¡Admirar como una obra maestra ese bodrio repugnante! ¡Considerar fuente de vida ese torpe lenguaje que sin duda había nacido muerto! ¡Qué vergüenza!
Hay circunstancias en que la decapitación de una gloria se ve refrendada, casi de inmediato, por los lectores que hasta hacía poco la veneraban, y no sólo los de su país e idioma, sino en los del mundo entero, lo que no deja de ser otra rareza. En mi adolescencia, en mi juventud, Aldous Huxley era una eminencia internacional, un cruzado decidido a luchar por que el género narrativo estuviese regido por una suprema inteligencia. Contrapunto y sobre todo el profético Un mundo feliz se leían como best sellers, lo que era un disparate. Huxley llegó a significar la exigencia estética más rigurosa. Era también un paladín de la libertad, pero su prédica poseía tal soberbia que lo hacía parecer más bien un hombre de la Contrarreforma. Llegó hasta hacernos dudar de las virtudes literarias de Charles Dickens, a quien trataba con desprecio inaudito, al grado de considerar La tienda de antigüedades como una novela rosa, la más plañidera y deplorable del mundo; se lanzó también contra Edgar Allan Poe, al que consideraba un versificador de medio pelo, vulgar y efectista. Hoy día el nombre de Huxley se ha eclipsado, pertenece más bien a la historia literaria, pero en la literatura propiamente dicha su lugar es modesto. En cambio, Dickens y Poe continúan su fascinante marcha hacia las estrellas.
Un libro leído en distintas épocas se transforma en varios libros. Ninguna lectura es igual a las anteriores. Al descubrir, como en el caso de Papini o de otros más, que esa escritura nada tiene que ver con nuestras preocupaciones o nuestros sueños, que nos resulta átona y hueca, deducimos que debió de haberse impuesto sólo por circunstancias morales, religiosas, y bastó que cambiara la plataforma para descubrir que estaba desprovista de forma, destinada irremediablemente a perderse en el vacío.
Aun la revisitación a obras aseguradas por varios siglos de indiscutible excelencia puede proporcionar sorpresas. Como el baño en el río de Heráclito, la relectura de un clásico jamás será la misma, a menos que el lector sea un auténtico papanatas. El Hamlet que un estudiante atónito y deslumbrado leyó en la adolescencia, inmediatamente después de ver la versión cinematográfica de Laurence Olivier, tiene poco que ver con una tercera relectura hecha a los 26 años, cuando una rigurosa revisión de la obra le hizo concebir el destino humano como una búsqueda incesante de armonía universal, aunque para realizar ese fin tuviera que sacrificar su vida y la vida y la felicidad de otros, como lo hicieron Hamlet, Ofelia y Laertes, jóvenes ardientes, inmolados en el combate contra la maldad y la podredumbre, para abrir paso a aquel Fortinbrás, el héroe aguerrido de Noruega, que restauraría en Dinamarca la armonía destrozada. Sin dolor y sin esfuerzo, el horizonte jamás podría aclararse. El nombre de aquel lector no tiene importancia, ni siquiera sus circunstancias, aunque conocer una y otras podría permitir trazar la crónica de una larga relación entre un hombre y sus libros predilectos, hablar, además, de la pulsión que se establece entre lectura y relectura. Diré sólo que estudió su carrera sin la menor vocación, ya que sus padres la eligieron por él. Durante los años de estudiante asistió como oyente a la Facultad de Filosofía y Letras con mayor diligencia que a la de arquitectura, de la que era alumno. No le preocupa gran cosa el trabajo, vive con holgura gracias a rentas que recibió en herencia. Dice y repite a quien lo quiere oír que no sólo vive para leer sino que lee para vivir. La lista de sus lecturas es descomunal, ecuménica y arbitraria, tanto en los géneros como en los estilos, las lenguas, las épocas. Se complace maniáticamente en hacer listas, de los autores, de sus títulos, de las veces que ha leído cada uno de los libros, de todo. Hay en eso algo de locura. Lee y relee a toda hora, y apunta los detalles en enormes cuadernos. La lista de escritores más frecuentados, aquellos con quienes se siente como si estuviera en su casa, es la siguiente, en orden de mayor a menor. Anton Chéjov; ése es indiscutiblemente su autor favorito, podría leerlo cada día, en todo momento, conoce algunos de sus monólogos de memoria; es, además, el autor que le resulta más insondable de todos sus preferidos. Sabe que en la obra de ese ruso excepcional, bajo una aparente transparencia, se esconde un núcleo acorazado que lo convierte en el más oscuro, más lejano, más misterioso de todos los autores que ha leído. Los siguientes son, por orden, repito: Shakespeare, Nikolai Gogol, Alfonso Reyes, Henry James, Bertolt Brecht, E.M. Forster, Virginia Woolf, Agatha Christie, Thomas Mann, Jorge Luis Borges, Lawrence Sterne, Carlo Goldoni, George Bernard Shaw, Octavio Paz, Benito Pérez Galdós, Luigi Pirandello, Witold Gombrowicz, Arthur Schnitzler y Alexander Pushkin. Hay autores a los cuales prefiere más que a los enlistados: Marcel Schwob, Juan Rulfo, Miguel de Cervantes, Lope y Tirso de Molina, Tolstoi, Stendhal, para citar sólo unos cuantos. Desde luego, sería una locura preferir a Agatha Christie, que aparece en la lista, a Miguel de Cervantes, que no lo está. Y es evidente que Gustavo Esguerra, ¡pues al fin saltó el nombre!, a quien conozco bien, prefiere las obras teatrales de Lope, de Calderón o de Tirso a las de Goldoni, como también admira más a Hermann Broch o a Carlo Emilio Gadda que a varios de los enlistados. De la misma manera ha visto y leído Hamlet más que otras piezas de Shakespeare que prefiere, como La tempestad, Troilo y Crésida, Cómo gustéis, El rey Lear. Pero el destino, a saber por qué, lo dispuso así, y lo llevó a codearse más con algunos que con quienes debería. Bueno, mi amigo Esguerra descubrió el Hamlet a los doce años y lo siguió frecuentando hasta apenas una hora antes de morir. Cada una de sus lecturas añadía y eliminaba nuevos matices a las sesiones anteriores.
La undécima lectura ocurrió en el 68, después de la matanza de Tlatelolco, de la Universidad tomada por el ejército, de la marcha de los tanques por las calles de México. Fue una lectura crispada y eminentemente política, “algo huele a podrido en Dinamarca”.
Varias veces oye decir en el drama: “Dinamarca es una prisión”. Cuando Shakespeare escribió Hamlet el terror reinaba en Londres. En 1601, la conspiración de Essex, su mecenas y amigo, fue descubierta y él ejecutado. Las crujías de la Torre de Londres se llenaron día tras día con la más ilustre juventud de Inglaterra. La reina no perdonó a su antiguo favorito, y ni siquiera su decapitación la dejó satisfecha. Había que acabar con la semilla, sus familiares y amigos, los filósofos y los poetas de quienes se rodeaba. Poco se sabe de Shakespeare durante los dos años que duró el terror. Fue, eso sí, la única pluma del reino que no cantó las glorias de Isabel de Inglaterra en 1603, a la hora de su muerte. Esa relectura influye en las siguientes, en especial la última, que el ya anciano Gustavo Esguerra terminó en el lecho de un hospital pocas horas antes de expirar. En esa lectura volvió a sorprenderle que al final Hamlet aceptara la invitación de Claudio, el rey espurio, el asesino de su padre, el corruptor de su madre, su enemigo acérrimo, para jugar una partida de esgrima con Laertes, lo que lo hizo preguntarse si Shakespeare habría considerado a esa altura de la obra que el propósito que lo llevó a escribirla se había ya cumplido, y por lo mismo, su único interés era llegar a la palabra “Fin”. ¡Y qué medio mejor para iniciar ese laborioso desenlace que situar a Hamlet intercambiando unos golpes de espada con el agobiado Laertes, a cuyo padre, Polonio, el príncipe había asesinado, y a cuya hermana, la delicada, frágil y desdichada Ofelia, había hecho perder la razón y también la vida! Para llegar al fin, era necesario que una de las espadas estuviera envenenada, la misma que en la sesión de esgrima carecería de un botón en la punta, y por si algo fallaba, también el vino estaría envenenado, como emponzoñada estaba toda la atmósfera en Dinamarca.
Es la parte enconada del drama, la más reacia a la comprensión.
¿Sería aquel duelo falsamente deportivo un mero soporte a la carpintería del drama? ¿Obedecería Hamlet a su demiurgo y al mismo tiempo se rebelaría ante su pluma? ¿Tendría que aceptar el duelo preparado por el rey, quien ha apostado una alta suma a la victoria de su hijastro, lo que implicaría una ofensa a todo lo que hasta entonces Hamlet ha representado, y también a Laertes, con quien jugaría deportivamente después de haberle matado al padre, y causar el suicidio de su hermana? ¿O podría ser un sutil procedimiento con el que el autor trataría de insinuarnos que, si bien Claudio es un monstruo por haber asesinado al legítimo rey, y Gertrude, al desposarlo, se ha convertido en su cómplice y es tan culpable como él, tampoco Hamlet, en quien desde el principio nos ha obligado a depositar nuestra fe, es el joven héroe capaz de devolver el orden a este desvariado mundo sino un joven irremediablemente frívolo, que ha matado como sin querer, por descuido, a varias personas, algunas totalmente inocentes, y no al culpable designado por el fantasma de su padre? ¿O sencillamente querría mostrarnos que el príncipe no es del todo culpable, sino que sus insufribles pesares han acabado por deteriorar sus facultades mentales? ¿Así de fácil? Lo hemos conocido como un joven filósofo llegado de la universidad de Wittemberg, como un hombre agobiado por angustias y dudas infinitas, como el artífice de un castigo ejemplar destinado a los asesinos de su padre, también como un falso demente. ¿Por qué no suponer entonces que al final las presiones y el desorden de este mundo y del otro, donde habitan los muertos y de donde recibe instrucciones, han acabado por sumirlo en la locura? ¿Es posible que de tanto simular haya optado por refugiarse en ella, y escapar así de toda la pesadumbre que lo embarga?
El viejo lector, mi amigo, el moribundo Gustavo Esguerra, se pregunta en su lecho de enfermo si acaso la aceptación de Hamlet para jugar aquella absurda partida de sables podría ser una mera convención escénica de aquella época en que tan a menudo la desmesura supera a la coherencia, y contaba con la aceptación del autor tanto como con la de un público complaciente siempre y cuando le ofrecieran una noche brillante, opulenta en movimientos, tropos y figuras varias, todo ello empapado con sangre derramada como lo apetecía la época, al final de aquella excesiva tragedia. Hamlet se comportará como el hombre que deberá restablecer el orden en el universo que ha sido dislocado brutalmente. Los culpables serán eliminados, Shakespeare ideó ese duelo deportivo sabiendo que el desenlace está a la vista. En una única escena morirán el rey y la reina, y junto a ellos Hamlet y Laertes, los amigos divididos a quienes sólo la presencia de la muerte volvería a unir. Pasaría por allí el valiente Fortinbrás, limpio de culpa, despediría con palabra rotunda al cadáver del príncipe y se ceñiría tranquilamente la corona. Las tinieblas se retirarían de Dinamarca, el olor a podredumbre se evaporaría. En aquel viejo reino, librado de tribulaciones, comenzaría de nuevo la historia. Más que la edición de sus obras, a Shakespeare como hombre de teatro le interesaba la puesta en escena. En una buena representación, la aceptación de Hamlet a cruzar espadas con Laertes no produce ningún reparo, como pasa en la lectura. Por el contrario, en escena funciona espléndidamente y compone un final perfecto. Esguerra relaciona la escena con otra desorbitadamente efectista, donde el príncipe se arroja a la tumba donde yace el cadáver de Ofelia; presiente una posible conexión entre ambas situaciones, pero no logra establecerla. En esa búsqueda cruzan por su memoria algunas frases pronunciadas por la trémula huérfana mientras deambula sin derrotero por los pasillos de Elsinore.
A Gustavo Esguerra, como a todo lector, le fue imposible captar todos los misterios contenidos en una obra de Shakespeare. En su juventud, lo deslumbraron las intensas tramas y la música verbal. ¡No podía ser de otra manera! Cada lector, según sus capacidades, va descifrando a través del tiempo algunos de sus enigmas. Hacia mediados de los años sesenta, le llegó a las manos el libro de Jan Kott: Shakespeare, nuestro contemporáneo. En sus páginas se convenció de la importancia de penetrar a través del texto shakespearino la experiencia contemporánea, su inquietud y su sensibilidad:
En Hamlet se barajan muchos asuntos: política, poder y moral, debates sobre la unidad de la teoría y la práctica, sobre la finalidad suprema y el sentido de la vida; hay una tragedia amorosa, familiar, estatal, filosófica, escatológica y metafísica. Hay de todo, hasta estética teatral. Además, la tragedia contiene un sobrecogedor estudio psicológico, un argumento sangriento, un duelo, una gran carnicería. Uno puede elegir a su gusto el tema que le interese.
Uno de los verbos más conjugados en Hamlet es “espiar”. En el escenario todos son espiados, sin excepción y sin reposo. En el castillo de Elsinore, hay siempre alguien detrás de una cortina, oyendo, espiando. El grito desgarrado de Hamlet: “¡Ofelia, márchate a un convento!”, es la confirmación de que en un mundo regido por el crimen no hay lugar para el amor.
Hamlet parece obedecer a su creador, pero intenta también escapársele siempre. Por eso es posible examinarlo y entenderlo de diferentes maneras. En la última hora de su vida, Gustavo Esguerra recordó, ya lo he dicho, unas líneas de Ofelia en cuya existencia le pareció no haber reparado nunca. Una frase se inserta en el cuarto acto, precisamente en la escena donde la triste niña tropieza con los reyes, perdida ya en un alucinado laberinto verbal. Su demencia es evidente, y sin embargo en ese denso drama de crímenes y castigos la sibilina frase parece aludir a algo muy importante, muy concreto, tal vez una advertencia al corazón del auditorio: “Dicen que la lechuza era hija del panadero. Señor, sabemos lo que somos, pero no lo que podemos ser”. El viejo Esguerra, exhausto, la repite, en voz cada vez más angustiosa. A su lado se encuentran un médico y una enfermera. Acaban de aplicarle una inyección. El médico mueve la cabeza, lo que implica que todo está perdido. El paciente tiene aún fuerza para repetir:
—”Dicen que la lechuza era hija del panadero. Señor, sabemos lo que somos, pero no lo que podemos ser”, una frase que encajaría perfectamente en un drama de Pirandello, ¿no le parece, doctor? –