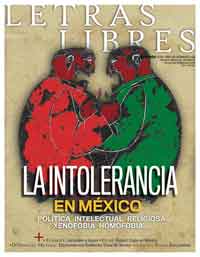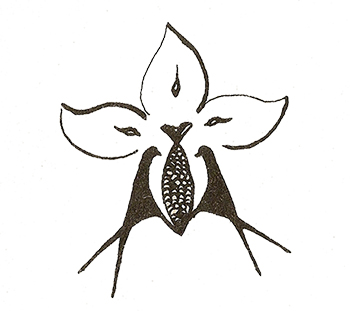Las cartas han jugado un papel crucial, determinante, en la vida y la obra del portugués Pedro Costa (1959), uno de los directores que están modificando el rostro del cine contemporáneo al poner en práctica el dictum de Robert Bresson: “Más que películas bellas, películas necesarias.” (En este caso, no obstante, belleza y necesidad van estrechamente unidas.) En 1994, luego de rodar Casa de lava, su segundo largometraje –el primero, O sangue, data de 1989–, Costa regresó de la isla de Fogo a Lisboa, su ciudad natal, cargando paquetes, obsequios y una enorme bolsa llena de misivas que debía entregar a varios inmigrantes de Cabo Verde afincados en Estrela d’África, un arrabal situado en el distrito de Amadora, a una hora en autobús del centro de la capital lusitana. Fue así, convertido en cartero fortuito, como Costa entró en contacto con Fontainhas, el barrio surgido en los años sesenta y trocado en auténtico laberinto recorrido por el minotauro de la miseria que lo imantaría a lo largo de casi una década y lo llevaría a decir: “Aquí no había interior y exterior. Cada calle era un pasillo, cada casa una calle, cada dormitorio una plaza pública.” En esa intrincada red de callejones claustrofóbicos habitada por expatriados y obreros que despertaban a las cinco de la mañana para integrarse al sistema digestivo de la gran urbe, el cineasta encontró no solo su verdadera voz fílmica sino también a su Ariadna: Vanda Duarte, una heroinómana cuyos accesos de tos cada vez más violentos constituyen una suerte de hilo conductor sonoro en la trilogía compuesta por Ossos (1997), No quarto da Vanda (2000) y Juventude em marcha (2006) y titulada no en balde Cartas desde Fontainhas. Porque cartas, hermosas y prolijas cartas escritas por un seguidor lo mismo de la luz de Vermeer que de la austeridad de Bresson –Ossos fue fotografiada por Emmanuel Machuel, que trabajó con el director francés en L’argent (1983)–, son las tres cintas donde Costa disuelve e incluso subvierte las fronteras entre ficción y documental para emprender el camino inverso que cambió su manera de ver la vida a través del cine. Las misivas que lo condujeron de Cabo Verde a Fontainhas ahora salen de Fontainhas al mundo radicalmente transformadas, imbuidas por instantes de una saudade como la que permea la carta de amor vuelta mantra al ser recitada en repetidas ocasiones por Ventura, el sigiloso hombre de aspecto totémico que protagoniza Juventude em marcha y dos cortometrajes posteriores (Tarrafal y A caça ao coelho com pau, ambos de 2007): “Me gustaría poder ofrecerte cien mil cigarros, una docena de vestidos bonitos y nuevos, un automóvil, esa pequeña casa de lava con la que siempre has soñado y un ramillete de flores de cuarenta centavos. Pero antes que nada, bebe una buena botella de vino y piensa en mí.”
Pensar en Fontainhas, en sus residentes rendidos a los rituales de la depauperación y a los caprichos de la especulación inmobiliaria, logró que Costa decidiera ser el cronista o archivista –la idea de archivo está presente en el valioso documental que Aurélien Gerbault dedica al director portugués– de una zona destinada sin remedio a la extinción. Pocas veces en la historia del cine una toma de conciencia ética ha redundado en la conformación de una estética con tal eficacia: durante el rodaje de Ossos, Costa advirtió que la gente del barrio debía madrugar para sobrevivir y empezó a prescindir de equipo técnico y sobre todo de iluminación para no perturbar demasiado el descanso nocturno. De ese modo descubrió la luz de Fontainhas, presencia fundamental en la trilogía: un personaje subrepticio pero insoslayable que se cuela por puertas y ventanas a través de las que los otros personajes –seres que parecen desprovistos de sangre y semejan ángeles sucios, parafraseando la descripción del fotógrafo Jeff Wall– son captados no solo para resaltar su aislamiento sino para enmarcarlos como genuinas obras plásticas. Al igual que la estética de Costa esas criaturas que se antojan primigenias, envueltas en nimias aunque forzosas ceremonias de subsistencia, experimentaron una metamorfosis sustancial de una a otra película. En Ossos, donde tal como sugiere el título nos topamos con figuras que están en los huesos y pueblan un entorno donde campea una desnudez ósea y elemental que raya en lo místico, los marginados reales interpretan a marginados ficticios: Vanda Duarte es una empleada doméstica llamada Clotilde; Nuno Vaz, albañil, es el padre sin nombre que busca vender a su bebé no deseado; Mariya Lipkina es Tina, la madre veinteañera con tendencias suicidas, etcétera. En No quarto da Vanda, la distancia entre realidad y ficción disminuye al grado de diluirse: Vanda y su hermana Zita son Vanda y su hermana Zita, junkies que pasan la mayor parte del tiempo confinadas en una habitación verde –el color de la esperanza– que les sirve para refugiarse del desasosiego que las circunda; un desasosiego sembrado de fuegos que arden en basureros como recordatorios de la labor prometeica del hombre, que persiste incluso en medio de la más feroz decadencia. En Juventude em marcha, finalmente, los personajes reales también se encarnan a sí mismos pero con cierto cariz fantasmal y simbólico que les confiere estatus de emblemas: seres a caballo entre el aquí y el más allá que son guiados y escuchados por Ventura, el único capaz de transitar entre los dos orbes con entera libertad.
En el núcleo de la trilogía, sin embargo, se halla el propio barrio de Fontainhas, que es retratado en tres etapas: cotidianidad (Ossos), demolición (No quarto da Vanda) y reubicación de sus residentes en la urbanización de Casal da Boba, localizada igualmente en la periferia de Lisboa (Juventude em marcha). Esta urbanización, que reaparece en Tarrafal y A caça ao coelho com pau, hace un fuerte contraste con la decrepitud multicolor de Fontainhas; en sus interiores blancos y asépticos, similares a escenarios de un filme futurista y despojados tanto de objetos como de memorias profundas, Costa continúa explorando una de sus principales obsesiones: la relación entre arquitectura e individuo, la forma en que el hombre ocupa y habita el espa-
cio que le ha sido asignado en el universo citadino. Densa inmersión en el silencio y los muros casi monásticos que lo contienen –las palabras de los personajes, que se reducen a un mínimo beckettiano de acción, quedan flotando en el aire como mosquitos atrapados en el ámbar del desamparo absoluto–, Juventude em marcha acentúa otro de los grandes logros del cineasta portugués: el diseño de sonido, que en esta película en particular –señala Mark Peranson– “se coloca por encima de la imagen para desafiarla”. Soberbio fresco visual que recupera una comunidad ya extinta, la trilogía consagrada a Fontainhas registra con oído privilegiado el corazón del caos humano. Allí, entre esa cacofonía de ruidos y voces siempre fuera de cuadro, es posible distinguir los golpes de Pedro Costa, el cartero que llamó tres veces a una puerta tras la que aguardaba un arsenal de luminosas revelaciones. ~
(Guadalajara, 1968) es narrador y ensayista.