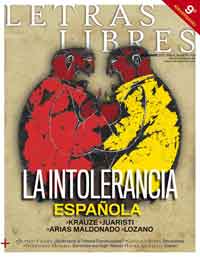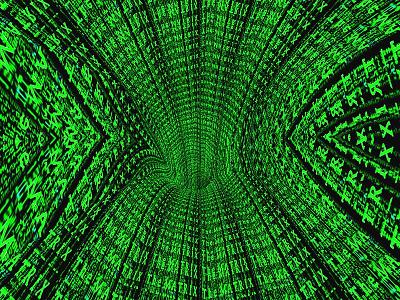Hace casi exactamente trece siglos, en el año 711 de la era cristiana y el 89 de la Hégira, uno o varios ejércitos musulmanes destruyeron el reino godo de Toledo. No cabe hablar, en su caso, de nada parecido a una “nación española”. Era uno de los numerosos reinos bárbaros nacidos sobre las ruinas de la administración romana. Estaba, como todos ellos, en manos de una casta militar germánica que nunca controló la totalidad del territorio peninsular. Las poblaciones de la región cantábrica y del Pirineo occidental se le resistieron con relativo éxito. A su vez, los godos evitaron mezclarse con los hispanorromanos y compartir con ellos el poder, aunque consintieron que la Iglesia fuera gobernada por el clero autóctono. La desaparición de la aristocracia goda tras la conquista islámica se consumó en un par de generaciones, asimilada en buena parte por la elite árabe, que procuraba emparentar con las de los países que iba sometiendo. Solo dos o tres siglos más tarde, con varios reinos cristianos consolidados en el norte, comenzó a hablarse en ellos de una pérdida y de una reconquista de España. La primera no había sido tal, como ya se ha dicho. Tampoco la de reconquista era una denominación apropiada a la gradual expansión hacia el sur de los pueblos que habían permanecido insumisos a los godos y a los que aún se conocía por sus antiguos gentilicios de época romana: los astures crearon el reino de León; cántabros y vascones darían origen más tarde al de Castilla, y estos últimos también a los de Navarra y Aragón (que se incorporarían a la Marca Hispánica carolingia, núcleo de la futura Cataluña).
¿Cuándo surge una nación histórica que pueda considerarse española? En la última década del pasado siglo, un teólogo y medievalista inglés, Adrian Hastings, propuso considerar como nación a toda sociedad caracterizada por unidad de religión, continuidad geográfica, idioma común, cierta horizontalidad social y un texto en el que la población se reconozca. Como se advierte, no incluía entre estos requisitos la unidad política. Apeló a este criterio para sostener la tesis de que la Inglaterra inmediatamente anterior a la invasión normanda (1066), aunque dividida en varios reinos, era ya una nación en virtud del cristianismo, la lengua anglosajona y la Historia ecclesiastica gentis Anglorum de Beda el Venerable. El modelo que subyace a esta definición no es otro, como puede fácilmente adivinarse, que el pueblo hebreo de los tiempos bíblicos. Proyectado sobre la España cristiana de los siglos ix y x, permitiría atisbar en ella una nación en ciernes si interpretáramos la comunidad de idioma en un sentido amplio, no como unidad lingüística estricta, sino como posesión de una koiné y de unos códigos simbólicos compartidos por los diversos reinos. La koiné, en el caso español, era una lengua franca que comenzaba a formarse por entonces en un condado dependiente del reino leonés y equidistante de los extremos occidental y oriental de la península, un romance hablado por cántabros y vascones foramontanos en la montaña de Burgos y en la Rioja Alta, que pronto comenzaría a ser conocido como castellano. Los códigos corresponden a lo que se llama estilo mozárabe: una arquitectura, una iconografía y una liturgia que se extendieron hacia el norte cristiano desde la sede arzobispal de Toledo, que, pese a hallarse bajo dominio musulmán, logró mantener su primacía e influencia sobre toda la Iglesia peninsular. El texto unificador, en cierta manera “nacional”, lo constituyen, sin duda, los In Apocalypsin Beati Ioannis Apostoli Commentaria, escritos a finales del siglo viii por Beato, un monje del monasterio de San Martín de Turieno, en Liébana y difundidos en espléndidas copias manuscritas por los reinos cristianos hispánicos durante las centurias siguientes.
Los Commentaria representan una curiosa paradoja histórica. Exponentes incomparables de la imaginería mozárabe en sus ilustraciones hieráticas, fueron concebidos como un alegato contra la hegemonía eclesiástica de Toledo. Al reino leonés le interesaba sacudirse la tutela episcopal de una sede subordinada al califato omeya de Córdoba y establecer una propia que pudiera arrogarse la autoridad sobre la cristiandad hispánica. La obra de Beato responde a tal designio. Sus Commentaria son perfectamente encasillables en la abundante literatura apocalíptica que durante los siglos vii y viii produjeron autores cristianos en los países conquistados por el islam –sobre todo, en Siria y Egipto– para alentar la resistencia de los suyos a la apostasía propiciada por la asimilación cultural y las ventajosas exenciones que los gobernantes musulmanes ofrecían a los conversos. Los mozárabes hispanos, tras una inicial fase de oposición abierta a los conquistadores (saldada con no pocos mártires), se plegaron a la arabización cultural, lo que traería consigo cierto sincretismo religioso. Contra la tendencia asimilacionista, la literatura apocalíptica interpretaba la conquista musulmana como signo inequívoco de la inminencia de los Últimos Días, identificando los ejércitos del islam con las hordas de Gog y Magog, a Mahoma con el Anticristo y al califato de Damasco con la Gran Ramera babilónica. Los Commentaria de Beato no fueron una excepción dentro de este género, salvo en el hecho de situar la Babilonia del Apocalipsis en la Córdoba califal y no en la remota ciudad siria.
Uno de los síntomas del sincretismo religioso mozárabe fue el deslizamiento del clero toledano hacia el adopcionismo, es decir, a la tesis de que en Cristo habría solo una naturaleza, la humana, a pesar de haber sido adoptado por Dios como su Hijo. Condenada como herética en el Concilio de Nicea (325), dicha tesis constituía el núcleo del cristianismo arriano, que los visigodos de Toledo habían profesado hasta la conversión de su rey Recaredo al credo católico (589). La vuelta del arzobispo Elipando de Toledo (756-807) al adopcionismo favorecía, obviamente, el acercamiento entre el cristianismo mozárabe y el islam. Al mismo tiempo, en el reino leonés se producía una crisis dinástica que terminó con el derrocamiento del rey Mauregato por su hermano menor, Alfonso, hijos ambos de Fruela I. El primogénito tenía el apoyo de Elipando, que veía en él, sin demasiada justificación, al legítimo sucesor de los reyes visigodos. Por su parte, Alfonso, aliado con Carlomagno y firmemente sostenido por el clero fiel a la Iglesia de Roma, contaba además con la ayuda de los vascones occidentales, que lo reconocían como su rey por ser hijo de una vascona, segunda esposa de Fruela. Alfonso acusó a Mauregato de herejía y sumisión a los musulmanes, y consiguió expulsarlo del trono el año 791, en que él mismo comenzó a reinar con el nombre de Alfonso II
(se le llamó “el Casto”, como es bien sabido, aunque dicho apodo no significa otra cosa que “el niño” o “el menor”, denotando su calidad de segundón). Es posible que, como quieren algunos autores, hiciera de Beato su confesor. En cualquier caso, se valió del monje de Liébana para socavar la autoridad y el prestigio de la sede toledana.
En colaboración con otro monje, Eterio de Osma, Beato escribió el tratado Apologeticum adversus Elipandum, dedicado a rebatir el adopcionismo del arzobispo mozárabe y a denunciarlo, de paso, como un apéndice del islam. A ello responde el famoso insulto que dirigió a Elipando, testiculum Antichristi, en el sentido de “cabecilla del Anticristo”, es decir, de Mahoma, jugando con la referencia a las múltiples cabezas de la Bestia apocalíptica (y no, según se ha interpretado muchas veces, como sinónimo de coleo Antichristi). El Apologeticum serviría de base a Alcuino de York para la refutación pública del adopcionismo de Elipando en el Concilio de Aquisgrán (800). Aunque no se sostiene ya la atribución que en otro tiempo se hizo a Beato del himno O Dei verbum, en honor del apóstol Santiago como evangelizador de España, a él se debe el rescate, en sus Commentaria, de la tradición piadosa, considerada veraz ya en la época visigótica por Isidoro de Sevilla, del traslado a España de los restos de Santiago el Mayor tras su martirio en Jerusalén, lo que, sin duda, preparó el clima para la invención de la tumba del “hermano de Jesús” en Compostela, años después de la muerte del combativo monje de Liébana (según la leyenda, la habría descubierto, en el año 814, un eremita que llegó a ella guiándose por las estrellas de la Vía Láctea).
Con todo, ni la condena de las doctrinas de Elipando ni el hallazgo del supuesto sepulcro del Apóstol y la consiguiente erección de una sede episcopal compostelana derivaron en la deleción de Toledo como referencia primordial, porque Alfonso II, en cuanto logró neutralizar a los partidarios de Mauregato, asumió simbólicamente la herencia de la monarquía visigótica, promoviendo una historiografía que presentaba a la dinastía leonesa como estricta continuidad del linaje de Recaredo. Trató así de contrarrestar las intenciones de Carlomagno y del sucesor de este, Ludovico Pío, de extender su imperio a la España cristiana. Toledo fue arrebatado definitivamente a los musulmanes en 1085 por un lejano descendiente de Alfonso II, el rey castellano Alfonso VI, que impuso en la sede arzobispal a un monje cluniacense, Bernardo de Sauvetat, abad de Sahagún. Este erradicó la liturgia mozárabe de la arquidiócesis, sustituyéndola por la ortodoxamente romana.
De Alfonso II, el Casto, y sus sucesores leoneses arranca la idea de la lucha contra el islam andalusí como una empresa orientada a la restitutio Hispaniae, es decir, a la reconquista de España para devolverla a su raíz cristiana, romana y visigótica. Miméticamente, los monarcas de los otros reinos cristianos peninsulares adoptarían, como los leoneses, el título de Rex Hispaniae haciendo asimismo suyo el ideal de reconquista. Es cierto que, como observó Américo Castro, los cristianos de España carecieron de un etnónimo común hasta fechas muy tardías y que el propio término “español” parece proceder de un provenzalismo, espanhol, introducido en la península por los peregrinos franceses a Santiago no antes del siglo xiii. Pero ello no obsta para que leoneses, castellanos, navarros, aragoneses, catalanes e incluso portugueses fueran conscientes de su pertenencia a España, que era más que una mera denominación geográfica.
¿Qué era España por entonces? Afirmar que se trataba de una nación, como la Inglaterra de Hastings (del autor Adrian Hastings y de la batalla de Hastings) puede ser más o menos admisible, pero no resuelve nada. Sajones y normandos eran igualmente cristianos, y la derrota de los primeros no suscitó en ellos los terrores apocalípticos que embargaron a la cristiandad peninsular ante los musulmanes. De hecho, normandos y sajones mantuvieron identidades diferenciadas durante poco tiempo, pese a que Walter Scott, en su Ivanhoe, pretendiera que aún constituían pueblos distintos en tiempos de la Tercera Cruzada.
El mito aristocrático del origen normando no tuvo en Inglaterra una vigencia comparable a la del mito franco en la nobleza francesa, que perduró hasta la época napoleónica. Conquistadores y conquistados eran, en el caso inglés, cristianos de ascendencia germánica, y la diferencia idiomática se reveló insuficiente para mantener una oposición de tipo étnico. Los normandos, menores en número, se asimilaron pronto, incluso lingüísticamente, a la mayoría anglosajona. Los barones que obtuvieron del rey Juan I la aprobación de la Carta Magna (1215) eran ya tan ingleses como sus vasallos, y solo los propios reyes Plantagenet, en su condición de grandes señores franceses, permanecieron en gran medida ajenos a la identidad nacional de sus súbditos insulares.
En España, por el contrario, jamás se mezclaron cristianos y musulmanes, descontando los aislados casos en que emires y califas tomaron por esposas a cautivas cristianas. La visión en clave apocalíptica de la conquista musulmana, forjada por Beato sobre la falsilla de la literatura cristiana siria y egipcia, perduró hasta finales de la reconquista, como lo demuestran las versiones tardías del tema de la pérdida de España que pasaron al romancero. El espíritu de resistencia de la cristiandad bizantina en los territorios sometidos al islam se fue debilitando hasta desaparecer en el curso de los primeros siglos de dominación califal. Gran parte de la población cristiana se convirtió al islam; el resto se arabizó culturalmente, resignándose a la condición subalterna de dhimmis o “protegidos”, y esa fue también la suerte de los mozárabes de España. Pero los cristianos de los reinos del norte de la península no cejaron en su afán de expulsar a los musulmanes, en quienes siguieron viendo a las huestes del Anticristo. Luchar sin tregua contra ellos constituyó, a lo largo de ocho siglos, su principal obligación religiosa. Esta disposición existencial configuró un tipo particular de cristianismo y un tipo particular de nación –aunque, en rigor, se trate de la misma cosa– sin parangón con otros casos de pueblos europeos sometidos por largo tiempo a la dominación islámica. Más de cinco siglos lo estuvieron los cristianos ortodoxos de Grecia y los Balcanes al Imperio otomano, pero su tardía rebelión fue consecuencia de la difusión del nacionalismo moderno, a contrapelo de las jerarquías de sus iglesias autocéfalas y de sus elites seculares, que habían contemporizado con los sultanes. En la España cristiana, toda la población, desde los reyes a los labradores más pobres, pasando por el alto y bajo clero, estuvo comprometida sin fisuras en la guerra contra el islam. Las alianzas ocasionales de los reyes cristianos con taifas o bandos musulmanes respondieron siempre al designio de dividir y debilitar al enemigo. No hubo sincretismo religioso, y la influencia cultural islámica en los reinos del norte fue insignificante salvo en el terreno neutro de la tecnología y los saberes prácticos.
El cristianismo hispánico se cerró en banda frente al mundo musulmán, decidido a no permitir la mínima ósmosis con la cultura o el pensamiento islámico. Resulta pasmoso, en efecto, el hecho de que en Italia, cuyo contacto con el islam había sido mucho menor, la influencia cultural haya sido mucho más profunda, como lo demuestra, por ejemplo, la relación de la Divina Comedia con la escatología musulmana, estudiada por uno de los pocos arabistas de talla internacional que ha dado España, Miguel Asín Palacios. Con el enemigo se puede pactar e incluso aprender de él cuando es solo eso, un enemigo convencional, pero no cuando se trata del Otro por antonomasia, cuya simple existencia se considera negación absoluta y peligro cierto de aniquilación del ser propio. Para hacernos una idea de los sentimientos que animaron a los cristianos de la España medieval, el caso de los independentistas griegos o serbios que lucharon contra los turcos resulta un deficiente término de comparación. Mayor semejanza ofrecerían con los protestantes en las guerras de religión de los siglos xvi y xvii, que también recurrieron a la imaginería del Apocalipsis. Y, desde luego, es completamente erróneo afirmar, como se sigue haciendo, que el ímpetu guerrero del cristianismo español no fue sino un calco de la yihad islámica. Por el contrario, dimanaba de una concepción apocalíptica que hundía sus raíces en la teología política bizantina y que solo en España llegó a cuajar, gracias a la conjunción de la obra de Beato de Liébana con el expansionismo de los pequeños reinos cristianos de la franja septentrional.
El arquetipo del islam como ejército del Anticristo marcó las relaciones del catolicismo español con todas las otras formas de alteridad religiosa. En primer lugar, con los judíos, a quienes ya en el siglo xiii, en el Chronicon mundi del obispo Lucas de Tuy, se acusaba de haber conspirado con los musulmanes para facilitar a estos la invasión y conquista de España. En el paganismo de los imperios amerindios que plantaron cara a los conquistadores españoles, se vio asimismo un trasunto del islam, y la figura de Santiago Matamoros, avatar guerrero del apóstol que había acompañado a los ejércitos cristianos en la larga guerra contra al-Ándalus desde su milagrosa aparición a lomos de un caballo blanco en la batalla de Clavijo (844), cruzó el Atlántico para combatir a aztecas, incas y araucanos. La visión española del protestantismo no fue mucho más compleja. Teóricamente, Lutero habría podido competir con Mahoma por el papel de Anticristo, y además parecía pedirlo a gritos, porque él mismo y sus seguidores se habían empeñado en presentar al Papa como tal y a la Iglesia de Roma como la Gran Ramera. Sin embargo, los católicos españoles fueron renuentes a concederle tal categoría. A lo sumo, lo consideraron, como a Elipando, un simple testiculum, y a los protestantes, en general, como posibles aliados del Turco. Los españoles estuvieron convencidos de que Isabel I de Inglaterra se entendía con los corsarios argelinos, y más tarde encontraron una prueba de la conspiración universal de protestantes y musulmanes contra España en los casos patentes de colaboración entre hugonotes y moriscos rebeldes. Un contubernio al que no dudaron en añadir a los sefardíes expulsos, protegidos por los calvinistas en Holanda y por el Sultán en tierras otomanas. Así surgió, entre los siglos xvi y xvii, el espectro de una conjura antiespañola de judíos, musulmanes y protestantes. Como sucede en algunos casos de paranoia, los temores de los católicos españoles tenían cierto fundamento en la realidad. Ninguno de los grupos mencionados simpatizaba con un país que perseguía a sus correligionarios, pero nunca llegaron a formar una liga o coalición contra España. Hubo, eso sí, pasajeras alianzas tácticas no solo entre protestantes y musulmanes. En siglo xvi, los reyes de Francia amparaban a los corsarios berberiscos que saqueaban las costas españolas. En correspondencia, los españoles consideraron a los monarcas franceses como criptoprotestantes, y, en cierto modo, dicho estereotipo se extendió a los franceses en general.
Aunque la amenaza de un islam guerrero desapareció del horizonte europeo a finales del siglo xvii, el catolicismo español quedó profundamente marcado por la experiencia multisecular de la reconquista. El programa apocalíptico preveía que a la derrota del Anticristo seguirían mil años de paz y justicia bajo la benévola autoridad de príncipes cristianos, hasta la Segunda Venida de Cristo y el definitivo fin de los tiempos. En tal sentido, como observó Américo Castro, la culminación de la restitutio Hispaniae en el siglo xv indujo en los españoles una efervescencia mesiánica que se encauzaría hacia la construcción de un imperio cristiano en el norte de África y las Indias descubiertas al otro lado del océano. El proyecto imperial surgió en un contexto de fuertes tensiones igualitaristas y justicieras que los monarcas alentaron, en particular tras la unión de las dos ramas de la casa de Trastámara por el matrimonio (1469) de Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón, los Reyes Católicos. Sin embargo, España no conoció en esa época un movimiento propiamente milenarista, toda vez que no se dieron las condiciones de concentración y anomia urbana que propiciaron las revueltas de este signo en Flandes y en las comunas italianas. Es posible, no obstante, que el milenarismo no estuviera del todo ausente de los movimientos antijudíos y antiseñoriales de los siglos xiv y xv, e incluso de las rebeliones de las Germanías valencianas y de las comunidades de Castilla, en el siglo xvi, pero la figura arquetípica del igualitarismo español no fue el artesano empobrecido, como en los milenarismos tardomedievales, sino el pastor, que transita por la literatura del siglo xv y del primer renacimiento en sus distintos avatares del rebelde Mingo Revulgo, personificación del pueblo castellano, o de los pacíficos pastores enaltecidos por el teatro navideño de Juan de la Encina.
La frustración de las expectativas mesiánicas despertadas por el fin de la reconquista se debió a diversas causas. En primer lugar, al cambio de la dinastía reinante tras la prematura muerte, en 1497, del príncipe don Juan, heredero de los Reyes Católicos, y la llegada al trono español de Felipe de Habsburgo, esposo de la segundona, Juana. El hijo de ambos, Carlos, educado en Gante, lejos de su madre (cuyo trastorno mental a raíz del fallecimiento de su marido había aconsejado su reclusión en Tordesillas), fue visto con recelo por los españoles cuando arribó a Castilla, en 1517, con un amplio séquito de señores flamencos. Aunque Carlos, siendo ya Emperador de Alemania, haría sinceros esfuerzos por hispanizarse, su reinado supuso la restauración del régimen señorial y la sustitución efectiva de las Cortes por consejos nobiliarios al servicio directo del monarca. Por otra parte, su política en Europa granjeó a España un gran número de enemigos –incluido el Papa Clemente VII–, algunos de los cuales, como Francia y Venecia, no dudaron en conchabarse con los turcos, que debilitaban el flanco oriental del imperio y sostenían el corso de los argelinos. Cuando Carlos abdicó en su primogénito Felipe, en 1556, España entró en una fase de riguroso aislamiento. Ya en 1552 se había prohibido la importación de libros extranjeros, y desde 1559 se impidió a los estudiantes españoles acudir a las universidades de otros países europeos, incluso a las de los Países Bajos, sometidos a la Corona hispánica. La Contrarreforma favoreció las alianzas con el Papado y las repúblicas italianas, aligerando la presión antiimperial en el Mediterráneo, pero supuso la clausura de la mente española en los límites del catolicismo tridentino, cuya vigilancia se encomendó a la Inquisición. En un par de décadas, las vigorosas corrientes de renovación espiritual aparecidas en la primera mitad de siglo se extinguieron por completo, empezando por el erasmismo.
Cualquier tentativa de debate con el exterior implicaba un riesgo de contaminación con la herejía, de modo que la vida intelectual española se abismó en un solipsismo determinado por la ortodoxia religiosa, que cerraba el camino a la especulación filosófica y a la investigación científica, permitiendo solamente la innovación formal en el campo artístico.
Es importante, en este último aspecto, subrayar la centralidad que adquirió en la literatura de la España de los Austrias la figura del villano –es decir, del labriego– como expresión de la ortodoxia. Resulta difícil, en efecto, reconocer en este tipo del teatro del Siglo de Oro al sucesor de los pastores de la literatura tardomedieval y renacentista, que encarnaban las esperanzas mesiánicas. El villano representa la conformidad con el orden estamental restaurado, en el que nadie debe salirse de su sitio social ni geográfico; la supuesta limpieza de sangre del pueblo español genuino, sin mezcla alguna con las cepas del Anticristo –moros y judíos–, y la fe sencilla e incuestionable exigida por la Contrarreforma a los humildes (su contrafigura es el pícaro, surgido de la plebe urbana, carente de un lugar prefijado, de linaje sospechoso e indiferente en materia de religión y moral). La decepción ante el fracaso de las expectativas milenaristas se tradujo en el atrincheramiento de los españoles en una identidad castiza, de cristianos viejos, que estigmatizaba como falsos católicos a los descendientes de moros y judíos (“cristianos nuevos”), condenándolos a diversas formas de exclusión social, y creía a la Europa protestante comprometida en una conspiración para destruir España y la Iglesia de Roma. Frente a la modernidad filosófica, la cultura española exaltó los ideales de la Edad Media, la subordinación de la filosofía a la teología y de la indagación científica al dogma y a la tradición católica.
En el siglo xviii, la nueva dinastía borbónica favoreció una moderada apertura a la cultura europea. Felipe V
y sus descendientes emprendieron reformas administrativas y económicas para las que se apoyaron en la pequeña nobleza, marginada del poder en la época de los Austrias. Las personalidades más destacadas de la Ilustración española procedían de dicho estamento, especialmente abundante en el norte peninsular. Estos hidalgos ilustrados recibían publicaciones extranjeras, se escribían con autores de Francia, Inglaterra e Italia y promovieron la investigación científica y sus aplicaciones técnicas desde las Sociedades Económicas de Amigos del País por ellos creadas, pero su influencia en las mentalidades y actitudes de las mayorías fue muy débil. Sus iniciativas reformistas fueron recibidas con hostilidad por los demás estamentos y por el clero (algunos fueron procesados por la Inquisición). Por otra parte, participaban ellos mismos de ciertos prejuicios muy arraigados en el imaginario tradicional. El casticismo cristiano-viejo y la correlativa valoración de la herencia medieval como expresión depurada de la identidad española son visibles incluso en la obra de Jovellanos, la figura central de la cultura ilustrada. Firmes partidarios del despotismo borbónico, por lo que tenía de reformista, muchos ilustrados transfirieron sus lealtades a José Bonaparte, el rey impuesto a los españoles por Napoleón en 1808, y se encontraron desde entonces entre dos fuegos: la insurrección popular de carácter contrarrevolucionario (es decir, antifrancés) y el liberalismo patriótico de las elites nacionalistas que auspiciaron la Constitución de 1812.
Los liberales de las Cortes de Cádiz pactaron un texto transaccional que acataba el catolicismo y establecía las libertades medievales, forales y corporativas, como fundamento histórico de la soberanía nacional. Fue desdeñado por la contrarrevolución fernandina, que desde 1814 reutilizó contra el liberalismo toda la panoplia retórica forjada en la reconquista (las fuerzas del Anticristo concitadas contra España, el voto de Santiago, etcétera), inserta ahora en un bricolaje reaccionario que incorporaba abundantes elementos alógenos, el mito de origen absolutista de Robert Filmer y el providencialismo de Joseph de Maistre, entre otros muchos. Una síntesis muy al gusto del romanticismo de la Restauración europea. Perseguidos en España, los liberales crearon en el exilio un romanticismo alternativo que subvertía el imaginario del medievalismo tradicionalista. Los poetas liberales no cantaron a los héroes cristianos de la reconquista o de la España imperial. Recuperaron figuras ambiguas de la épica, como el vengador Mudarra (en El Moro Expósito, del Duque de Rivas), o incluso se permitieron apologías explícitas del enemigo musulmán (por ejemplo, La canción del pirata, de Espronceda, en cuyo protagonista no es difícil reconocer a un corsario berberisco). A la intolerancia contrarrevolucionaria, el liberalismo exaltado opuso una intolerancia de signo contrario.
Los intentos de establecer regímenes conciliadores, basados en un liberalismo inspirado en el espíritu transaccional de las Cortes de Cádiz, fracasarían ante los extremismos de signo opuesto, que ya en el xix adquirieron un claro tinte milenarista. Desde la derecha absolutista se agitó el espantajo de la conspiración masónica –o judeomasónica–, demoledor instrumento de un Anticristo al parecer imbatible, y desde la otra banda se creó un estereotipo simétrico del enemigo a partir de casos reales de sociedades secretas católicas, como la del Ángel Exterminador, surgida en los últimos años del reinado de Fernando VII con el propósito de restaurar la Inquisición. La política del liberalismo moderado fue denunciada como pasteleo tanto por los tradicionalistas como los revolucionarios. El marbete de pastelero se endosó prácticamente a todos los gobernantes moderados de la España liberal, en el siglo que va desde la Regencia de María Cristina (1833-1840) a la Segunda República (1931-1939). Pasteleros fueron, según dicho criterio, Martínez de la Rosa (el primero de todos), Cánovas, Sagasta, Silvela, Maura o Lerroux. Según una imagen muy gráfica, el liberalismo razonable sobrevivió a duras penas en un país cuya mitad septentrional se dedicaba a preparar guerras civiles y la meridional a desatar revoluciones.
La novedad de la segunda mitad del xix, a partir del llamado Sexenio Democrático (1868-1875), fue la sustitución del paradigma medievalista –que durante la fase romántica se había probado inservible como imaginario de consenso– por la invocación a una palingénesis de la España anterior a la invasión islámica. Una perfecta ilustración literaria de este planteamiento desde el lado carlista, Amaya o los vascos en el siglo viii (1879), plúmbea novela de Francisco Navarro Villoslada, interpreta el origen de España como la movilización cristiana de una primitiva diversidad étnica contra la amenaza del Anticristo musulmán. Amaya podía leerse además en clave contemporánea: los árabes corresponden a los liberales; los judíos, a los masones, y los cristianos godos, vascos y astures, a los carlistas. El paradigma primitivista, común a carlistas y federalistas, derivó hacia unos secesionismos con ingredientes milenaristas más o menos explícitos, añorantes de una mítica independencia originaria evocada con los rasgos de la Edad de Oro. Para Sabino Arana Goiri, hijo de carlistas y fundador del Partido Nacionalista Vasco, la España liberal encarnaba al Anticristo que empujaba a los vascos hacia la apostasía. La persistencia de la retórica apocalíptica (y milenarista) puede comprobarse en poetas de ambos bandos durante la última guerra civil (los de Pemán y Alberti son, quizá, los casos más evidentes) pero también en la desenfrenada oratoria de políticos, sindicalistas, militares y obispos. Acaso lo más preocupante sea su inesperada irrupción en el lenguaje mediático de esta primera década del siglo XXI, caracterizada, también en España, por un creciente descrédito de la tolerancia política. ~
Bibliografía
Bibliografía mínima sobre la formación y asentamiento del modelo
– Beato de Liébana, Obras completas, ed. de Joaquín González Echegaray, Alberto Campo Hernández y Leslie Gordon Freeman. Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 1995.
– Castro, Américo, Aspectos del vivir hispánico. Espiritualismo, mesianismo, actitud personal entre los siglos xiv y xvi. Madrid, Alianza, 1983.
– Cohn, Norman, The Pursuit of the Millenium. Revolutionary Millenarians and Mystical Anarchists of the Middle Ages. New York, Oxford University Press, 1970 [En pos del milenio. Revolucionarios milenaristas y anarquistas místicos de la Edad Media. Barcelona, Barral, 1971; En pos del milenio. Madrid, Alianza, 1981].
– Gil, Juan, “Los terrores del año 800”, Actas del simposio para el estudio de los códices del “Comentario del Apocalipsis” de Beato de Liébana. Madrid, Joyas Bibliográficas, 1978, pp. 217-247.
– González Echegaray, Joaquín, “Beato de Liébana y los terrores del año 800”, en J. I. de la Iglesia Duarte (coord.), Milenarismos y milenaristas en la Europa medieval. Logroño, Instituto de Estudios Riojanos, 1999, pp. 87-100.
– Guadalajara Medina, José, Las profecías del Anticristo en la Edad Media. Madrid, Gredos, 1996.
– Hastings, Adrian, The Construction of Nationhood. Ethnicity, Religion and Nationalism. Cambridge, Cambridge University Press, 1997 [La construcción de las nacionalidades. Etnicidad, religión y nacionalismo. Madrid, Cambridge University Press, 2000].
– Márquez Villanueva, Francisco, Santiago: trayectoria de un mito. Barcelona, Bellaterra, 2004.
– Martínez, Francisco Javier, “La literatura apocalíptica y las primeras reacciones cristianas a la conquista islámica en Oriente”, en Gonzalo Anes y Álvarez de Castrillón (coord.), Europa y el Islam. Madrid, Real Academia de la Historia, 2003, pp. 143-222.
– Menéndez Pidal, Ramón, “La historiografía medieval sobre Alfonso II”, en Estudios sobre la monarquía asturiana. Oviedo, Real Instituto de Estudios Asturianos, 1971, 2ª edición, i, pp. 10-41.
– Romero Pose, Eugenio, “El comentario al Apocalipsis de Beato de Liébana y la cuestión jacobea”, en Compostellanum, 40 (1995), pp. 393-400.
– Salomon, Nöel, Recherches sur le théme paysan dans la
“comedia” au temps de Lope de Vega. Bordeaux: Féret, 1965
[Lo villano en el teatro del Siglo de Oro. Madrid, Castalia, 1985]
– Stierlin, Henri, Los beatos de Liébana y el arte mozárabe. Madrid, Editora Nacional, 1983.