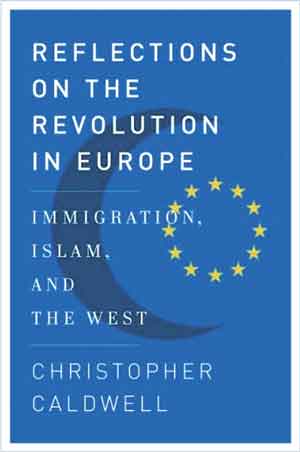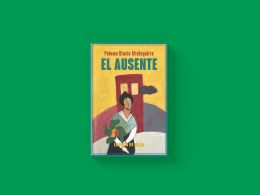* La editorial Debate publicará la traducción al español, en mayo, con el título La revolución Europea.
Primero que nada, algunas estadísticas:
-De los alrededor de 375 millones de habitantes de Europa, entre 15 y 17 de ellos son musulmanes. Cinco millones viven en Francia, cuatro millones en Alemania y dos en Gran Bretaña. Hay sólo nueve millones de suecos.
-Los musulmanes son un 25 por ciento de la población de ciudades como Marsella y Róterdam, el 20 por ciento de Malmö, el 15 por ciento de Bruselas y Birmingham y el 20 por ciento de Londres. La ratio anual de crecimiento de la población nacida en el extranjero en España es aproximadamente del 22 por ciento. El Consejo de Inteligencia Nacional de Naciones Unidas informa de que en 2025 la población musulmana de Europa se habrá duplicado.
-Una quinta parte de los niños de Copenhague, la mitad de los niños de Londres, un tercio de los niños de París y una cuarta parte de los niños de Milán son hijos de madres extranjeras. Aunque los índices de reproducción de los musulmanes parecen estar descendiendo, son un 50 por ciento más altos que los de los europeos no musulmanes.
-Aunque las vías tradicionales para la inmigración están casi cerradas en la mayoría de países europeos, el número de inmigrantes sigue subiendo debido a las políticas concernientes al asilo político y especialmente a la reunión familiar. La inmigración relacionada con la familia es un 78 por ciento del total en Francia y un 60 por ciento en Gran Bretaña, donde una gran proporción son novias procedentes de Pakistán y Bangladesh. Alemania deja entrar a 25.000 novias al año, sobre todo turcas; la mitad de los hombres turcos buscan novias extranjeras. Un 60 por ciento de las bodas pakistaníes y bangladesíes en Gran Bretaña se conciertan con esposas nacidas en el extranjero.
-Puesto que las economías europeas se han convertido en postindustriales, el desempleo entre los inmigrantes se ha disparado, y con él lo ha hecho la carga que supone para los servicios sociales. En 1973, un 65 por ciento de los inmigrantes en Alemania trabajaban; en 1983, diez años más tarde, sólo lo hacían un 38 por ciento. Dos tercios de los imanes franceses viven del estado de bienestar.
-Un estudio de 2007 indicó que un 31 por ciento de los musulmanes británicos sienten que tienen más en común con otros musulmanes de todo el mundo que con sus compatriotas. Sólo 50 por ciento consideraban a Gran Bretaña “mi país”. Sólo hay 330 musulmanes en las fuerzas armadas británicas.
-Un 85 por ciento de los musulmanes franceses dicen que la religión es muy importante para sus vidas, en oposición a un 35 por ciento de no musulmanes. El 68 por ciento de los turcos alemanes piensan que sólo hay una verdadera religión, mientras que sólo lo piensan un seis por ciento de los alemanes nativos. En 2007, un estudio arrojó que un 53 por ciento de los musulmanes británicos prefieren que las mujeres lleven la cabeza cubierta; las cifras son incluso más altas entre los de 18 y 24 años (74 por ciento). Un 36 por ciento del mismo grupo de edad afirma que la conversión está prohibida y debe castigarse con la muerte.
-Mientras Europa se muestra más abierta a la cultura musulmana, no ha habido reciprocidad en el mundo musulmán. España traduce más libros extranjeros en un año de lo que lo han hecho todos los países árabes desde el siglo IX.
Estas son sólo un puñado de llamativas estadísticas recogidas en el nuevo y controvertido libro del periodista estadounidense Christopher Caldwell, Reflections on the Revolution in Europe. Y aunque algunas de estas cifras han sido puestas en duda o reinterpretadas, la mayoría de ellas son aceptadas incluso por los más duros críticos de Caldwell,1 aunque tienden a reinterpretarlas y a señalar estudios optimistas sobre la asimilación que Caldwell ignora. Pero el centro de la controversia no son las cifras, sino la propia Europa: su historia reciente, la imagen que tiene de sí misma, sus fortalezas y debilidades, su futuro. Y, sobre estos temas, el libro poderoso, alarmante y en última instancia frustrante de Caldwell tiene mucho que decir. Debido a los recientes debates sobre la inmigración en Japón, vale la pena prestarle atención a este libro.
La historia que cuenta Caldwell es clara. En las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, Europa occidental se convirtió en una sociedad multiétnica “en un ataque de distracción”. Los inmigrantes fueron primero invitados para llenar vacíos temporales en la mano de obra durante la recuperación de posguerra con la idea de que ganarían dinero y después se irían a su casa. Pero la mayoría no lo hizo, especialmente los musulmanes procedentes de Turquía, el Magreb, África y el sur de Asia. Se quedaron y formaron familias a pesar de que hallaron dificultades para integrarse en la sociedad europea. Las encuestas de opinión de un año tras otro han mostrado una persistente aversión a este proceso entre los votantes europeos, pero por una serie de razones –ilusiones acerca de los beneficios económicos de la mano de obra inmigrante, la culpa poscolonial y el miedo a resucitar “viejos demonios” de nacionalismo y racismo que desgarraron Europa en el siglo XX– la inmigración ha continuado. Por elevadas que sean las razones, sostiene Caldwell, los resultados, al menos por lo que respecta a la inmigración musulmana, han sido desastrosos. Ahora Europa se halla con una población grande y rápidamente creciente de no europeos cada vez más hostiles a las normas básicas de la democracia liberal, y esta hostilidad se traducirá con el tiempo en un poder electoral que podría transformar el continente y hacerlo menos tolerante y libre. Citando al distinguido estudioso del islam estadounidense Bernard Lewis, Caldwell prevé que a finales del siglo XXI Europa será parte del “occidente árabe, del Magreb”.
Éste es el argumento de Caldwell, y se apoya con fuerza en un agudo análisis de las tendencias demográficas. Como ya se ha dicho, el cambio en el paisaje demográfico europeo ha sido enorme en las últimas cuatro décadas, a lo que han contribuido políticas cortas de miras. Ya en los años setenta la mayoría de los países europeos reconocían que los “trabajadores invitados” no se estaban marchando, que sus índices de reproducción eran mucho más altos que los de las poblaciones nativas y que muchos hijos de inmigrantes tenían aún tremendas dificultades para integrarse en la sociedad europea. Un gobierno tras otro en un país tras otro afirmaban que estaban trabajando para ralentizar o detener la inmigración, pero la población no nativa ha seguido creciendo. ¿Por qué ha sido así, se pregunta Caldwell?
Parte de la respuesta tiene que ver con las equivocadas políticas inmigratorias inspiradas por el humanitarismo. La más importante tiene que ver con la reunión familiar. Muchos países de todo el mundo consideran una obligación moral reunir a los inmigrantes con sus esposas, hijos y en ocasiones abuelos; también calculan que la reunión facilitará su integración en la sociedad. Pero ésta no ha sido la experiencia europea con la inmigración musulmana, y la principal razón para ello es la preferencia de muchos musulmanes varones por novias de sus países de origen, mujeres “no manchadas” por la corrupción moral y la libertad que encuentran en las sociedades occidentales modernas. Sus esposas importadas son problemáticas porque por lo general no están educadas y no hablan el idioma de su país anfitrión. Llevan vidas restringidas en casa, con frecuencia están reprimidas o sufren violencia doméstica (o, en los casos más dramáticos, son víctimas de “asesinatos de honor”) y tienen índices de reproducción muy altos. Su presencia renueva el depósito de inmigrantes desde el fondo, por así decirlo, y retrasa la asimilación de toda la familia. Y, si los hijos varones de estas mujeres buscan a su vez novias de su país de origen, el ciclo continúa y la población inmigrante sigue creciendo apartada. Las cifras son elevadas. Durante los últimos quince años, Alemania ha dejado entrar a medio millón de esposas musulmanas importadas, sobre todo procedentes de Turquía, a pesar de que la política explícita del país ha sido restringir esa costumbre, si no acabar con ella. (En Francia, el problema se ve acrecentado por la práctica común de la poligamia entre los musulmanes africanos.)
Una segunda política equivocada, en opinión de Caldwell, tiene que ver con el asilo político, que, considera, fue hasta hace poco concedido con demasiada frecuencia. Caldwell reconoce el imperativo moral de ofrecer asilo a los que lo buscan de verdad, pero hace hincapié en lo difícil que resulta determinar quién lo necesita en realidad, puesto que los países de origen de quienes buscan asilo son con frecuencia políticamente opresivos, pero también están siempre económicamente estancados. La conciencia sobre la difícil situación de los refugiados creció durante los años ochenta con el éxodo en barco de camboyanos y vietnamitas, y con el colapso de las esperanzas revolucionarias en los años noventa, el apoyo a inmigrantes y buscadores de asilo se convirtió en un rasgo definitorio de la izquierda europea. La hospitalidad es una vieja y noble práctica en la mayoría de las culturas, pero tradicionalmente, sugiere Caldwell, era concedida temporalmente y con la condición de que no se ofendiera al anfitrión. Hoy el asilo es permanente e incondicional.
Había muchas razones para dar asilo en los años noventa, dado el número de refugiados (en su mayoría musulmanes) de crisis políticas en los Balcanes, Irán, Iraq, Somalia y la Turquía oriental. En la última época, sin embargo, los gobiernos europeos han sido más selectivos en la concesión de estatus de asilado, aunque a los que ya disponían de él se les permitió llevarse consigo a otros por las políticas de reunión familiar. Con todo, los campos para grandes grupos de buscadores de asilo siguen existiendo –en el norte de Francia, en las Canarias españolas y en las islas italianas de Lampedusa y Pantelleria. En 2006, 30.000 africanos llegaron en cayucos a las Islas Canarias (y 3.000 murieron en el viaje) y 10.000 llegaron a las islas italianas.
Otra serie de políticas que agravan el problema inmigratorio europeo, sugiere Caldwell, tiene que ver con la vivienda y el desarrollo urbano. Las comunidades inmigrantes están cada vez más segregadas en Europa, las grandes ciudades tienen ahora barrios de inmigrantes que muestran todas las patologías de los guetos negros estadounidenses, como el crimen, el desempleo y una resistencia compartida a la integración social (empezando por la integración lingüística). La situación parece más dramática en Francia, donde en el período de posguerra sucesivos gobiernos llevaron a cabo políticas de vivienda que sacaban de manera efectiva a residentes pobres del centro de las ciudades a modernistas “ciudades radiantes” en la periferia que, por estar apartadas, estaban lejos de las fuentes de trabajo, carecían de su propia base comercial, eran arquitectónicamente brutales, ofrecían pocos espacios para actividades juveniles y cada vez se segregaron más de acuerdo con criterios raciales y étnicos. En los últimos años estas banlieues han sido escenario de terror criminal (incluyendo violaciones sistemáticas) y alzamientos espontáneos contra las fuerzas policiales que dejan a gente muerta y herida y propiedades destruidas. Son islas de miseria que uno no ve cuando visita los distritos históricos de ciudades como París.
Finalmente, hay fuerzas económicas que frenan la asimilación de inmigrantes en las sociedades europeas. Originalmente, por supuesto, los inmigrantes fueron invitados a Europa para que alimentaran el crecimiento económico después de la Segunda Guerra Mundial, lo que por breve tiempo hicieron. Y después su presencia estuvo justificada porque aceptaban “trabajos que nadie más quería hacer” y contribuían al mantenimiento del estado de bienestar ahí donde la población nativa envejecía y no se reproducía. Pero como argumenta convincentemente Caldwell, un importante efecto de toda esta mano de obra barata fue posponer la modernización de las industrias manteniendo la mano de obra artificialmente barata. Había muchos trabajadores para manejar maquinarias atrasadas, y muchos más para trabajar en granjas, atender en restaurantes y mantener la infraestructura europea: sus maravillosos parques, sus grandes ciudades, sus monumentos. Pero la no inversión en investigación y tecnología acabó haciendo que el crecimiento económico se frenara en Europa en los años ochenta, lo que llevó a un estancamiento del mercado de trabajo y el alza del desempleo entre nativos e inmigrantes por igual. De repente, dada su dependencia del estado de bienestar, los inmigrantes se convirtieron en una carga económica neta, y sus elevados índices de reproducción auguraron una crisis inminente en la financiación de los programas sociales cuando ellos y sus hijos envejecieran. Mientras tanto, países con costes laborales más elevados se vieron obligados a modernizarse en los ochenta, lo que llevó a un crecimiento sostenido en Asia y Norteamérica. Desde la creación de la Unión Europea las economías de la zona han revivido y (a pesar de la actual crisis) van a crecer, pero los nuevos empleos que producen tienden a estar en sectores postindustriales –tecnología, servicios especializados– y para esos trabajos muchos inmigrantes no pueden competir, dada su insuficiente educación y su falta de dominio del idioma. Incluso la segunda y la tercera generación de inmigrantes permanecen en la base de la mano de obra debido a la falta de educación superior y de dominio lingüístico entre los hombres. (Caldwell señala, y es interesante, que las mujeres inmigrantes con frecuencia salen adelante más fácilmente en la nueva economía si gozan de educación. En las facultades de derecho de Holanda, por ejemplo, hay el doble de mujeres inmigrantes que de hombres inmigrantes.)
El análisis de Caldwell de las fuentes demográficas, políticas y económicas del problema de la inmigración en Europa es atractivo, como han reconocido muchos de sus críticos, aunque ellos saquen conclusiones menos apocalípticas de los datos. Lo que ha hecho que su libro sea controvertido es su afirmación de que Europa está experimentando un incorregible “choque de civilizaciones”, no entre distintas naciones y culturas, sino en el interior de sus propias fronteras entre los nativos (es decir, blancos) y los inmigrantes musulmanes y sus descendientes. Se está desarrollando una batalla por el futuro político y cultural de Europa, y un islam confiado podría pronto amenazar la democracia liberal en la Europa occidental.
Los críticos de Caldwell, por otro lado, están por lo general de acuerdo en que, a pesar de las amenazas terroristas, los musulmanes europeos están encaminándose a la asimilación en sociedades más multiculturales, y que las barreras que quedan son sobre todo culpa de poblaciones nativas xenófobas. Caldwell no acepta esto ni por un momento. No sólo cree que la mayoría de los europeos musulmanes no desean integrarse, sino que en lo básico está de acuerdo con su razonamiento: en la frase más controvertida del libro, declara: “El islam no es en ningún sentido la religión de Europa y no es en ningún sentido la cultura de Europa.” Tomada literalmente, esta afirmación es obviamente cierta; pero tomada como predicción sobre la futura integración de los musulmanes y el islam en la sociedad europea se trata de una afirmación muy contundente, especialmente viniendo de alguien que reconoce que no es estudioso del islam y no sabe árabe. Pero, ingeniosamente, Caldwell no basa su afirmación en algún análisis espurio de la “esencia” del islam, ni relaciona a los musulmanes europeos como un todo con actos de terrorismo y crueldad doméstica. En lugar de eso infiere su conclusión del comportamiento de los musulmanes europeos y de sus puntos de vista expresados en sondeos de opinión. De ahí la importancia de las estadísticas mencionadas anteriormente acerca de las actitudes sobre los países y la religión de sus anfitriones, que son sin duda inquietantes.
Su conclusión es que los musulmanes son distintos de otros grupos inmigrantes debido a la condición del islam contemporáneo, que es cada vez más conservador, intolerante, defensivo y (al mismo tiempo) asertivo en todo el mundo. Después de examinar los datos de las encuestas, lanza contra los musulmanes europeos la misma acusación que en el pasado se lanzara contra los judíos europeos: doble lealtad. Y se defiende por hacerlo. Lo que hace que el vínculo con el islam contemporáneo sea distinto que el vínculo con el judaísmo o el cristianismo, afirma, es que es más que un vínculo arraigado en el pasado, en la nostalgia: está movido por un programa político que tiene por fin dar forma al presente y al futuro. Esta causa, no la creencia religiosa, se ha convertido en una nueva y peligrosa fuente de identidad compartida. Es significativo, sugiere Caldwell, que la tercera generación de musulmanes de ascendencia inmigrante tiende más a sostener puntos de vista religiosos conservadores y a identificarse con el islam mundial que la segunda generación. Es también significativo que el islam político se haya convertido en fuente de unidad entre distintos grupos de inmigrantes musulmanes. En el seno de los países musulmanes, y entre ellos, hay mucha tensión y en ocasiones conflictos entre distintas sectas y variantes nacionales de la fe islámica. Pero, entre los inmigrantes europeos, el “islam” se ha convertido en una fuerza monolítica de resistencia a la cultura occidental, el fundamento de una identidad social compartida por musulmanes de África, Oriente Medio y el sur de Asia, sean suníes o chiíes. Lo que uno ve entre los hijos de inmigrantes de tercera generación, dice, no es asimilación sino disimilación inspirada por la causa global de defender al islam.
A esto, los críticos de Caldwell responden que, con el tiempo, el islam europeo se adaptará a la democracia moderna en el siglo XXI como lo hicieron el cristianismo y el judaísmo en el XX. Caldwell considera esas esperanzas de liberalización teológica o “comprensión entre fes” una fantasía peligrosa. El diálogo religioso requiere reciprocidad, y Caldwell no ve apertura en el islam contemporáneo ni hacia otras fes ni hacia las ideas de la democracia liberal. O, más bien, ve esa apertura limitada a ciertas élites e intelectuales musulmanes, aunque de la mayoría de ellos –como el reformista Tariq Ramadan– desconfía y los acusa de doble juego. En la base, o entre musulmanes educados desafectos, el islam europeo es islamista, y el islamismo es una amenaza para las democracias occidentales mayor de lo que lo fue el comunismo. Es una ideología totalizadora que se ajusta a una amplia gama de quejas, produce solidaridad y es simple, capaz de ser comprendida por cualquiera, de un profesor universitario a un joven descontento de una banlieue parisina. Y, señala de una forma inquietante, probablemente haya más radicales islamistas en Europa hoy que bolcheviques en la Rusia prerrevolucionaria.
Esto es, por supuesto, una comparación absurda sobre la que los críticos de Caldwell se han abalanzado. Los bolcheviques consiguieron el poder por la fuerza, y no hay ninguna perspectiva de golpes de Estado musulmanes en la Europa occidental. La mayoría de los inmigrantes musulmanes, afirman, vienen a Europa o con la esperanza de convertirse en parte de la cultura europea mayor o para mantener sus comunidades étnicas y religiosas en el seno de la estructura de democracias liberales constitucionales que reconocen sus derechos y les dejan en paz. Y, aunque las estadísticas de Caldwell sobre cuestiones demográficas y políticas son por lo general precisas, no logra reconocer que muchos de esos números tienden hacia una misma dirección: los índices de reproducción de inmigrantes están descendiendo lentamente, menos musulmanes europeos asisten a servicios religiosos, etcétera. Caldwell es un escritor serio y debe saberlo, de modo que el lector se queda preguntándose por qué presenta esa visión irremisiblemente parcial del estado actual de los musulmanes europeos, sin reconocer que existen señales esperanzadoras de integración. Es sólo al final del libro cuando descubrimos por qué: el principal objetivo de Caldwell no son los musulmanes europeos, su verdadero tema es el colapso interior de la cultura europea frente a un reto existencial.
Los alemanes, como de costumbre, tienen una excelente palabra para describir la actitud que da forma a todo el libro de Caldwell: Kulturpessimismus, “pesimismo cultural”. Fue una actitud desarrollada por vez primera en la derecha política tras la Revolución francesa, y se convirtió en una importante fuerza intelectual y política en Europa a principios del siglo XX, especialmente en Alemania. El ejemplo clásico de Kulturpessimismus es Der Untergang des Abendlandes, La decadencia de Occidente, de Oswald Spengler, que fue publicado al fin de la Primera Guerra Mundial y fue enormemente influyente en Alemania y más allá de sus fronteras. Spengler retrataba a Occidente como una cultura cansada que había perdido su esencia vital y ya no estaba segura de sus fines. Occidente no estaba derrumbándose ante un reto militar, estaba derrumbándose desde su interior debido al liberalismo, el materialismo, el capitalismo, el socialismo, el pacifismo, el arte moderno y el relativismo cultural. Las grandes culturas, sostenía, se mantienen unidas por una esencia racial; no en el sentido biológico, sino en el sentido tribal de un pueblo que comparte una tierra común, un pasado común y un destino común. Cuando se pierde esa esencia, la cultura se viene abajo.
El libro de Caldwell expresa un pesimismo cultural contemporáneo que, curiosamente, uno raramente se encuentra en la Europa que él ve al borde del colapso. Uno lo encuentra casi exclusivamente entre los neoconservadores estadounidenses con los que está aliado. Caldwell ha trabajado en un buen número de publicaciones neoconservadoras y actualmente es editor senior del Weekly Standard, la revista más influyente de esta familia ideológica estadounidense. Es central en el pensamiento neoconservador desde los años setenta la idea (derivada de Leo Strauss, entre otros) de que las élites culturales en Occidente lo estaban minando al promover el relativismo cultural en casa y la retirada de la lucha con el comunismo en el extranjero. Aunque con el colapso del comunismo europeo hace veinte años los neoconservadores perdieron su principal adversario ideológico, el auge del islam radical en la última década los ha resucitado; también ha inspirado nuevas llamadas a que América se imponga a sí misma y sus valores en el mundo y lidere ataques contra aquellos que son “blandos” ante los retos militares y culturales que esta nueva ideología plantea. (A mi modo de ver, este programa para rejuvenecer Estados Unidos por medio de la lucha con un enemigo existencial fue lo que en realidad inspiró la decisión de la administración Bush de derrocar a Saddam Hussein tras los ataques del 11 de septiembre de 2001.) Los neoconservadores están profundamente comprometidos con los argumentos acerca de la “guerra contra el terror”, pero hasta ahora tenían poco que decir sobre el reto cultural del islam político, puesto que Estados Unidos tiene, en comparación con Europa, una población musulmana relativamente pequeña y bien integrada. Volviéndose hacia la experiencia europea con la integración musulmana, con todo, Caldwell ha dado a los neoconservadores el libro que querían y necesitaban sobre la debilidad cultural de Occidente hoy.
Esto no significa que las pruebas y los argumentos que Caldwell muestra no sean convincentes por sí mismos. Los datos demográficos y de sondeos que ha recopilado son sin duda preocupantes, como lo es la falta de disposición que demuestran las élites políticas y culturales europeas para tomar decisiones duras que reconduzcan los problemas. Señala que, según recientes sondeos, sólo 19 por ciento de los europeos creen que la inmigración ha sido buena para sus países, y que un 57 por ciento creen que hay demasiados extranjeros en sus sociedades. Y justo este noviembre pasado los ciudadanos suizos votaron ampliamente en favor de prohibir la construcción de minaretes en el país. ¿Por qué este escepticismo compartido, y esta absoluta hostilidad, hacia la inmigración no se ha traducido en políticas que controlarían más duramente la inmigración y preservarían la integridad cultural de Europa? Porque, sostiene Caldwell, las élites europeas han criminalizado de manera absoluta la expresión de puntos de vista contrarios a la inmigración, han demonizado a los políticos que los airean y los han acusado de “azuzar el odio”. En países como Francia, Alemania y los Países Bajos el antirracismo se ha convertido en un amplio programa político destinado a que Europa haga penitencia por sus pecados del pasado y a crear sociedades multiculturales con vínculos débiles con sus pasados nacionales. Cuando un periódico holandés publicó caricaturas que retrataban a Mahoma bajo una luz satírica y musulmanes de todo el mundo reaccionaron contra ellas, a veces violentamente, amenazando al periódico y a los dibujantes, la opinión de muchos intelectuales y políticos europeos era que debían suprimirse las imágenes, y no defendieron instintivamente el derecho de los periódicos a publicar lo que quieran ni condenaron las amenazas de violencia. (Y resultaron ser veraces: uno de los dibujantes implicados en el incidente escapó por los pelos del ataque mortal de un asesino radical musulmán en la primera semana de enero de este año.) Y recordemos que en 2006, cuando una ópera alemana que presentaba la obra de Mozart Idomeneo fue amenazada por radicales musulmanes por mostrar la cabeza cortada de Mahoma (y Jesús, y Buda) en el escenario, como se indica en el libreto, las fuerzas de seguridad estatales aconsejaron a la ópera que cancelara la producción, cosa que hizo. Caldwell recoge muchos sucesos como estos, desde la fatwa contra el novelista Salman Rushdie en 1989 hasta el presente, los cuales, sostiene, demuestran que las élites europeas ya no están dispuestas a defender sus principios políticos y sus valores culturales ante un desafío. Su argumento no es débil.
Pero ¿adónde lleva finalmente? Caldwell podría haberse limitado a escribir un libro que llamara la atención de los europeos sobre sus fracasos a la hora de enfrentarse a los retos y las patologías de la inmigración musulmana masiva, y quizá sugerido políticas prácticas para aliviarlos de algún modo. En ocasiones lo hace. Señala que aunque Canadá tiene una cuantiosa población nacida en el extranjero (un 20 por ciento), la mayoría se ha integrado con éxito porque Canadá es muy selectiva con respecto a quién deja entrar, y favorece a los que tienen educación, dominan el idioma y tienen perspectivas de empleo; también lleva a cabo comprobaciones económicas, médicas y de seguridad a todos los aspirantes. Dinamarca, por su parte, ha hecho lo que ha podido para detener la marea de novias extranjeras a través de la estricta política de probar y esperar antes de otorgarles la residencia y negando a la mayoría de ciudadanos daneses menores de 24 años la residencia en el país si están casados con una mujer que no es de la Unión Europea. Caldwell también elogia los esfuerzos del presidente francés Nicolas Sarkozy (hijo de inmigrantes húngaros) para hacer que Francia sea más hospitalaria con las diferencias culturales mientras, al mismo tiempo, muestra mano dura con el crimen y la necesidad de que todos los inmigrantes y sus hijos se conviertan en ciudadanos de pleno derecho partidarios de los derechos proclamados en la Declaración de los Derechos Humanos y la Constitución francesas. (Incluso ha lanzado una campaña contra la burka, una prenda que cubre todo el cuerpo que algunas musulmanas llevan fuera de casa, con el argumento de que es una señal de opresión y les impide participar igualmente como ciudadanas.) En Sarkozy, Caldwell halla un modelo de líder europeo al que le gustaría ver enfrentándose al problema de la inmigración con humanidad mientras se niega a ceder en los principios políticos básicos de la democracia liberal europea.
Pero Reflections on the Revolution in Europe no acaba con la recomendación de algunas políticas, o con una explicación de avances esperanzadores en políticas de inmigración. Acaba donde probablemente empezó en la mente de su autor, en un profundo Kulturpessimismus. La última frase del libro podría haber sido escrita perfectamente por un spengleriano de principios del siglo XX: “Cuando una cultura insegura, maleable y relativista se topa con una cultura afianzada, segura y fortalecida por doctrinas comunes, es normalmente la primera la que cambia para encajar en la segunda.” El libro acaba siendo una profecía sobre Europa, una llamada a que ésta se despierte y rejuvenezca, o se prepare para convertirse en “parte del occidente arábico, del Magreb”. También da unas bienvenidas municiones a los neoconservadores estadounidenses en su lucha contra las “élites culturales” occidentales que se niegan a librar la batalla correcta contra el nuevo enemigo. Y, finalmente, nos recuerda con qué frecuencia los argumentos sobre la inmigración están inspirados en ansiedades sobre el objetivo nacional y el destino histórico y no en problemas concretos e inmediatos.~
Traducción de Ramón González Férriz
_____________________________
1. Los lectores deben tener en cuenta que todas las cifras de este artículo proceden del libro de Caldwell, no de fuentes independientes.
(Detroit, 1956), renombrado ensayista, historiador de las ideas y profesor de la Universidad de Columbia, es colaborador frecuente de The New York Review of Books y The New York Times. Su libro más reciente es El regreso liberal. Más allá de la política de la identidad (Debate, 2018).