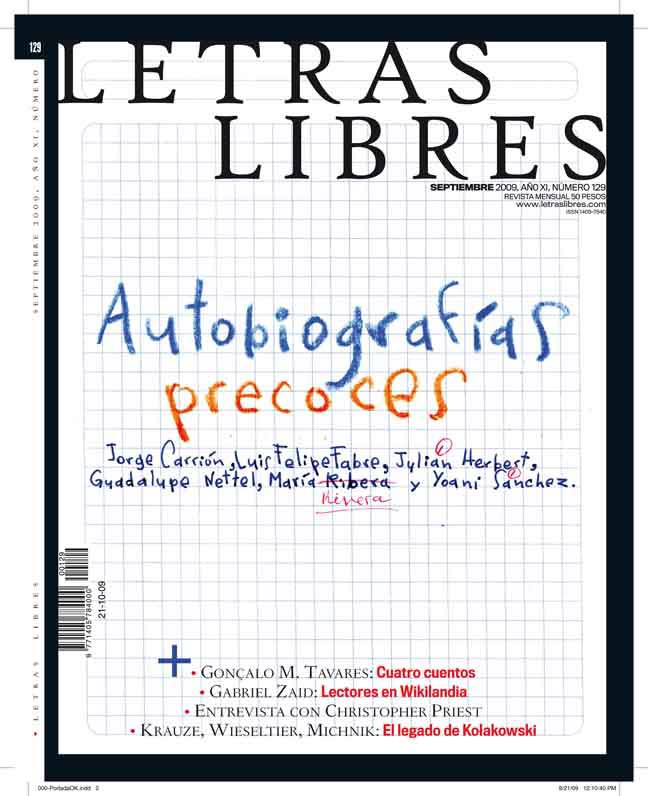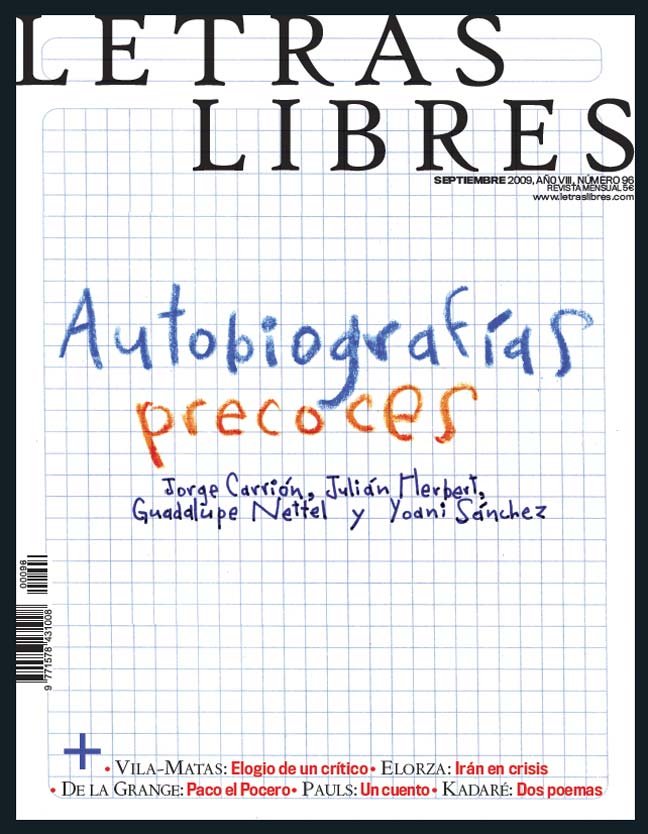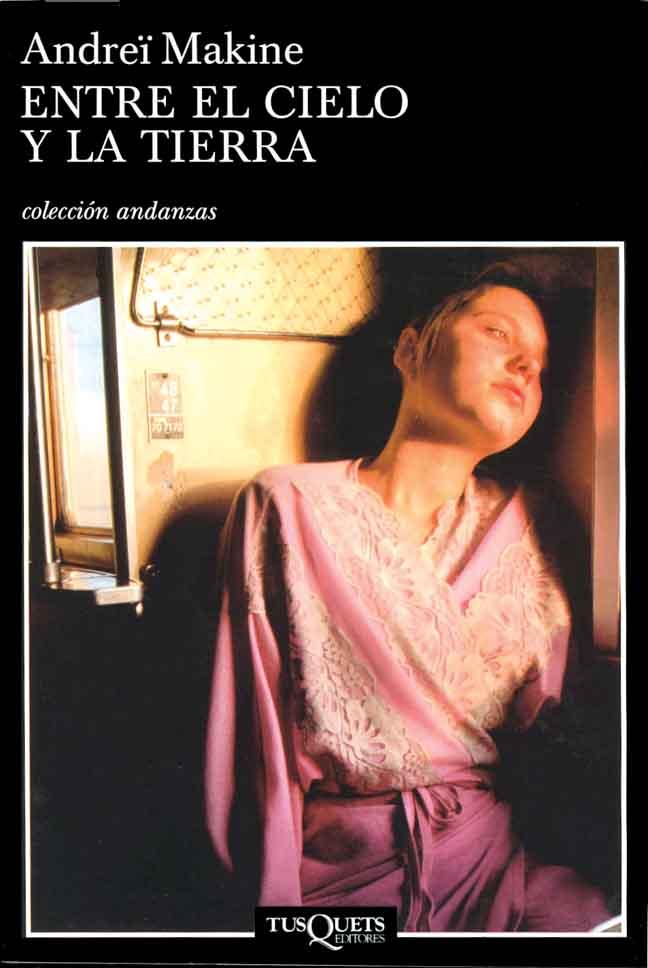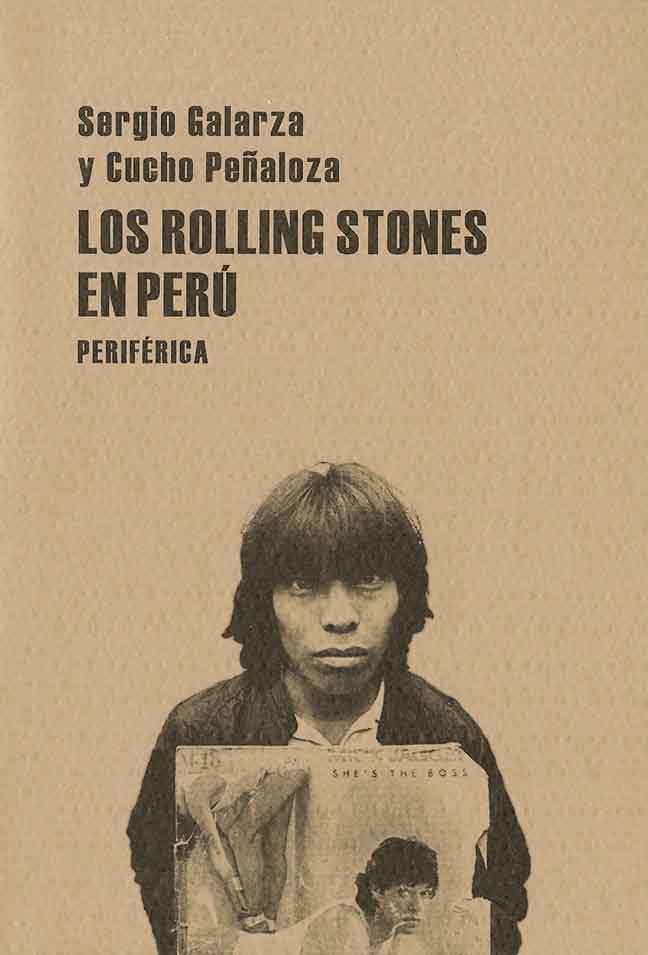1. Un día del verano de 1981, Christopher Domínguez Michael entró despreocupadamente a la pequeña librería de José Corti, hogar parisino del romanticismo alemán y antigua casa editorial de los surrealistas, y vio al fondo a dos hombres viejos que jugaban al ajedrez: eran el propio José Corti y el novelista Julien Gracq. Parece que Domínguez Michael –Christopher– se sintió tan turbado que dio un paso atrás y retomó muy atropelladamente la Rue de Médicis.
Se da la circunstancia de que en las tres ocasiones en las que, armándome de valor, me he atrevido a atravesar el umbral de la librería Corti, he conocido también esa experiencia de profunda turbación y no he llegado a permanecer más de un minuto en el lugar.
Creía que era un problema personal y, además, uno de esos problemas extraños que nos da vergüenza confesar. Pero la lectura de ciertos libros suele otorgarnos a veces la sutil gracia de encontrar almas hermanas. Descubrir ayer, mientras leía La sabiduría sin promesa, que también Christopher había conocido un momento de terror al entrar en la librería Corti de París me dio una sensación de tranquilidad inigualable, como si de pronto hubiera hallado en aquel libro un lugar donde vivir.
Cuenta en sus páginas Christopher que no se marchó aquel día de la librería porque le diera pánico que de un momento al otro los dos caballeros del ajedrez se percatasen de su presencia y le preguntaran qué deseaba, sino más bien por puro miedo a que de pronto le preguntaran algo un tanto esotérico, de tipo escolar y erudito, al estilo de: “¿Y a usted, jovencito, le parece que Jean Paul fue realmente un prerromántico?”
En efecto, aquella habría sido una pregunta para salir corriendo.
2. En mi caso, siempre que he entrado allí en Corti, nunca he podido desentenderme de la sensación de haber viajado en la máquina del tiempo de Wells y aterrizado en el salón y biblioteca principal de una antigua casa particular, de una casa de otra época. Siempre la misma sensación, siempre el mismo miedo las tres tardes distintas en que he entrado en aquel lugar tan anticuado. Nada más entrar, siento un raro escalofrío y me veo allí como un intruso, como un completo extraño, como alguien que se ha perdido por los parajes de una literatura ignorada; me veo como si fuera alguien que hubiera entrado equivocadamente en el templo de una confesión religiosa distinta a la suya y que, confuso y seriamente alterado, tuviera que regresar a la calle antes de que fuera demasiado tarde.
Esta noche, en sueños, me ha parecido ver que por esa librería del tiempo pasado yo todavía ando inseguro y miedoso mientras que Christopher lo hace de forma más calmada. Puede que esto sea incluso verdad y que hasta sea cierto que yo ando todos los días por la Corti –es una metáfora de nuestra relación con la lectura, más intensa por su parte– como un indigente cultural y un completo extraterrestre, mientras que él se mueve allí como pez en el agua, tal vez porque en realidad me lleva años de ventaja, muchos años ya recorriendo sus misteriosas estanterías y adaptándose a la sabiduría extrema del lugar.
De modo que no sería de extrañar que en algún momento, en un mediodía de cualquiera de los próximos veranos, yo entrara despreocupadamente en la pequeña librería de José Corti, hogar parisino del romanticismo alemán y antigua casa editorial de los surrealistas, y Christopher surgiera del fondo del local preguntándome, por ejemplo, si no me parece que la singularidad de Ernst Jünger siempre fue su profunda distancia frente a la imaginación cristiana y sus códigos éticos.
¿Me desmayaría de terror? No. Tras mi lectura de La sabiduría sin promesa no puede aún decirse que esté totalmente curado de extrañezas, pero creo que he empezado a familiarizarme con ese salón y biblioteca de esa casa de otra época en la que, a tenor de lo leído en el libro, parece habitar bien cómodo y feliz ya desde hace tiempo –ha llovido desde 1981– mi amigo.
3. Desde ayer puedo imaginarle al fondo del local jugando al ajedrez con aquella ingrata sirvienta llamada Felicidad que quiso incinerarle –según se cuenta en William Pescador, la interesante y única obra narrativa que se le conoce a Christopher– en el horno de una panadería. En aquella novela, cuando el joven héroe descubría la triste verdad sobre el mundo, míster Bob Sachs trataba de consolarle dejándole como herencia una hermosa nariz roja de payaso y una bolsa de plástico llena de piezas de ajedrez, rotas o inconexas, originarias de tableros de todas las variedades. Cabe pensar que, con el tiempo, aquella nariz, madre de todas las máscaras, se perdió, o simplemente quedó atrás, como si fuera la borrosa memoria de una época de intemperie. Se perdió la máscara y la única y verdadera herencia terminó siendo aquel conjunto de piezas de ajedrez, de piezas desvencijadas como libros, como libros siempre a la espera de ser reconstruidos y situados por Christopher dentro de su elástico y al mismo tiempo bien perfilado canon literario personal. Un canon que con virtuosidad y sobre todo profundidad –Christopher practica una crítica literaria relacionada con la historia de las ideas– ha ido construyendo a través del tiempo: una compacta biblioteca de piezas rotas, hilvanadas por la pasión por los libros, “vicio que suele comenzar en la infancia y que se desarrolla por fidelidad a la maravilla de las primeras lecturas”.
Amor por los primeros libros y no tanto por los que vienen después de ese amor por los primeros libros y sobre los que uno también acaba escribiendo, tal vez para que se cumpla una vez más la vieja historia de que, al escribir sobre los libros que vinieron antes y después del amor, uno va aprendiendo hacia qué lugar va su vida. La de Christopher siempre ha ido hacia un lugar en el que sólo cabe –para que tenga pleno sentido su actividad crítica– la honestidad más completa.
“Si se desea llevar la apasionante vida del crítico hay que estar preparado para situarse fuera de la ley, de esa puta ley que impone la mafia literaria. O sea que, encima, si de verdad uno quiere sentirse con toda seguridad fuera de esa ley, no tiene otra posibilidad que ser insobornable, totalmente honesto”, escribió Andrei Akhmetov.
Una vida apasionante la del crítico. No todo el mundo la ambiciona.
4. Puede que no me equivoque demasiado si digo que es un ensayista vinculado a la tradición crítica anglosajona. Creo que practica un tipo de ensayo o crítica literaria que se encuentra tanto en las antípodas de cierta moda hispana –la del engreído crítico que se carga con su garrote el libro de turno, sólo para recordarnos que su objetivo como crítico es vengarse de todo creador– como en las antípodas también de esa vanidosa jerga feroz y cabalística –“Se van los Titanes, llegan las tesis”, escribió Connolly– que se extiende en nuestros días por las universidades norteamericanas que rinden tributo a la deconstrucción y trabajan con la pérfida lengua tecnocrática de los economistas, ese lenguaje que funciona –como dice Piglia– como un elemento de encubrimiento muy notable.
Creo que Christopher es un crítico –por decirlo en un lenguaje bien coloquial– de los de antes, un crítico cabal. Y un lujo evidente para las letras en lengua española en un momento en que, además, el reseñista ha dejado de tener –si es que la tuvo alguna vez– influencia en los lectores. ¿Quién lee hoy a un crítico para saber si ha de comprarse un libro? Desde luego, en los medios literarios de la cultura hispanoamericana, no queda mucha gente con una cierta comprensión hacia lo que significa la crítica de libros. La explicación a semejante despropósito viene de lejos, viene de las deficiencias formativas de la cultura hispanoamericana: la gente ignora desde siempre qué es la crítica literaria y este caso de supina ignorancia es un fenómeno que no tiene lugar ni en Francia ni en los países anglosajones, donde la crítica literaria todavía hoy, a pesar de los malos tiempos que corren, está considerada como algo plenamente normal y sin duda necesario.
La ignorancia supina hispanoamericana en cuanto al sentido o necesidad de la crítica es un problema histórico que Christopher conoce a fondo: “Cuando nació la crítica moderna, me refiero a la crítica política, filosófica y moral del siglo XVIII, el Imperio español, nuestro origen cultural, estaba en decadencia. La Ilustración nació lejos de España y, a pesar de los esfuerzos realizados por los ilustrados novohispanos, carecemos de figuras como Kant. No hemos podido emparejarnos todavía con las metrópolis que innovaron el uso del pensamiento crítico como esencia del mundo moderno. Este fenómeno no está relacionado con la pobreza económica de una sociedad; en la Rusia del siglo XIX reinaba la miseria y, sin embargo, existieron grandes críticos literarios.”
Aun así, Christopher se esfuerza por ser un crítico cabal en medio de todo tipo de monstruos y de orgullosos analfabetos. Nunca, que yo sepa, se ha desanimado por la grave contrariedad de tener unos paisanos tan impresentables. “No importaría demasiado dónde nacimos si no fuera porque vinimos al mundo en un lugar donde nuestros paisanos tienen mentes muy retrasadas”, solía decir Facundo Gutiérrez, crítico e hijo de críticos. Y mártir. Como tantos críticos.
La sabiduría de la que habla Christopher en su libro –donde recurre a una fórmula presentida en André Gide: la sabiduría sin promesa “como única manera de beber del fluido del tiempo sin arriesgarse al desacato de la profecía”– consiste en su elección de permanecer fiel a esa tradición crítica de valía y dedicarse, como buenamente su talento le da a entender, a acercar los libros a los lectores, equipado tan sólo con el bagaje elemental del buen gusto, de las lecturas pacientes y minuciosas y de la hoy poco valorada pero clásica intención de conducir a los lectores por un paseo de sombras que ha de llevarles a la luz.
5. Son especialmente gratos en La sabiduría sin promesa (nueva edición, corregida y puesta al día con respecto a la de 2001) los momentos en los que brilla el temperamento artístico del autor y su armónica relación con la mejor tradición literaria. A veces me acuerdo de algo que un día Christopher dijera sobre un libro –grandísimo libro– de Sergio Pitol: “El arte de la crítica está en El arte de la fuga. Si Sergio Pitol es el primero entre los novelistas mexicanos se debe a que habita, como crítico secreto, la tradición de la novela.”
6. Quiero pensar que el primer título que tenía esta reseña, “Un temperamento artístico”, contenía en sí mismo el espíritu de una mala traducción del ruso de un cuento de Nabokov. Sería mi particular tributo a ese extraño título de La sabiduría sin promesa, que bien parece rendir a su vez homenaje a la mala –mala pero de tan bella casi perfecta– traducción al español del título del libro de Cyril Connolly The Unquiet Grave, que fue transformado en La tumba sin sosiego.
Me he acercado, por cierto, a este conjunto de ensayos siguiendo precisamente un consejo de Cyril Connolly: “Lee los libros que reseñas, pero no ojees más de una página para decidir si merecen ser reseñados.”
Nada me parece tan justo y elemental. Porque si en una página un libro es malo, rara vez será bueno en la siguiente.
Ya decía Connolly que un crítico es un catador de alto nivel, que toma un trago de unas cuantas páginas, lo escupe y espera que el famoso final que deja corone su deleite del paso por la boca y del buqué.
He abierto La sabiduría sin promesa por las páginas dedicadas a André Gide y me las he bebido de un solo trago –“los años tunecinos de Gide son la esencia del Diario, el momento cenital de su experiencia como artista, páginas que se cuentan entre lo más agudo y hermoso de la literatura moderna”–, y los efectos del trago fuerte –adoro esas páginas tunecinas del Diario de Gide– han sido excepcionales; me ha parecido que tenían esos efectos incluso la suficiente autonomía propia como para prolongarse hasta el infinito. Así las cosas, he leído el libro como si flotara sobre un cierto ritmo y una sabiduría antigua que no sabía en qué momento podía habérseme convertido en algo tan familiar: quizás todo empezara en aquel lejano día en el que conocí a Christopher en Coyoacán y la historia y la ficción se ensamblaron de golpe cuando nos quedamos extasiados –mudos de la impresión– ante la gota de sangre que vimos que se conservaba intacta en la alfombra del despacho de la casa de Trotski.
7. La montaña mágica le parece uno de los libros esenciales del siglo pasado. Hay un tópico que dice que Mann fue el último escritor del siglo XIX en el XX. Yo mismo lo he repetido tantas veces que había llegado a creérmelo. Christopher ha acudido a mi rescate. Basta del tópico. Tal vez no hay libro más actual que La montaña mágica. “Puede que exagere, pero si se trata de exponer dialógicamente toda la trama ideológica que dividió al mundo entre 1914 y 1989 no queda sino recurrir a la batalla entre Naptha y Settembrini, las dos caras de la moneda que atraviesa la modernidad, el supremo conflicto de ideas, el trueque de atributos.”
Puede que exagere, pero creo que esa condición de libro más actual, La montaña mágica podría compartirla con El hombre sin atributos, de Robert Musil. Es cierto que las obras de los cuatro grandes de la literatura del siglo pasado –Proust, Kafka, Broch y Joyce– no quedaron terminadas, pero cerraron las perspectivas tan distintas que ayudaron a abrir. Musil, en cambio, como Mann, parece abrir, sin clausurarlo para nada, el más amplio horizonte que se ofrece a la novela moderna. Nada en El hombre sin atributos parece superado o realmente asumido por generaciones posteriores. Tal vez, como dice Claudio Magris, el de Musil sea el libro más grande de nuestro presente, “un libro que quizá estemos comenzando a poder leer hoy, puesto que nos dice nuestra incierta verdad actual”.
8. La sabiduría sin promesa es una autobiografía literaria. En ella, la experiencia de vida es esencialmente la de los libros. “En mis lecturas está mi autobiografía intelectual, la que me gustaría que estuviera y, en ocasiones, mi autobiografía a secas. Uno mismo se inventa antecesores, amistades y enemigos en el mundo literario.”
Christopher estructura La sabiduría sin promesa basándose en la idea de que la vida de una cultura puede organizarse como la de una persona. “Es una idea –dice– que ha preocupado a muchos pensadores. Hacer esta comparación positivista no siempre es fácil ni benéfico. Mi situación me lo permitió porque terminaba un siglo y comenzaba otro. Me atreví a determinar la infancia, adolescencia, madurez, vejez, muerte e inmortalidad del siglo XX.”
Las líneas más brillantes de este libro tan cargado de grandes bestias de carga son las dedicadas a Walser, Lezama Lima, Michon, Victoria Ocampo, Paul Valéry, Stendhal, Voltaire, Sartre, Shakespeare,
Paz, Proust, Nietzsche, Marx, Joyce, Freud, Borges, Kafka, Goethe, Mann, Broch, Novalis, Montaigne, Walter Benjamin, Beckett, Trotski, Drieu la Rochelle, Pitol, Pla, Dostoievski, Gide, Gracq, Jünger, Claudel, Connolly, Rulfo, Pessoa, Alfonso Reyes.
He hablado de bestias de carga y quizás sea porque he recordado la página 347 de este libro: “El asno es una bestia de carga: Goethe y Gide llevaron en sus espaldas los alimentos terrenales que otras criaturas literarias, más ágiles e impacientes, más bellas, no se acomedirían a cargar.”
Siguiendo con el peso, las cargas, las herencias. Le preguntaron a Christopher en cierta ocasión si la proximidad y el magisterio de Octavio Paz habían sido determinantes en su visión de la literatura y, en el caso de que así hubiera sido, cuál fue la principal herencia que le dejó.
–La pasión crítica.
Es una carga, pero también una pasión, desde la noche de los tiempos, ejercida por Christopher con asombrosa honradez, sentido artístico y tenacidad. Tal como va el mundo, pronto será una rareza enterarse de que personas como Christopher se han dedicado toda la vida a leer y escribir. Recuerdo que Rafael Lemus decía, no hace mucho, sentirse fascinado por la perseverancia de nuestro hombre. “Muy pocos tienen el tesón necesario –comentaba acerca de Christopher– para soportar la desdichada fortuna del crítico. Pocos –muy pocos– sobreviven donde se debe: en los diarios y revistas, tirando puñetazos, en fértil tensión con el presente […] Dígase lo que se quiera, pero el hombre no ceja. Veintitantos años después de haber escrito su primera reseña continúa haciendo, sistemáticamente, lo mismo: reseñas. Más todavía: reseñas de novedades editoriales. Ustedes admiren al novelista de moda: yo reconozco la tenaz responsabilidad intelectual del crítico literario.”
Sé que siempre ha sido futbolista –en su honor esta reseña es una alineación de once notas– y le imagino jugando entre líneas, del mismo modo que como crítico, con su tenaz responsabilidad intelectual, ha sabido conjugar –con excelentes pases entre el centro del campo y la delantera– dos aspectos que a primera vista pueden parecer opuestos: historia y ficción. Para Christopher, el crítico se expresa a través de literatura, y lo hace a través de un género literario que es el ensayo, pero a la vez el crítico tiene obligaciones que cumplir con la verdad histórica y con la responsabilidad de transmitirles a los lectores una visión panorámica de la literatura. Cuando la responsabilidad descansa, el juego literario toma el relevo y aparece la mancha en la alfombra de Trotski. En esos momentos reaparece también con fuerza el temperamento artístico de Christopher, lector que escribe y, además, interior derecha muy técnico, imprescindible.
9. El lema de este libro siempre ha sido para mí esta cita de Edmund Wilson: “Yo soy un hombre de los veinte, sigo esperando algo emocionante: bebidas, conversación animada, alegría, escritura brillante, intercambio de ideas sin inhibiciones.”
En cuanto al título, no hay duda de que La sabiduría sin promesa es un título abierto. “Me sonó bien, pero no sé lo que es la sabiduría sin promesa. A los escritores nos agradan las palabras y las frases. La sabiduría sin promesa quizás se relaciona con la tensión que vivimos todos los seres humanos, prisioneros de un presente en el que el saber acumulado de nuestra época nos parece una promesa. ¿De qué? No sabemos. Tenemos la conciencia de que los libros de una época prometen ciertas cosas, que nos dan una sabiduría cuya realización no podremos ver. Por ejemplo, desconocemos si la sabiduría de La montaña mágica de Thomas Mann cumplirá su promesa en dos, tres o cuatro siglos.”
10. Tiros en el concierto fue otro título que le sonó bien y que, según cómo, suena a ensayo mexicano. Sin embargo, procede de Stendhal. Es una frase que Stendhal repetía bastante: “La política en la literatura es un disparo en medio de un concierto.” No se sabe muy bien lo que quiso decir. ¿Hablaba del escándalo que destruye la armonía de la representación estética, o de la irrupción de la vida contra el estatismo del arte?
Los libros de Christopher suelen ser como sus títulos: de comprensión totalmente abierta, hay en todos ellos juego y sueño (como en Rulfo), y siempre dejan amablemente muy francos los significados; a veces –como sucede en Tiros…– terminan con un cuento; otras, como en La sabiduría…, concluyen con un brillante epitafio narrado, con una emocionada despedida a Octavio Paz, que a su vez fue maestro en “esa forma venerable de la admiración que es la oración fúnebre”.
A veces lo importante parece ser que, después de la fórmula ensayística, aparezca siempre un relato, o una despedida narrada.
Y así La sabiduría… concluye con Octavio Paz llorando por la muerte de un amigo y decidiéndose a continuación a hablar de la muerte. De su muerte. Paz diciendo que no cree en la trascendencia y que la idea de la extinción le tranquiliza. Paz diciendo: “Seré ese vaso de agua que me estoy tomando. Seré materia.” Paz, ante el silencio general, prefiriendo entonces bromear con su mujer sobre la creencia hinduista de ella en la reencarnación. Paz diciendo sonriente: “Tengo al hereje en casa.”
“Sentí entonces”, concluye Christopher, “alegría y dolor, esa grandeza de la sabiduría antigua, que jamás, estoy seguro, volveré a vivir. Mañana no creeré que fui contemporáneo de Octavio Paz.”
11. Me dicen que si deja guardado en el ordenador lo que aquel día ha escrito, siente que no ha trabajado. Lo que más le divierte últimamente es ver salir las hojas de la impresora. Con esto le basta: saber que sigue trabajando. A mí también me basta con saber que sigue trabajando. Y espero verle un día –anciano en domingo– al fondo del fondo más anticuado de la temible librería Corti. Necesito entrar una tarde allí y por fin no sentir ya miedo alguno, ningún terror a estar entre otras voces y en otros ámbitos. Pedir un libro. Ser realista y pedirle al amigo un libro imposible. Seguirá un abrazo. “En la noche, siempre conservadores”, fue en otro tiempo nuestra consigna secreta. Otro abrazo. Se habrá producido por fin el verdadero encuentro. Lejos ya de la alfombra y de la máscara de Freud. Perdón, de la máscara de Trotski. El siglo dio para muchas máscaras. Eso seguro. ~