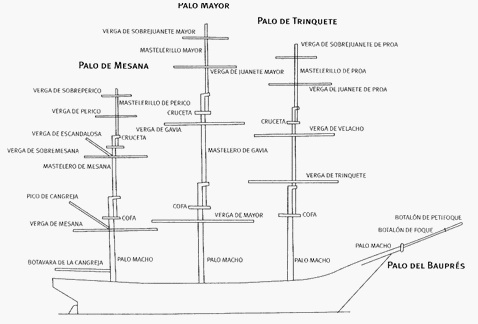Digámoslo de inmediato: la sombra de Allende es alargada. En muchos aspectos, en el país actual late aún la trayectoria –o el drama, si se prefiere– de ese político que quiso crear en Chile –en plena Guerra Fría– un socialismo democrático. El resultado, como todos sabemos, fue el contrario: el socialismo a la chilena acabó en la larga noche de la dictadura, diecisiete años de terrorismo de Estado, con su estela de muerte, exilio, vejámenes de todo tipo y la transformación de una economía orientada desde hacía decenios hacia un capitalismo de Estado en un laboratorio mundial del ultraliberalismo. La verdadera revolución la hizo la reacción.
¿Cómo ocurrió esto? Primero, la utopía, con su belleza discursiva y su atroz implosión en la confrontación con la realidad de un país, en esa época, mucho más subdesarrollado que el actual, controlado por oligarquías casi medievales.
La revolución allendista debía basarse en el ejercicio democrático de lo que él llamaba las grandes mayorías. Había que ampliar los derechos del pueblo, crear un área estatal en la economía que permitiera socializar los principales medios de producción y modificar el marco institucional de la llamada democracia “burguesa”. Pero no se trataba de aniquilarla, ni mucho menos de reemplazarla por una dictadura del proletariado. Fue lo que se llamó “la vía chilena al socialismo”, que otros bautizaron como “la revolución con empanadas y vino tinto”.
Hay dos momentos en la vida de Salvador Allende que sintetizan el destino del político que quiso hacer de Chile un país socialista mediante una revolución sin un tiro ni un vidrio roto, como él acostumbraba a decir. El primero ocurre a mediados de febrero de 1959. Apenas un mes y medio después del triunfo de la Revolución castrista, el senador Salvador Allende llega a Cuba. La historia ha sido contada por todos sus biógrafos y hasta el propio Allende la refería. En La Habana, el senador se encuentra, estupefacto, con un desfile encabezado por el alcalde de Miami, que marcha a la cabeza de una caravana de doscientos autos. Allende, en una reacción muy chilena, se dice que la famosa Revolución no es sino una prueba más del folclorismo político de los países caribeños. Quiere regresar a Santiago. Pero entonces Carlos Rafael Rodríguez, el primer político comunista aliado con Fidel, lo convence de entrevistarse con el Che.
La cita es en la fortaleza de La Cabaña. El Che, aquejado de uno de sus ataques de asma, está tendido en un catre militar, con el torso desnudo, sin zapatos. Es una vasta habitación vacía, a excepción de dos catres. Allende se sienta en el segundo y espera que su interlocutor pueda hablar. Cuando lo logra, el Che le dice que lo conoce, que en su paso por Chile lo fue a ver un par de veces al Senado, aunque él no lo recibió. Y le dedica su libro La guerra de guerrillas. La dedicatoria dice: “A Salvador Allende, que por otros medios trata de obtener lo mismo.” Doce años después, en enero de 1971, siendo ya presidente, Allende le concede una entrevista filmada al filósofo francés Régis Debray. En esa película –que se ha vuelto un documento histórico– el “compañero presidente” cuenta la anécdota de su primera entrevista con el guerrillero argentino, le muestra con orgullo a Debray el libro regalado por el Che y le lee su dedicatoria. Debray es de los pocos marxistas parisinos que han bajado del olimpo de la rive gauche al fango de las revoluciones latinoamericanas. Con la arrogancia del intelectual francés experto en detectar incoherencias, Debray le pregunta a Allende por qué en su primer discurso como presidente de la república cita al Che y se dirige a la multitud bajo un retrato del guerrillero, en circunstancias que están en posiciones distintas. Allende contesta que la respuesta está en la dedicatoria del Che que le acaba de leer. Luego, con esa gestualidad tan teatral que lo caracterizaba, marca una pausa, se acomoda en su silla, abre los brazos y, mirando fijamente a su interlocutor, agrega: había diferencias, indiscutiblemente, pero en el fondo las posiciones eran iguales. Tras un nuevo silencio, repite: las mismas. Debray: diferencias de método, no de principios. Allende: exacto.
Debray pone el dedo la llaga, es decir en una de las contradicciones que hasta el día de hoy son materia de hermenéutica al hablar del allendismo y de la vía chilena al socialismo. Porque ¿eran realmente iguales esas posiciones? ¿Se trataba solo de métodos diferentes para obtener “lo mismo”? Y en ese caso, ¿cuáles eran esos métodos y qué había que entender exactamente por “lo mismo”? Quince años después del diálogo entre Allende y Debray, en 1985, Carlos Altamirano, que como secretario general del Partido Socialista –el partido del presidente– fue el mayor de los antagonistas de Allende al interior de la Unidad Popular, le confiesa a la periodista Patricia Politzer: “Pienso que Allende estaba equivocado cuando decía que él y el Che buscaban el mismo fin, pero por medios distintos […], creo que adolecía de un error esencial: medios distintos llevan a fines diferentes.”
((Patricia Politzer, Altamirano, Santiago de Chile, Melquiades, 1990.))
El segundo momento es muy breve, como los devastadores terremotos que sacuden regularmente a Chile. Ocurre sobre las dos de la tarde del 11 de septiembre de 1973. El presidente, que ha ofrecido durante horas una resistencia tan simbólica como inútil al fuego golpista, se encierra en el Salón Independencia de La Moneda. Es el último instante de soledad. Una soledad que ha aumentado cada día desde que accedió al poder. Se sienta. Ubica entre sus piernas el fusil automático con el que ha combatido. Apoya el cañón contra la barbilla. Y aprieta el gatillo. A la soledad sonora de este mundo sobreviene la soledad de la eternidad. Que también será una eternidad multitudinaria. Después de la utopía, la tragedia. Y el mito. Versiones de la muerte de Allende hay muchas. La primera de ellas la da su mujer, Hortensia Bussi, Tencha, en una entrevista concedida desde su asilo en la embajada de México en Santiago. Dice que el presidente se suicidó… con el fusil que le había regalado Fidel Castro. Se trata de un Kaláshnikov, pero no es el “banal” AK47 que llevaban los miembros de su escolta, sino un AKMS (Avtomat Kalashnikova Modernizirovanniy Skladnoy; traducción: Kaláshnikov Automático Modernizado Plegable). En su cacha, una leyenda: “A mi compañero de lucha Salvador Allende, de Fidel Castro.” Lo que la transforma en un arma única en el mundo. Tencha, al llegar a México, cambiará de versión y adoptará la que será difundida por la izquierda como verdad teológica hasta hace no mucho: Allende no se suicidó, murió acribillado, defendiendo La Moneda. Es lo que le cuenta al mundo Fidel Castro en su discurso fúnebre por Allende en La Habana. Es lo que escribe Pablo Neruda en sus memorias casi póstumas. Y lo que repetirá la prensa internacional durante años: Allende fue asesinado por los militares fascistas. Toda revolución funda su religión: un mártir que muere disparando es mucho más santo que uno que se suicida.
La pregunta es: ¿qué tuvo que ocurrir para que ese político, nacido en una familia burguesa en 1908, médico anatomopatólogo, se transformara en el segundo presidente mártir de la historia de Chile? El primero, el liberal José Manuel Balmaceda, se suicida en 1891, tras la guerra civil que desatan los conservadores. Pero en esa época Chile era un lugar muy lejano. En 1973 el suicidio de Allende marca el derrumbe de la democracia y, con él, la desesperanza de millones de demócratas del mundo que veían el experimento chileno con entusiasmo: por primera vez se podía pensar que el socialismo era alcanzable sin alterar las reglas de la democracia. La vía chilena al socialismo, que es la vía allendista al socialismo, sirvió poco después a Enrico Berlinguer y otros líderes comunistas europeos en la formulación del “eurocomunismo”. François Mitterrand llegó al poder declarando que quería ser el Allende francés. Lo dicho: la sombra de Allende es alargada.
Fundador del Partido Socialista, diputado a los veintinueve años, senador desde 1945 hasta 1970, Allende fue siempre un ferviente defensor de la “especificidad chilena”, esto es, de la democracia que ha estructurado, con escasísimas interrupciones, la vida política del país desde su independencia. Es laico y masón, antes que marxista. Para él, el hombre se eleva mediante el espíritu y la historia conduce indefectiblemente al progreso de la humanidad. En definitiva, llega al marxismo desde las premisas de la Ilustración. Lo dice ya en 1948: “sostengo que el marxismo es un método para interpretar la historia, no un dogma”.
{{Mario Amorós, Compañero presidente. Salvador Allende, una vida por la democracia y el socialismo, Valencia, PUV, 2008.}}
Y en ese mismo discurso ante el Senado, en el que condena la ilegalización del Partido Comunista por el gobierno de Gabriel González Videla, marca su distancia con los socialismos reales: “Los socialistas chilenos, que reconocemos ampliamente muchas de las realizaciones alcanzadas en Rusia soviética, rechazamos su tipo de organización política, que ha llevado a la existencia de un solo partido, el Partido Comunista. No aceptamos tampoco una multitud de leyes que en ese país entraban y coartan la libertad individual y proscriben derechos que nosotros estimamos inalienables […] ni aceptamos la forma en que Rusia actúa en su política expansionista.”
((Ibidem.))
Aquí está el embrión, veintidós años antes de conquistar el poder, de la “vía chilena al socialismo”. El problema es que esta convicción democrática, que lo acompañará durante toda su vida, lo alejará radicalmente de los suyos. El PS, en consonancia con el castrismo triunfante, adopta pronto la teoría de la insurrección armada y la destrucción del Estado burgués como única vía para instaurar el socialismo. “El Partido Socialista, organización marxista-leninista, plantea la toma del poder como objetivo estratégico a cumplir por esta generación para instaurar un Estado revolucionario […] La violencia revolucionaria es inevitable y legítima”,
{{Ibidem.}}
proclama en su XXII Congreso, celebrado en 1967. Allende rechaza esta postura. Pero queda en abierta minoría. Dirigentes como Carlos Altamirano, Aniceto Rodríguez, Adonis Sepúlveda son sus compañeros de vida… y sus más enconados adversarios políticos. Recordemos que Allende ha sido derrotado en tres elecciones presidenciales (1952, 1958 y 1964). Para los socialistas, además de un reformista, es un perdedor.
Obtendrá la nominación del socialismo como candidato a la elección de 1970 con más abstenciones (14) que votos a favor (13). Para colmo, la Unidad Popular establece que todas sus decisiones políticas han de ser adoptadas por la unanimidad de sus partidos. El margen de maniobra de Allende se vuelve, así, muy estrecho. Sin contar con el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), movimiento de inspiración guevarista que preconiza la lucha armada y considera el allendismo como un desviacionismo burgués. Estos “jóvenes idealistas”, como los calificará Allende, practican lo que la mayoría de los partidos de la Unidad Popular teorizan hasta el hartazgo: la lucha insurreccional para destruir el Estado burgués. El presidente que decía “no queremos la violencia, no necesitamos la violencia […], sabemos que cambiar el sistema capitalista respetando la legalidad, institucionalidad y libertades políticas, exige adecuar nuestra acción en lo económico, político y social a ciertos límites; estos son perfectamente conocidos por todos los chilenos”,
{{Ibidem.}}
el líder que sostenía al llegar a La Moneda que “sin precedentes en el mundo, Chile acaba de dar una prueba extraordinaria de desarrollo político, haciendo posible que un movimiento anticapitalista asuma el poder por el libre ejercicio de los derechos ciudadanos”,
{{Ibidem.}}
es un hombre definitivamente solo. Y acorralado. Tiene en contra a la derecha, a buena parte de la Democracia Cristiana, a Estados Unidos (“¡Salvar a Chile! Diez millones de dólares disponibles, más si fuera necesario”, anota Richard Helms, el director de la CIA, en una reunión en la Casa Blanca con Nixon y Kissinger, el 15 de septiembre de 1970) y, con excepción del Partido Comunista, a casi la totalidad de su coalición.
Desde fines de 1972, el país, paralizado, está cada vez más cerca del enfrentamiento civil. Allende sabe que la única manera de evitar el golpe de Estado es negociando con la Democracia Cristiana, la tercera fuerza política del país, con cuyos votos logró la investidura del Senado. Pero la DC le exige algo que él no puede hacer: romper con la ultraizquierda, porque eso significaría romper su coalición y aplicar la fuerza de la ley contra los “jóvenes rebeldes” del MIR. “Yo no puedo pelearme con el MIR–le dice al senador democratacristiano Gabriel Valdés–, la gente del MIR me armaría un escándalo, tendría que usar la violencia, y eso no lo hago.”
((Daniel Mansuy, Salvador Allende. La izquierda chilena y la Unidad Popular, Santiago de Chile, Taurus, 2023.))
Allende no se resuelve a aparecer como el contradictor del castrismo que en realidad es. Aplicar el Estado de derecho haría de él otro “traidor”, como González Videla. Él, que ha sido toda su vida un gran seductor –de decenas de mujeres, de multitudes–, que confía ciegamente en su proverbial capacidad de maniobra –su “muñeca política”– para hacer la síntesis entre reformismo y revolución, que ha inventado un experimento único en el mundo, no puede terminar así. Digamos que Allende no puede renunciar a ser Allende. Al cardenal Raúl Silva Henríquez y a Patricio Aylwin, que negocia en nombre de la dc, les asegura: “mientras yo viva, no habrá dictadura del proletariado”.
{{Ibidem.}}
Pero nadie le cree porque sus correligionarios predican y planifican cada día lo contrario. Allende gana tiempo, llama por segunda vez a los militares al gabinete. Confía en la tradición constitucionalista de las fuerzas armadas, sabe que mientras tenga como ministros a dos comandantes en jefe, un almirante y el director de carabineros, las tentaciones golpistas serán refrenadas. Pero estos renuncian muy pronto porque no tienen ningún poder real, sus decisiones son anuladas por los mandos medios que se declaran militantes de la Unidad Popular, no seguidores de Allende.
Si el presidente tiene un problema, la Unidad Popular tiene otro: ¿cómo se destruye el Estado burgués cuando el jefe de ese Estado es el compañero presidente? Esta contradicción se soluciona apagando el fuego con parafina, como dijo Altamirano en más de una ocasión: el Partido Socialista rechaza categóricamente toda negociación con la Democracia Cristiana. Tal como ha opuesto su veto al plebiscito que Allende imagina como última salida: que el pueblo decida si debe renunciar o no. Muchos de los líderes plantean cerrar el Congreso, instaurar el Poder Popular… Allende, por una vez, se impone: comunica a los suyos que el 11 de septiembre anunciará el plebiscito. Demasiado tarde. A las 6:30 de esa mañana, el diplomático cubano Ulises Estrada toma su teléfono. Le dice a Altamirano: el golpe ha comenzado. Altamirano, que recién el 9 de septiembre llamaba a crear “un nuevo Vietnam heroico”, le responde: “Ulises, me dijeron que estabas enfermo, por favor descansa, en Chile no puede haber golpe de Estado.”
((Patricia Espejo, Allende inédito. Memorias desde la secretaría privada de La Moneda, Santiago de Chile, Aguilar, 2020))
Después: la ráfaga, el hundimiento de los sueños en los escombros de La Moneda, la larga noche chilena… ~