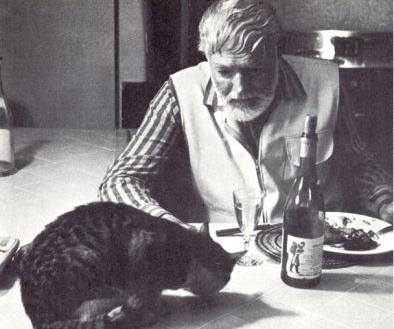Hace más de ocho siglos, en estos magníficos claustros de arenisca donde estamos reunidos, un joven rey convocó el primer parlamento de representantes que ha conocido el mundo. El comienzo fue asombrosamente inesperado, una sorpresa tan chocante y valiosa que las generaciones posteriores se apresuraron a reclamar su fama, al igual que hizo Inglaterra, donde políticos e historiadores llevan mucho tiempo diciendo que su Cámara de los Comunes es la madre de los Parlamentos. La “pequeña sala” del Palacio de Westminster de Londres, decía Winston Churchill hace un siglo, sirve de “santuario de las libertades del mundo”; o, como repetía el historiador parlamentario y candidato por el Partido Liberal A. F. Pollard, los parlamentos fueron, “de manera incomparable, el mayor regalo del pueblo inglés a la civilización mundial”. Mi libro Vida y muerte de la democracia (fce, 2018) cuestionaba educadamente este prejuicio inglés. Mostraba cómo, en el primaveral mes de marzo de 1188, en esta amurallada y antigua ciudad romana de León, una generación completa antes de la Carta Magna del rey Juan de 1215, Alfonso IX hizo algo extraordinario: inventó un instrumento de gobierno que pronto se llamaría cortes, o parlamento, un lugar donde las diferencias de opinión se debatían libremente y las leyes se elaboraban pacíficamente sobre la base de acuerdos negociados entre representantes de diversos intereses sociales extraídos de un amplio radio geográfico.
El extraordinario invento llegó repleto de paradojas. Las cortes estaban entre los primeros y preciosos regalos del mundo a la democracia representativa moderna, pero el impopular término “democracia” no desempeñó ningún papel en su nacimiento. El primer parlamento del mundo defendía la aceptación de las diferencias, pero era hijo de la recolonización y de la construcción imperial. Su nacimiento se produjo en un momento de la Reconquista, una amarga lucha militar de los cristianos por tomar campos y ciudades a los musulmanes en el norte de la península Ibérica, que pondría a España en el camino de convertirse en el mayor poder político de la Europa de la primera edad moderna.
En el centro de estas paradojas estaba el rey Alfonso IX de León (1188-1230). A la madura edad de diecisiete años, tras regresar del exilio en Portugal, aceptó la corona de un reino asediado por problemas militares, monetarios y morales. El joven rey carecía de experiencia y estaba verde, pero pilló a sus enemigos y a quienes dudaban de él con la guardia baja. Provocó una gran sorpresa. ¿Era como un torero tan seguro de que va a morir que el miedo dejó de ejercer control sobre él y el coraje le permitió contraatacar? ¿El exilio le enseñó el arte de la oportunidad histórica, el preciso sexto sentido que te dice lo que funcionará o no en cualquier circunstancia? ¿Le había inspirado la reunión real (curia) que se celebró en la cercana Castilla el año anterior, cuando los representantes de las ciudades (maiores) figuraban entre los dignatarios congregados para confirmar el derecho al trono de la reina Berenguela, con quien se casaría más tarde? No podemos saberlo con seguridad.
Lo que está claro es que Alfonso IX decidió salir de un aprieto convocando por primera vez una reunión con representantes de los principales estamentos locales. Jugándose la corona su corona, haciendo concesiones que podrían haber destruido sus poderes reales, el joven Alfonso IX se dirigió a la nobleza local, a los aristócratas guerreros comprometidos hasta la médula con la reconquista de sus tierras. También recurrió a los obispos, el estamento que se veía a sí mismo como guardián de las almas y protector espiritual de las tierras de Dios; y convocó a los ciudadanos de las ciudades (cives), “hombres buenos” (boni homines) respetados por su papel como cargos electos de los ayuntamientos llamados fueros.
De ese triángulo medieval formado por los nobles, los obispos y los residentes urbanos –los representantes de los soldados, las almas y el dinero– nació la práctica moderna de la representación parlamentaria. Fue uno de esos momentos mágicos en los que los participantes no podían ser conscientes de la importancia histórica mundial de lo que estaban haciendo. Lo que ocurrió en León no fue una noticia llamativa.
Aún no había llegado la época de las breaking news, pero las primeras cortes, como pronto las bautizaron los contemporáneos, alteraron radicalmente la poesía de la política. Dieron un nuevo significado a la palabra “cortes”, que hasta entonces había sido el término local tanto para la ciudad donde residía un rey como para un consejo de la ciudad cuyos representantes hacían propuestas y demandas y garantizaban servicios a un monarca.
En cuanto a la palabra para designar la idea de “representación” (procurador), cabe la posibilidad de que la población local hubiera absorbido la noción de los musulmanes locales, para quienes un representante legal (wākil) era un juez religioso que escogía un mercader para que actuara en su lugar, por ejemplo, tramitando sus pleitos y actuando como banquero y administrador de correos del mercader.
Los miembros de las primeras cortes conocían sin duda el término latino procurator. Se refería a un hombre que actúa como agente de otro hombre, con su consentimiento. Era alguien autorizado a comparecer ante un tribunal para defender a otra persona en un pleito o litigio. También se utilizaba para hablar de un funcionario (conocido como procurador general) que cuidaba de las propiedades y el bienestar de la ciudad, o que actuaba como guardián de los intereses de los pobres (procurador de pobres).
Un gran rechazo
Las Cortes de León transformaron el lenguaje político. También representaron un gran rechazo a la monarquía divina y absoluta. Estas cortes no eran una reunión en la que los monarcas agitaban las banderas de la pompa cortesana para impresionar a súbditos arrodillados. Con el telón de fondo de la guerra, se dejó de lado la antigua costumbre de reunirse para jurar fidelidad a la voluntad del soberano. El duro regateo entre intereses sociales en conflicto ante el monarca se convirtió en la nueva costumbre. Había nacido una monarquía parlamentaria.
Las primeras cortes se celebraron en estos claustros de la iglesia de San Isidoro, que se llama así en honor del buen obispo de Sevilla, famoso por la máxima de que solo quienes gobiernan bien son verdaderos monarcas. Promulgó hasta quince decretos (se disputa la autenticidad de varios) que en conjunto equivalían a algo así como una carta constitucional.
El rey prometió que, en asuntos de guerra y paz, pactos y tratados, consultaría y aceptaría el consejo de los obispos, nobles y “hombres buenos” de las ciudades. Se acordó que la propiedad y la seguridad de residencia eran inviolables. Los representantes aceptaron que se respetaran los procedimientos judiciales y las leyes que de ellos emanaran; y que el dominio del rey se rigiera siempre que fuera posible por las leyes generales heredadas de épocas anteriores (el llamado Libro o Liber Iudicorum de la época de los visigodos). También se acordó que en el futuro habría asambleas del rey y de los estamentos.
Debemos prestar atención a la profunda trascendencia histórica y política de lo ocurrido en León. La asamblea fue la primera reunión de los tres estamentos de la que se tiene constancia (hasta entonces los intereses de las ciudades habían sido ignorados en las reuniones convocadas por los monarcas de la región). Podríamos decir que la sorpresiva inclusión de las villas fue el inicio de muchos siglos de lucha social y política por igualar la representación parlamentaria, una lucha aún inacabada. Pero eso no era todo.
La asamblea de representantes de la nobleza, la iglesia y las ciudades prometía una nueva forma de gobernar. La forma en que las cortes gestionaban el poder suponía que las garantías de un trato justo podían impulsar acuerdos políticos entre intereses en conflicto, sin recurrir al uso de la fuerza bruta. A diferencia, por ejemplo, de la antigua Atenas, donde los ciudadanos temían la división y suponían que la democracia requería un sentido indiviso de la comunidad política, las cortes descansaban en el precepto opuesto: en la inevitabilidad de la competencia y el conflicto de intereses. Y, en aras del bien común, en la conveniencia de forjar compromisos pacíficos entre ellos.
En términos más abstractos, podríamos decir que las cortes redefinieron la política de cuatro maneras. Su apuesta por la representación tuvo efectos insurgentes y perturbadores. Agudizó el sentido de la contingencia o maleabilidad de las relaciones de poder. Las cortes cuestionaron la arbitrariedad del poder. Animaban a los representantes a armarse de valor y mandar al rey al infierno.
Mucho antes de la era de la política de partidos, las cortes también subrayaron el hecho de que los representantes no comparten necesariamente las mismas realidades y que los parlamentos son, por tanto, espacios en los que la propia “realidad” se vuelve contestable y negociable. Las cortes anticipaban a Cervantes. Destruían la metafísica de la realidad: entre sus muros, los representantes afirmaban que las cosas siempre tienen al menos dos caras, que los molinos de viento de la dura realidad están ineludiblemente moldeados por interpretaciones que les otorgan significado.
Pero las cortes tenían un tercer efecto importante: ofrecían la posibilidad de convertir los desacuerdos sobre la realidad en acuerdos vinculantes en pro del bien común. En esa época, España aún no era un país. Era en gran medida una entidad invertebrada (Ortega y Gasset), paralizada por divisiones sociales, rebeliones y amenazas de guerra. Las cortes ofrecían una alternativa positiva: la posibilidad de combinar las divisiones sociales en un sistema político más integrado, sostenido por personas con la columna vertebral enderezada, un pueblo unido por su confianza en las negociaciones parlamentarias y las leyes acordadas con el respaldo del rey.
Por último, las cortes hicieron posible el gobierno a distancia. Ampliaron su huella. Suponía que las posibilidades de alcanzar acuerdos viables entre grupos que, de otro modo, serían hostiles entre sí, mejoraban si se limitaba el número de responsables de la toma de decisiones, algunos de los cuales debían recorrer grandes distancias.
Las cortes demostraron que los gobiernos representativos podían gobernar a sus súbditos a distancia sin perder su confianza y consentimiento, precisamente porque los implicados en la toma de decisiones tenían derecho a presionar al monarca, a defender sus respectivos intereses en su presencia.
Laboratorios sobre un cementerio
¿Y el destino posterior de las Cortes de León? Alentadas por las victorias militares sobre los moros, las pruebas que se conservan demuestran que las cortes lograron sobrevivir durante varios siglos. El gobierno a distancia basado en el consentimiento de sus súbditos funcionó. De hecho, a finales del siglo xiv, tras la fusión de los reinos vecinos de León y Castilla, los representantes del reino gozaban de considerables poderes. Su derecho a reunir y presentar peticiones, y su insistencia en que los acuerdos tomados por el parlamento fueran legalmente vinculantes, se convirtieron en costumbre.
Eso produjo numerosos conflictos. Las cortes eran el escenario de intensas negociaciones sobre las definiciones del bienestar del reino. El dinero era a menudo el principal motivo de fricción. Los representantes recordaban constantemente que los reyes tenían prohibido imponer impuestos extraordinarios sin el consentimiento explícito de todos los estamentos. Antes de que finalizara el siglo xiv, hubo ocasiones en las que las cortes exigieron una auditoría de los gastos de la corte, incluso devoluciones de impuestos ya pagados.
El nuevo estilo de gobierno leonés resultó geográficamente contagioso. Durante el siglo xiii, los parlamentos se extendieron de León y Castilla a Aragón, Cataluña, Valencia y Navarra, a Sicilia y Portugal, Inglaterra e Irlanda, y a los imperios de Austria y Brandeburgo. En los dos siglos siguientes, aparecieron parlamentos en la gran mayoría de los principados alemanes, en Escocia, Dinamarca, Suecia, Francia, los Países Bajos, Polonia y Hungría.
Casi todos estos parlamentos de finales de la Edad Media y principios de la Edad Moderna sobrevivieron hasta el siglo xvii y principios del xviii. A pesar del crecimiento de los Estados absolutistas, que aplastaron las asambleas de Aragón, Cataluña y Valencia, muchos siguieron funcionando hasta la irrupción de la Revolución Francesa en 1789. Las cortes navarras, el Riksdag sueco y la Dieta húngara perduraron hasta el siglo xix. Los poderosos Estados del Ducado de Mecklemburgo sobrevivieron intactos hasta 1918.
Para entonces, tras el colapso de los imperios y una catastrófica Guerra Mundial, Europa se había convertido en “un laboratorio sobre un vasto cementerio” (Tomáš Masaryk), un laboratorio democrático en el que la mayoría de los parlamentos europeos se veían asediados por partidos políticos, sindicatos, sufragistas y otros ciudadanos que exigían el sufragio universal.
Muchos observadores esperaban el amanecer de la democracia parlamentaria, pero como sabemos ocurrió todo lo contrario. La mariposa de la democracia parlamentaria se convirtió en la oruga del gobierno arbitrario. La larga revolución democrática desencadenada por el joven rey Alfonso IX nació muerta.
He aquí otra paradoja: justo cuando “el pueblo” subía al escenario de la historia y exigía una persona, un voto, los parlamentos se veían sacudidos por disputas entre facciones, una feroz resistencia y violentos actos de sabotaje. En Yugoslavia, Rumania y otros países, los monarcas estrangularon a los parlamentos. Dictadores apoyados por los militares destrozaron sus parlamentos, como ocurrió en la Polonia de Pilsudski. El gobierno totalitario triunfó en Italia, Alemania, Rusia y España, y también en China, que de otro modo podría haberse convertido en la mayor república parlamentaria del mundo.
Durante esas primeras décadas del siglo XX, la caída y la desaparición de los parlamentos se aceleraron. Los políticos vestidos con levita y sombrero de copa se asustaron. El espíritu del “parlamentarismo burgués muerto” (Lenin) fracturó y paralizó los parlamentos. Los gobiernos se formaban y caían en un abrir y cerrar de ojos.
En Portugal, cuyos primeros quince años de gobierno republicano se habían visto empañados por docenas de gobiernos, ocho presidentes e incontables intentos de golpe de Estado, las palabras del nuevo dictador Salazar soplaron como un viento gélido por todo el continente, y llegaron mucho más allá. “Mientras no se produzca algún movimiento retrógrado en la evolución política”, dijo en 1934, “estoy convencido de que dentro de veinte años no quedarán asambleas legislativas en Europa”.
Parlamento remanente
La predicción cargada de deseos de Salazar estuvo a punto de cumplirse. En 1941, solo quedaban once democracias parlamentarias en nuestro planeta. Solo tres sobrevivían en Europa: Gran Bretaña, Suecia y Suiza.
Historiadores y politólogos nos dan la buena noticia de que, tras la Segunda Guerra Mundial, el gobierno parlamentario protagonizó una estupenda remontada política. La noticia no tan buena es que el largo renacimiento de los parlamentos después de 1945 está perdiendo fuerza. La sentencia está escrita en las paredes de los parlamentos. Vivimos tiempos en los que los parlamentos vuelven a estar plagados de problemas de legitimidad y desempeño. Debemos prestar especial atención a esta nueva tendencia.
La cuestión no es que estemos retrocediendo a épocas pasadas, a las catástrofes de los años veinte y treinta, o incluso al mundo de las emergencias repentinas como la que se apoderó de España el 23 de febrero de 1981, el momento descrito con gran precisión en Anatomía de un instante (Literatura Random House, 2009) de Javier Cercas cuando, en medio de una lluvia de balas, unas cortes asustadas cayeron al suelo y fueron mantenidas como rehenes durante seis horas por los golpistas.
Acontecimientos más recientes en Bolivia, Burkina Faso, Mali, Myanmar, Sudán, Tailandia y Yemen sugieren que los ejércitos siguen siendo enemigos de los parlamentos, pero las fuerzas que amenazan la integridad de los parlamentos son hoy en día diferentes. Parecen más banales. Su ritmo es diferente. Pero estas nuevas amenazas, si no se tratan, están destinadas a largo plazo a destruir los parlamentos con la misma eficacia que ocurrió hace un siglo en el corazón de Europa.
¿Cuáles son estas nuevas fuentes de devastación? La más obvia es la creciente marea de daños reputacionales que salpica los parlamentos. El cinismo, las quejas, el resentimiento y las airadas protestas ciudadanas se están convirtiendo en moneda corriente. En un planeta ya sobrecalentado, se dice que los parlamentos son cámaras de aire caliente, meras tertulias, fabricantes de irrealidad, guarderías pendencieras, almacenes de división, irrelevancia e incompetencia. Los parlamentos son el blanco de chistes amargos. A mi padre, irlandés de clase obrera, le gustaba decir que el único hombre que había entrado en un parlamento con intenciones honestas era Guy Fawkes (Guido Fawkes fue, por supuesto, el conspirador de la Traición de la Pólvora de 1605, ejecutado por planear volar la Cámara de los Lores tras luchar del lado de la España católica en la Guerra de los Ochenta Años en los Países Bajos de los Habsburgo).
Las bufonadas y el desprecio a los políticos perjudican y dañan a los parlamentos desde el exterior, pero igual de preocupantes son las fuerzas de la decadencia que operan dentro de los muros de los parlamentos. No se trata solo de la grandilocuencia, el rencor, la misoginia y la falta de ideas de no pocos políticos. O la “mano muerta de la disciplina de partido” (Michael Ignatieff). Los parlamentos están materialmente corrompidos por las fuerzas combinadas de los grupos de presión, los mercaderes del dinero negro y las puertas giratorias. En Washington DC, esa compleja red de agencias gubernamentales, grupos de discusión, corporaciones, académicos y grupos de presión con las manos metidas en el mundo legislativo se conoce (por razones obvias) como “la masa”.
Algo parecido ocurre en la Unión Europea, donde solo en Bruselas, cerca de 12.000 organizaciones inscritas en el actual registro voluntario de grupos de presión de la ue declaran que cada año gastan en total unos 1.800 millones de euros en su oficio. Al menos 7.500 organizaciones operan sin control en el Parlamento Europeo y sus alrededores.
Independientemente de lo que se piense sobre la ética de los grupos de presión, lo cierto es que el gobierno en la penumbra es un problema creciente en todas las democracias parlamentarias. Los registros obligatorios de rendición de cuentas y los controles exhaustivos de integridad para evitar los escándalos de corrupción al estilo del “Qatargate” y garantizar el juego limpio ético entre los grupos de presión suelen escasear.
La cámara baja de la India, el Lok Sabha, es la pesadilla de lo que ocurre cuando se imponen los grupos de presión, el dinero sucio, los negocios turbios, el chantaje y la delincuencia. En la que se conoce como la mayor democracia del mundo, se gasta más dinero en elecciones que en Estados Unidos, a pesar de que la renta media per cápita es solo el 3% de la estadounidense.
No hay financiación estatal para los partidos políticos ni una regulación adecuada de sus finanzas. El 75% de la financiación de los partidos procede de fuentes “desconocidas”, como bonos electorales exentos de impuestos comprados al Banco de la India (sbi), de propiedad estatal, e ingresados anónimamente en las cuentas bancarias registradas de los partidos. Se calcula que una cuarta parte del gasto total de la campaña electoral va directamente a los votantes en forma de dinero en efectivo y regalos.
El resultado es que, en la India de Modi, el parlamento se convierte en un lugar de negocios, crimen organizado y “política de resort” (una especialidad india: la compra de legisladores recalcitrantes por parte de los jefes de los partidos en hoteles de lujo que sirven de escondites). Tras las elecciones de 2019, como era de esperar, el 43% de los diputados de la Lok Sabha elegidos por sufragio directo habían declarado causas penales en su contra (la autodeclaración es una norma electoral); el 29% confesó cargos penales “graves”, que incluyen asesinato, intento de asesinato, secuestro, violación y otros delitos contra las mujeres.
El caso indio muestra que, en nombre de la democracia, los parlamentos pueden convertirse poco a poco en grandes reuniones de almas más o menos corrompidas. El viejo dicho de que la palabra política viene de “poli”, que significa muchos, y “ticks”, que en inglés significa garrapatas –un parásito chupasangre–, se aplica entonces con cruel exactitud.
La decadencia se completa cuando los parlamentos son víctimas de la captura del ejecutivo, de lo que Thomas Jefferson llamó originalmente “despotismo electivo”. En muchas de las democracias actuales, el centro de gravedad del gobierno se está desplazando de los parlamentos a un gobierno presidencial mediático. Podemos ver cómo un número cada vez mayor de oligarcas políticos hacen todo lo posible para suspender sus parlamentos, tomar decisiones sin consultar, al tiempo que ignoran las peticiones de rendición de cuentas. Alardean, se contradicen y mienten impunemente. Sus actuaciones mediáticas son reality shows. Los excrementos sin nutriente –llamados comúnmente bullshit– son su especialidad.
La tendencia se asemeja a un golpe de Estado a cámara lenta. Se apoya en tácticas como el látigo gubernamental, las órdenes mordaza, el gerrymandering y la eliminación del registro de votantes, el estado de emergencia, los límites presupuestarios obligatorios y el castigo de los miembros disidentes. También hay sobornos y favores y –no hay que subestimarlos– esfuerzos astutos para puentear los parlamentos y silenciar a sus comisiones con la ayuda de burócratas, periodistas, jueces y otros altos funcionarios leales y elegidos a dedo, como intentó hacer Donald J. Trump por todos los medios durante su presidencia.
Las cosas empeoran cuando los partidos populistas y sus demagogos ponen sus zarpas en los resortes del Gobierno. El populismo acelera la transición al despotismo electivo. Populistas como Erdoğan, Kais Saied, Vučić, López Obrador y Kaczyński favorecen el gobierno ejecutivo. Les gustan las asambleas legislativas suspendidas, o lo que los ingleses solían llamar rump parliaments: cámaras que parecen trozos de carne podrida infectada de gusanos, representantes parlamentarios que en nombre del Pueblo hacen poco más que servir de rodillas a sus amos ejecutivos.
Las cosas empeoran mucho más cuando los gobiernos populistas desregulan, privatizan y mercantilizan los servicios públicos. Cuando el neoliberalismo se impone, los parlamentos se ven cegados. Se convierten en cómplices del crecimiento de lo que debería llamarse zonas de exclusión de la democracia: bancos autorregulados, paraísos fiscales sin ley, complejos militares-industriales secretos y bucaneras corporaciones mediáticas recolectoras de datos que deciden cosas sin control parlamentario ni restricción legislativa.
Contraataques
¿Cuál es el futuro de los parlamentos? ¿Tienen futuro? Al pensar en las diversas tendencias decadentes, es tentador llegar a la conclusión de que el renacimiento de los parlamentos después de 1945 está llegando a su fin, incluso que ya estamos entrando en la era de los parlamentos fantasma en la que los cuerpos legislativos de no pocos países son simultáneamente reales y no reales, forma sin mucho contenido, espacios en los que los representantes electos dicen que su único propósito es servir al pueblo, de cuyo apoyo dicen disfrutar, a pesar de que como representantes son de importancia limitada o nula para el pueblo en cuyo nombre aprueban las leyes.
El paso a los parlamentos fantasma y al poder ejecutivo puede ser bienvenido en algunos sectores, pero antes de que se sirva el cava, consideremos las contratendencias y las razones por las que, en estos años del siglo XXI, el modelo de gobierno parlamentario sigue siendo indispensable. En materia política, nada es inamovible. Para hablar en términos cuánticos, los parlamentos contemporáneos se encuentran en un estado de superposición. Al igual que el destino del gato de Schrödinger en una caja era indecidible, los parlamentos están hoy impredeciblemente suspendidos entre opciones alternativas. Las luchas son posibles. Son necesarias. Sorprendentemente, las renovaciones se están produciendo en múltiples puntos de nuestro planeta.
Consideremos el Folketinget de Dinamarca: en reuniones denominadas consultas (samråd), su poderosa Comisión de Asuntos Europeos interroga periódicamente a los ministros en tiempo real durante las sesiones del Consejo de la Unión Europea en Bruselas y Luxemburgo. La Asamblea Nacional de la República de Corea ha aprobado las primeras leyes del mundo contra el abuso verbal y el acoso (gapjil) por parte de conglomerados familiares y otras organizaciones poderosas. En Rumanía, el Parlamento recibe digitalmente las sugerencias y quejas de los ciudadanos con la ayuda de ion, un robot “espabilado”, dicen, diseñado para mejorar la “inteligencia” de los políticos. En el Bundestag alemán hay propuestas para recibir informes no vinculantes de asambleas de ciudadanos elegidos por sorteo.
Los parlamentos están muy preocupados por el tiempo pasado y el tiempo futuro. La asamblea legislativa galesa consulta regularmente al primer Comisario de Generaciones Futuras del mundo. Con la vista puesta en el futuro no hecho, el Parlamento Europeo ha redactado la primera Ley de Inteligencia Artificial del mundo. El Parlamento de Nueva Zelanda (Aotearoa) ha concedido a los ecosistemas “los derechos, poderes, deberes y responsabilidades de una persona jurídica”. La red nórdica transfronteriza de parlamentos sami (Sámediggi) –un caso de cooperación interparlamentaria– cuenta con órganos consultivos cuyo cometido es promover y preservar la autodeterminación indígena.
Parlamentos vigilantes
¿Cómo podemos entender esta nueva ola de experimentos? Mi sugerencia es verlos como puntos en un lienzo más grande, actuaciones individuales en un gran carnaval de esfuerzos parlamentarios para rejuvenecer el espíritu de las cortes.
No cabe duda de que las sombras se ciernen sobre demasiados parlamentos del mundo. Pero estas innovaciones son los primeros signos de un amanecer de renovación. Insuflan nueva vida a viejas instituciones concebidas originalmente para que los legisladores, actuando en nombre de distintos intereses sociales y en nombre del bien común, llegasen a acuerdos vinculantes. De manera más obvia, estos experimentos parlamentarios están haciendo hoy lo que los parlamentos hicieron durante más de ocho siglos –representar las reivindicaciones y los intereses de los representados– y son significativos porque nos recuerdan que la representación parlamentaria es, por definición, un asunto delicado.
Atención, populistas y demagogos: la representación no es un simple contrato cara a cara entre un representante y un pueblo o nación imaginarios. La representación no es mímesis. Tiene una cualidad vicaria, fiduciaria, y eso significa que cuando los votantes eligen a un representante, la representación es tanto un final como un principio. La representación es un proceso abierto que depende del asentimiento, la decepción y el disgusto de los representados. Cuando los representantes rinden por debajo de sus posibilidades, o fracasan en demasiados frentes, se les envía al infierno en una cesta.
Estos principios de representación, que se remontan a las Cortes de León convocadas por Alfonso IX, están definitivamente vivos en los nuevos experimentos parlamentarios. Por eso los libros de texto nos siguen diciendo que la tarea primordial de los parlamentos es representar los intereses de los ciudadanos mediante elecciones libres y justas. Pero hay un error en los libros de texto: si observamos más de cerca lo que los parlamentos inteligentes y activistas de hoy en día están haciendo, vemos que hay algo nuevo, una desviación de gran importancia histórica ignorada por los libros de texto.
Los parlamentos no son meras cámaras o “pequeñas salas” donde los políticos electos representan a sus electores. En nuestra era de democracia monitora, las asambleas legislativas se están convirtiendo en parlamentos vigilantes. En nombre del bien común, hacen sonar silbatos, alarmas, advierten de problemas perversos y aprueban leyes para hacer retroceder o prohibir el poder ejercido arbitrariamente.
El contraste con los parlamentos del pasado no puede ser más claro. Las primeras cortes nacieron de la reconquista militar. Los parlamentos del pasado más reciente fueron con demasiada frecuencia castillos de la aristocracia, mansiones burguesas, salones de privilegios masculinos y motores del imperio. Por el contrario, los parlamentos vigilantes de hoy, cuando funcionan bien, se oponen a la conquista en todas sus formas. Especialmente cuando cuentan con recursos generosos, los parlamentos vigilantes se especializan en el escrutinio público y la restricción del poder depredador. Se oponen a los gobiernos estúpidos que abusan de su poder.
Los parlamentos vigilantes rompen las cadenas del gobierno de la mayoría, el culto ciego a los números, concediendo voz y derechos a las minorías excluidas de la alta política. Estos parlamentos alteran nuestro sentido compartido del tiempo. Amplían el derecho de voto a especies en peligro, antepasados agraviados y generaciones futuras. En oposición (digamos) a las corporaciones depredadoras, los bancos codiciosos y las empresas mineras deshonestas, los parlamentos vigilantes protegen y promueven las reglas del juego democrático. No hay que subestimar la forma en que abordan los problemas a largo plazo, actualmente desatendidos por la mentalidad a corto plazo de los ciclos electorales.
Los parlamentos vigilantes son algo más que guardianes de la integridad electoral. Como defensores del control público del poder, se centran en problemas complejos, difíciles y enrevesados. Su trabajo consiste en encontrar soluciones justas para asuntos como la inteligencia artificial, los paraísos fiscales, los entornos contaminados, las pestilencias, la difícil situación de los pueblos sin Estado, el comercio de armas no regulado y las interminables guerras de desgaste.
En el desempeño de estas funciones, paradójicamente, los parlamentos vigilantes van más allá de la “vía parlamentaria” y del fetiche de las elecciones periódicas. Contribuyen a redefinir la democracia y a dotarla de dientes. La democracia electoral se convierte en democracia de control. La democracia viene a significar no solo elecciones libres y justas, sino mucho más: la libertad de los ciudadanos frente al poder depredador en todas sus feas formas, incluida nuestra temeraria relación con la Tierra que habitamos.
Es cierto que los nuevos parlamentos vigilantes son frágiles. No hay grandes teorías políticas (pensemos en las conferencias de François Guizot sobre los orígenes del gobierno representativo a principios de la década de 1820 y en las Consideraciones sobre el gobierno representativo de John Stuart Mill [1861]) que salgan en su defensa. Carecen de manuales de funcionamiento. Esto quiere decir que los parlamentos de vigilancia no gozan de garantías históricas de éxito. Salvo para los historiadores del futuro, sus posibilidades de supervivencia son desconocidas.
Lo único seguro es que el espíritu de estos parlamentos vigilantes –el espíritu del joven rey Alfonso IX– es el coraje que los seres humanos vamos a necesitar en nuestra lucha por afrontar de forma sabia, equitativa y democrática las ricas oportunidades y los peligros en cascada de nuestro agitado siglo. ~
Traducción del inglés de Daniel Gascón.
Discurso inaugural pronunciado en la conferencia conmemorativa del Día Internacional del Parlamentarismo organizada por InterPares UE. Proyecto Global para el Fortalecimiento de la Capacidad de los Parlamentos, celebrada en León.