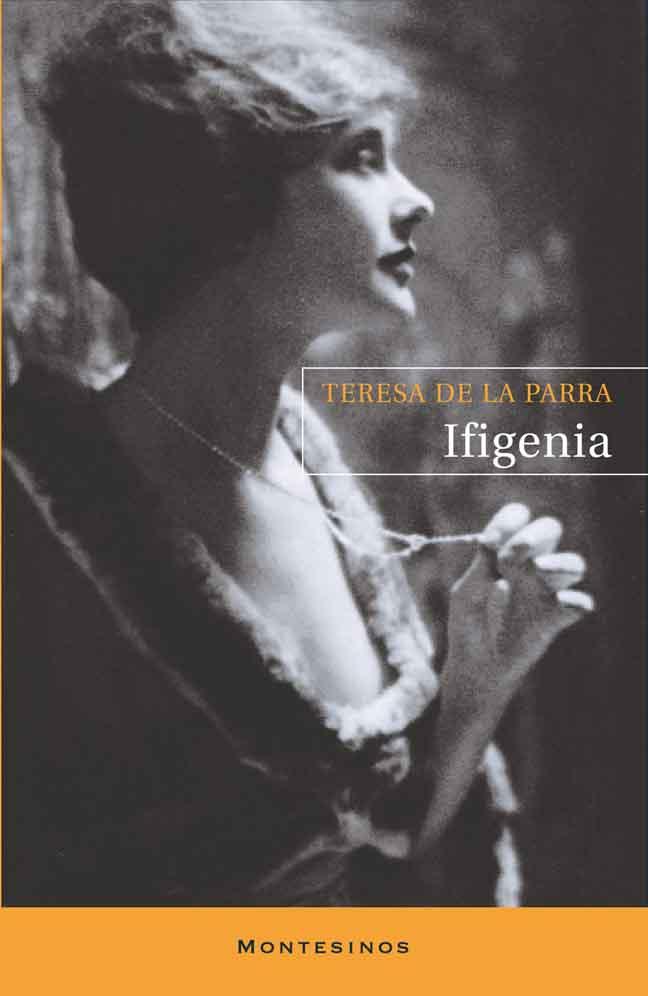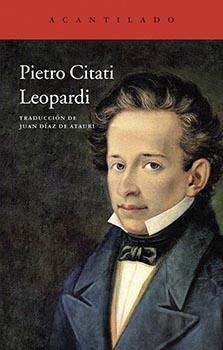Recuerda Ednodio Quintero en sus Visiones de un narrador (1997) que la poca ficción del siglo XIX venezolano, nuestro siglo fundacional, es una celebración heroica de la gesta de Independencia. La ficción de aquel siglo es un montón de estampillas pseudorreligiosas ofrecidas como espejo profundo de la recién fundada nación. Los héroes militares brillan, el resto es sombra y, a veces, vacío.
Sobre esa cerrazón trata en parte Ifigenia, publicada en el ¿decimonónico? año venezolano de 1924, cuando Teresa de la Parra era ya una mujer de su siglo, y es, entre otras cosas, un olfativo y lúcido sondeo en el eros criollo. En una de sus conferencias sobre “La influencia de las mujeres en el alma hispanoamericana”, dictadas en Bogotá a principios de los años treinta, De la Parra hablaba de “una voz de mujer tras la celosía” como símbolo íntimo de esa colonia a su entender tan cercana, y de la falta de aire como causa del bovarismo hispanoamericano, esa sofocante enfermedad novelesca que aparece en el cuerpo de la historia y de la que De la Parra fue una cronista en su género. ¿O fue más bien la exorcista del fantasma hispanoamericano de Emma Bovary?
La sofocación es un rasgo de su imagen de la colonia, y el asma –dolencia que acompañaría a la autora a través de su vida– es uno de sus males arquetípicos. En el caso de María Eugenia Alonso, la Ifigenia criolla, tan caraqueña y afrancesada como la autora, esta insatisfacción –esta falta de aire– trae consigo una vocación: la escritura, una forma de introspección, más consciente que los rezos de la solterona tía beata y que el mascullar ininteligible de la abuela costurera, pero nada ajena a su condición de doméstico monólogo interior. En ella van a dar las flechas más donosas y agudas del eros teresiano.
Pertenece Ifigenia a la escuela perdurable de lo que alguien llamaría el realismo irónico. Con todo y su “misticismo sin Dios”, Teresa de la Parra cultivó menos la magia que la ironía, y nunca se infatuó con su propio carisma literario. En esto, podría ser un antídoto contra los triunfalismos y los heroísmos de toda calaña, sin excluir los estéticos. Pero quizá ese misticismo ateo no sirva ni para ejemplo ni para remedio, y entonces se impone alguna comprensión.
Según ella, y hay razones para creerle, escribió para un puñado de lectores: sus amigos, y sobre todo para sí misma. Ese credo entre franciscano y flaubertiano fue como su vela y su velo de intimidad. Nada demasiado “profesional”, ni didáctico ni apoteósico hay en su literatura, salvo al final de Ifigenia, cuando María Eugenia, sin remedio y en soledad, parece que fuera ¡a levitar! ¿Se entregará María Eugenia a Dios o al asma? De la Parra, al menos, se fue por el asma. Los sanatorios de Suiza y España serán sus monasterios.
No le interesaba el tópico poder visto desde dentro, ni el mundo ancho y ajeno, sino la relegada intimidad y sus voces secretas, un ámbito menor y familiar, donde a menudo, por cierto, asomaba la viril y virulenta política.

De la Parra pudo gritar como el alejandrino Calímaco: “Lo público me repugna todo”. Pero no lo hizo. La educación sentimental de la colonia, una edad que ella intuyó viva en la sensibilidad y los valores de mucha gente y de sí misma, fue para ella una escuela y un ideal. Esa paideia criolla, nada programática, tiene lugar entre cuatro paredes y en la iglesia, una educación de patios interiores, zaguanes, haciendas, monólogos, rezos, confesionarios y conventos, de velos más que de desvelos. “La colonia no fue escéptica”: ella tampoco. Hay a su vez en esa imagen de la colonia un escándalo de confituras, un culto casero a la mesa y una cultura del coqueteo detrás de la ventana. Esa confitura, esa mesa y esa seducción se sienten en la prosa de De la Parra, que asume todas esas “lecciones” y las coteja con la otra escuela, la novelística, la escuela de eros e ironía. El alma (“voz de mujer detrás de la celosía”) observa en el umbral, tramando una como teogonía casera.
Pocas obras tan iluminadoras como las de De la Parra para adentrarse en los contrastes del alma criolla, en esa oposición enfática entre la casa y la política, entre el eros femenino y un cerrado mundo familiar, entre el mundo de una familia criolla caída en desgracia y la corte cambiante de elegidos por la fortuna económica. En casa de María Eugenia Alonso se habla en gestos, puertas, humores y silencios. Hay que tener una llave para entrarle a esa lengua casera. Habla la corte familiar (la sirvienta mulata es la única que se “gana” la vida con su trabajo y es tal vez la voz más comprensiva, irónica y vivaz de la casa), y otras cortes ausentes, no siempre benévolas, aunque casi siempre familiares. La lengua de la casa oscila entre la histeria y el misterio. Se habla español.
Como la Ifigenia griega en cumplimiento de la promesa guerrera de su padre, María Eugenia tiene que sacrificarse en manos de un arribista del régimen, entre cuartelario, cerril y positivista, del inevitable Juan Vicente Gómez. Eros y política se encuentran en la misma sala. Elisa Lerner escribió que una “vasta novela política corre paralela a la historia de amor incompleto”. Hay que decir que esas “dos novelas” se anudan en varios momentos. Es en la desazón, ese sabor que es también un sentimiento, donde se reúnen eros y poder.
El siglo XIX latinoamericano fundó una idea republicana –todo lo fallida que se quiera–, una idea secular de lo público, pero no una nueva mitología, mucho menos una crítica de la sensibilidad puertas adentro. La llamada Ilustración criolla dejó la casa aún más a oscuras y, a veces, a la intemperie. Leer a Teresa de la Parra es visitar esa casa algo oscurecida y chamuscada por los fulgores heroicos de la historia. Es, si cruzamos el umbral, verse en un espejo recóndito y nada vacío. ~