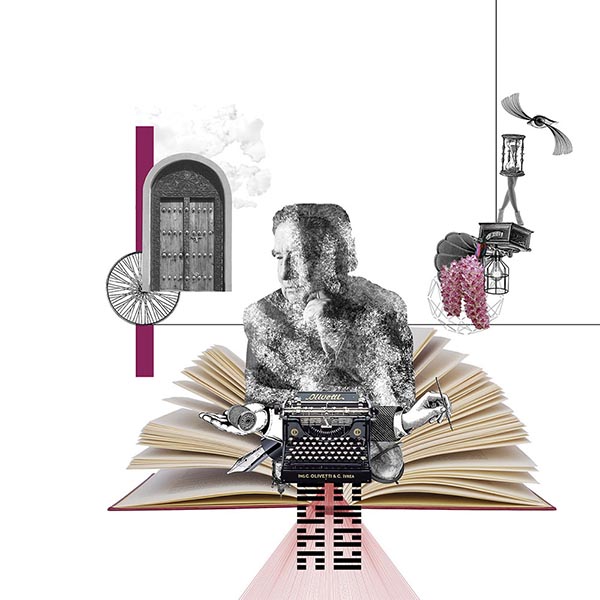El concepto “postureo” ha perdido mucho fuelle, como le ocurre tarde o temprano a todo meme en internet. Su influencia persiste, sin embargo, gracias a la prevalencia de la palabra hipster. El hipster es un “postureta”. Alrededor de esos dos conceptos se ha construido un prejuicio muy extendido: como el “postureta” lee un libro de Knausgård en el metro para que la gente lo vea, todo aquel que lee a Knausgård en el metro lo está haciendo por simple postureo. Para que el concepto tenga validez, el libro que debe leerse en público ha de ser de Flaubert, Tolstoi: algo culto pero reconocible como tal, que vaya mucho más allá del young adult y los bestsellers de aeropuerto, pero que resulte reconocible por los lectores que solo leen este último tipo de literatura. Lo mismo vale con una editorial: la tapa amarilla de Anagrama lleva asociada una identidad. Pero no vale un poeta eslavo editado por Acantilado. Eso es simplemente friki.
A pesar de que la palabra postureo tiene varios sentidos (va más allá de la cultura y lo esnob y ejemplifica no solo la impostura sino cualquier actitud narcisista: la cultura del selfie, de Instagram, es la cultura del postureo), tanto este como los conceptos hipster y friki tienen una connotación mayoritariamente negativa. Al hipster lo desprecia determinada izquierda por elitista, clasista, frívolo y “desmovilizador” (término utilizado por Victor Lenore, autor de Indies, hipsters y gafapastas (Capitán Swing, 2014), para criticar a autores posmodernos como David Foster Wallace, y que suena a crítica soviética). Para la derecha, el hipster es un relativista moral, un izquierdista infantil y superficial. El partido de derecha nacionalista israelí Habayit Hayehudi (La Casa Judía) llegó a incluso a realizar una campaña en la que su candidato se pone barba postiza y gafas de pasta para mofarse de los hipsters de Tel Aviv, a los que acusa de vivir en una burbuja de prosperidad en la que se pueden permitir el “lujo” de ser de izquierdas. El concepto friki, en cambio, se utiliza de forma más condescendiente. El mejor ejemplo es la serie The Big Bang Theory, en la que la supuesta intelectualidad de sus protagonistas es vista con cierta suficiencia, como una excentricidad que le transiges a tu hijo rarito porque es gracioso y, al fin y al cabo, no molesta a las visitas.
Lo más interesante de estos conceptos, al ser utilizados para hablar de cultura, no es tanto sus particularidades sino lo que esconden: un pudor por la cultura, por su manifestación, semejante al pudor por el dinero y su exteriorización. El dinero se gana para no tener que hablar de él. Casi nadie hace público su sueldo. Preguntar sobre el salario de alguien es casi obsceno. En una entrevista de trabajo, incluso, se recomienda no preguntar sobre la remuneración de forma muy directa, a pesar de que uno trabaja porque, vaya, recibe dinero a cambio.
El pudor por la cultura responde a una similar aversión por la diferencia, pero más preocupante, en la medida en que todos podemos estar de acuerdo en que alardear de tener más dinero que otro es mezquino. Este pudor intelectual puede tener un origen en la aversión al debate de ideas. Leon Wieseltier, exeditor literario de The New Republic, escribía en esta revista en contra de la escapatoria intelectual de “solo es mi opinión”: “Esta extraña frase, que parece ofrecer una vía de escape en una discusión acalorada, sugiere que insistir en la defensa de una tesis tiene algo de ilegítimo, incluso de irrespetuoso.” Al leer un libro complejo en el metro vas provocando: la gente que considera, sin tener más información que la de sus prejuicios, que eso es postureo y lo critica como tal intenta, o eso parece, ocultar un sentimiento de inferioridad.
Si el debate y el desacuerdo se interpretan como una ofensa personal, como algo que hay que evitar pudorosamente (discrepar profundamente con la opinión de un cercano o conocido se ve muchas veces como un insulto), es normal que toda manifestación cultural que salga de la celda monástica del intelectual se critique como simple impostura. Es obvio que existe gente que consume cultura solo para construirse determinada identidad, para identificarse con unos valores o simplemente para diferenciarse de los demás, del mismo modo que quien llevaba El País bajo el brazo a finales de los 70 estaba exteriorizando su compromiso político de izquierdas, su rechazo a la dictadura franquista. Pero considerar, a priori, al lector de libros de papel en el metro como un “postureta” es igual de bobo que tratarlo, como hace un reciente artículo del suplemento Icon de El País, como a un héroe. Como si los demás, con sus juguetitos electrónicos, no fueran más que unos patanes inconscientes de las bondades de leer, entre sacudidas del vagón, música folk en directo, colonias, sudores, abrir y cerrar de puertas, una versión en tapa dura y grabados en oro de Tristram Shandy.
Leer en público lleva implícito un mensaje: la historia que me están contando en estas páginas es mucho más interesante que lo que hay a mi alrededor; que tú, músico, que tú, afable y charlatán anciano que te sientas a mi lado en el banco del parque y me hablas. Leer es algo privado, introspectivo, y al leer en público trazamos una línea para delimitar nuestra privacidad en un espacio colectivo. En mi caso, cuando leo un libro en papel en público no puedo dejar de pensar en el hecho de que estoy siendo observado, incluso juzgado, y no soy capaz de concentrarme. Todo arte depende, inevitablemente, de las condiciones en las que es disfrutado. Esto no significa que tengamos que juzgar una película por la incomodidad de la butaca en la que la vimos, como cierto crítico de cine. Pero hay que tener en cuenta que la experiencia depende de las circunstancias. Y yo atiendo demasiado a las circunstancias.
La fiebre del postureo me ha hecho dejar de leer libros de papel en público. Es la espiral del silencio. Por eso agradezco el Kindle. Puedo leer sin miedo al juicio de los demás. Leer en Kindle para ocultar el libro que se lee, como quien bebe una botella de alcohol en público envuelta en una bolsa de papel. Pero esto también tiene trampa. Amazon y las empresas de libros electrónicos hacen público el progreso de cada lector de ebooks. Por eso podemos saber que menos de la mitad de los lectores que comenzaron El jilguero de Donna Tartt (1152 páginas) lo terminaron. Los censores del postureo ya tienen evidencia y datos para probar sus prejuicios. Al menos ya no se basarán en las apariencias para acusar a alguien de estar leyendo solo por las apariencias.
Ricardo Dudda (Madrid, 1992) es periodista y miembro de la redacción de Letras Libres. Es autor de 'Mi padre alemán' (Libros del Asteroide, 2023).