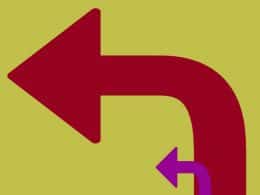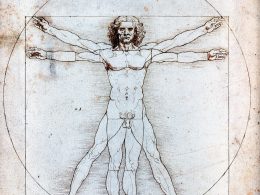Insultar tenía cierta relevancia antes de que nuestra época política lo viera como un lenguaje tan habitual. Un dictador mediocre encarna el tropicalismo despótico, arremete burlón contra sus opositores, suelta amenazas, les secuestra, promete la construcción de cárceles para encerrarlos sin clemencia y en esa palabra no deja un asomo de refinamiento o vocabulario. Es el tono de la tiranía hecha caricatura. Sus simpatías regionales optan por insultar de nueva cuenta a quien exclama. Muchos de quienes en el espectro afín cuentan con voz pública ponen apodos, mienten, replican la perorata infantil en diarios nacionales al mejor uso de las redes sociales. Los códigos entre medios se homogenizaron. Ni la agresión a las libertades individuales, a los derechos humanos o la transgresión democrática ameritan el fervor hacia quienes se consideran contrarios.
Al norte de la frontera mexicana, el insulto trumpiano es cosa diaria y, si acaso, da para exaltar a compañeros de recreo en los primeros grados de educación básica. Otra vez sobrenombres, juegos de palabras. La patanería de humillar por delante.
Cruce de río al sur y se repite la dinámica. No importa el tema. El oficialismo nacional ha vivido convencido de que la caracterización es gobierno. Le ha dado resultados.
Ojalá insultar volviese a ser cosa seria. Para la palabrería lo primero que deja de importar es la realidad. Sustituye a los expulsados de México a Guatemala, a lo invivible de Tamaulipas, al mínimo orden democrático.
En todos lados, discursos enfundados en un atavío de intención ideológica replican estos modos para sus propios intereses.
Una suerte de vanidad tiene la costumbre de quererle imponer a cada época histórica el espíritu de los tiempos: zeitgeist, en la definición de la filosofía alemana. El comportamiento forma parte de su naturaleza, es la manera de construir la relación de situaciones propias a sus características. Cada tanto, las sociedades o sus grupos van asumiendo favorable –y no solo admisible– lo que ocurre a su alrededor, desechando los aprendizajes de otros momentos y, a veces, recuperando lo mejor de ellos. Conforme un mayor número de individuos y colectividades adoptan usos y humores, estos se hacen dominantes sobre el resto. Sin importar efectos negativos o positivos, aquella vanidad lleva a considerar su lectura del mundo no solo como adecuada, sino como la única posible. Así transitamos por periodos de curiosidad, de democracia o de libertad, pero también de la más rupestre demagogia, de violencia, de opacidad y por autoritarismos, todos ellos despreciables y humanamente costosos.
De vez en cuando, aquella misma vanidad tiene un espejo de apariencia disminuida, en busca de leer el momento desde y, más de una vez, solo con, códigos afines una época histórica previa, generando el rechazo y con el efecto involuntario de validar atropellos. La batalla zeitgeist vs zeitgeist es más que eso.
Cuando el espíritu de los tiempos rompe las bases compartidas para la habitabilidad política de un espacio, la pérdida es general: los países y las sociedades son más frágiles de lo que se cree. Con extrema sencillez dejan de ser el lugar para los que ahí se encuentran.
Sea Venezuela, la Trump America, el México de Palacio Nacional, los muertos en Gaza, los secuestrados por Hamás, la impenetrable discusión sobre una boxeadora en los olímpicos, la ceremonia de su inauguración, el wokeismo y el antiwokeismo equivalentemente recalcitrantes y odiosos. Sin relación obligada entre sí, la sintomatología es la misma. Forman un fenómeno. Construimos un entorno donde gana la imposibilidad para discutir lo debatible, hasta ya no poder discutir absolutamente nada.
Prima el reclamo contra la no adaptación a los aires de la época, como si adaptarse fuera necesariamente una virtud. En simultáneo, una negación a entender ese espíritu aleja las posibilidades de maniobrar en él, porque niega el peso de los humores y las apreciaciones hacia los hechos. Social y políticamente vamos dando tumbos en nosotros mismos
¿Queremos entender qué está pasando alrededor?
El volksgeist se implantó como zeitgeist. Lo capturó. No es el espíritu –geist– de los tiempos sino el espíritu del pueblo. ¿Para qué queremos filosofía, teoría política? Quizá porque la inmediatez no es más que vacío. Sin duda, porque la abstracción “pueblo” –volks– es tan ambigua como peligrosa; su apariencia de homogeneidad excluye, aplasta. Prescinde de individuos, y entonces de la posibilidad de la igualdad republicana donde los diferentes deben tener una base idéntica ante la ley.
Sin ella surgen los clasificables. El catálogo de adjetivos recurrentes en Mar-a-Lago, Palacio, Caracas, Buenos Aires, los sofás viendo desfiles, combates y pirotecnia olímpica son expresiones de un integrismo en defensa de una pureza cultural fracturada por la modernidad, de la verdadera identidad de género, de la autenticidad de los arraigos nacionales, de lo que sea. Y no hay integrismo que no parta de asegurar un momento de ruptura que lo condujo o va llevando a su derrumbe.
Si ciertos instrumentos de acción política dan la sensación de haberse convertido en anacrónicos, ¿qué tan válido es despreciarlos? ¿Despreciamos los principios básicos de la República? ¿Aquella igualdad jurídica?
Los ánimos contemporáneos de horizontalidad pueden llegar a aplaudir que la romantización del pueblo conquiste al tiempo. Solo que nuestra gran medida es el último y siempre que hemos creído estar sobre de él, salimos perdiendo.
Los individuos nos definimos por medio de la conciencia del tiempo donde estamos suscritos. Por eso los totalitarismos, las autocracias, competitivas o no, son su producto. Actúan seguros de su perpetuidad. Todos dijeron ser revolucionarios y transformadores para exhibirse antirrevolucionarios y profundamente reaccionarios. En la concepción de los particularismos del volksgeist surge la lucha contra los planteamientos liberales que dependen de conceptos universales sin la trampa de ataduras ideológicas, crecen los nacionalismos, las identidades exacerbadas por etiquetas hechas causas con fuero. El volksgeist utiliza cada una de la instituciones liberales, democráticas, legales y limitadas por los poderes civiles para reclamar la autenticidad y pureza de los propios.
Nuestro zeitgeist no es el ascenso de los populismos de izquierdas y derechas según el lugar donde se mira. Tampoco es la apertura de un posmodernismo que implora definirse sin saber cómo, ni el ímpetu por lo gratuito. Es la incapacidad para resolver nuestros problemas; los de siempre y los nuevos, la adopción de los usos y las formas por encima de la realidad. Solo que la realidad sigue ahí, las crisis, lo negado por la política barata, las vulnerabilidades, la ausencia de gobernanza o las batallas culturales. ~