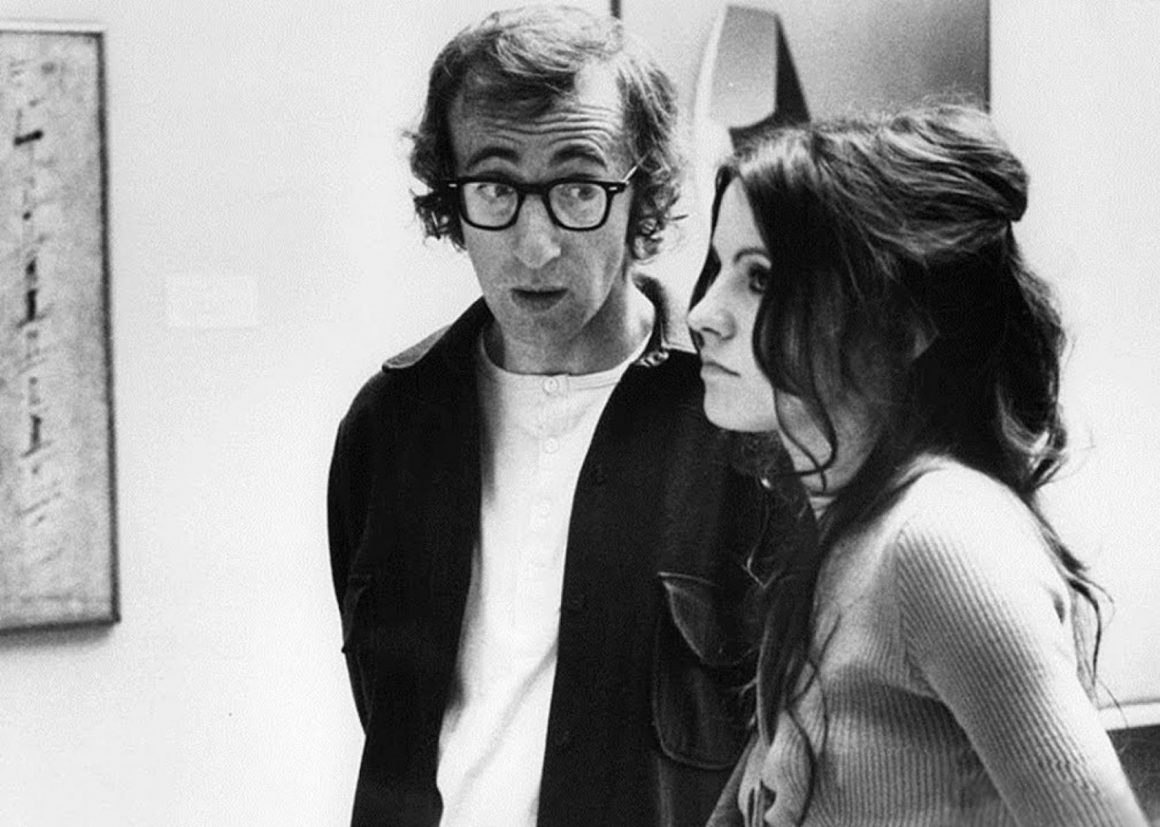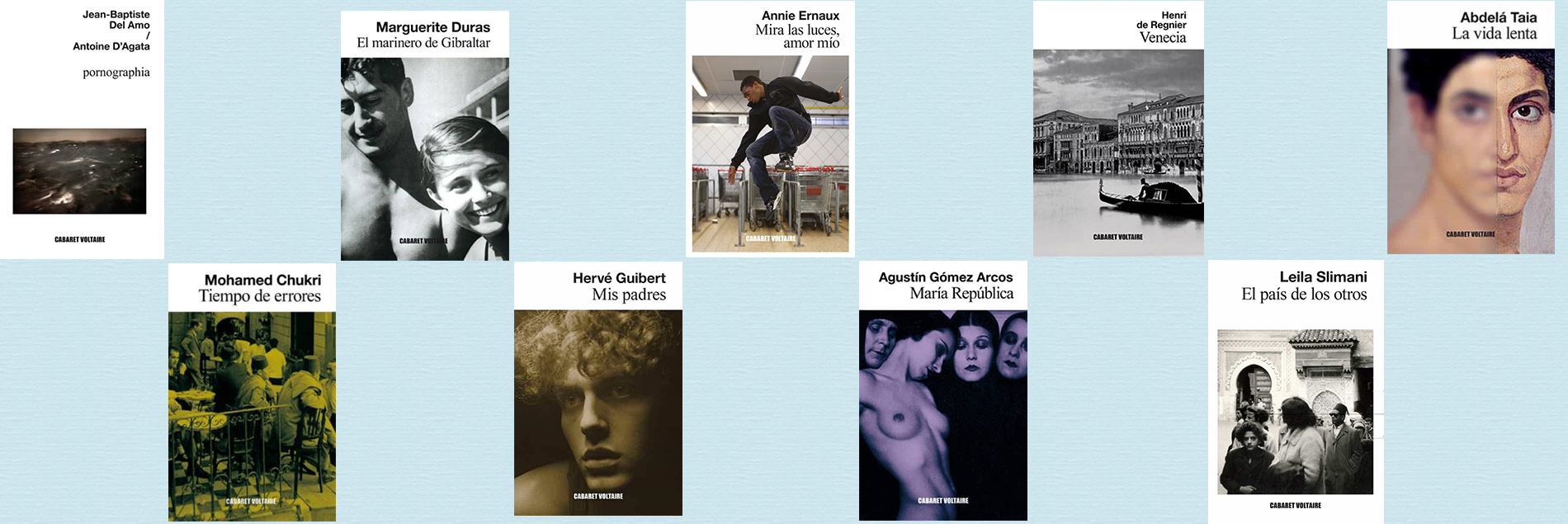En este final de verano, ha causado un cierto revuelo –ya me entienden– un artículo del periodista Sergio Fanjul publicado en el diario El País titulado literalmente “Ser cultureta ha pasado de moda”. Su tesis es que los gustos culturales refinados han dejado de tener utilidad en el marco de unas relaciones sociales donde solían otorgar estatus; ahora es el denominado “capital subcultural” el que proporciona ese activo personal, habiendo de entenderse por tal el conocimiento de las formas culturales populares y/o de aquellas que se difunden a través de las redes sociales. “Hacer TikTok es socialmente más rentable que comentar la programación de la Filmoteca”, escribe Fanjul. Hablamos, pues, de cómo gestionar una marca personal.
En términos de clase social, señala el autor, esta tendencia no hace distingos: tanto las clases altas como las bajas cultivan ese capital subcultural. De ahí se deduce que el denominado “gafapasta” –¿es lo mismo que el hipster?– ha perdido el glamur que lo acompañaba: “brillar en banquetes y ágapes con una conversación chispeante y erudita” ya no importa o cada vez importa menos. Según una encuesta realizada por la Fnac, un 67% de los telefoneados dice no sentir culpabilidad alguna por ignorar el tema del que se habla o la incapacidad para aportar algo a la conversación; solo un 8% finge que sabe más de lo que sabe a fin de parecer más interesante. En el mismo artículo, el antropólogo social Carles Feixa señala que esta mutación del capital cultural supone un bienvenido cuestionamiento del elitismo que redunda en un mayor aprecio de la diversidad; si hemos llegado hasta aquí, se debe a que muchos jóvenes no encuentran “lo que les importa” en las instituciones culturales ni en los medios hegemónicos; de ahí que recurran a las subculturas juveniles que se difunden a través de las redes sociales y los contactos personales.
Al mismo tiempo, seguimos leyendo, las clases altas pasaron a consumir cultura popular y la propia cultura se convirtió en un espacio donde se debilitaron las fronteras entre arte y entretenimiento, cultura culta y cultura pop; aunque sea de un modo irónico, productos como Sálvame o el Festival de Eurovisión se han convertido en objeto de atención transversal. Y así como las clases altas solían estar más vinculadas a la cultura oficial, ahora los jóvenes se muestran cada vez más proclives al mainstream. De acuerdo con el sociólogo de la música Fernán del Val, que remata el artículo, el gafapasta ha sido reemplazado por un tipo de consumidor cultural más desprejuiciado que, vinculándose a movimientos como el Black Live Matters o el feminismo, ha cambiado la estética por medio de la ética. ¡Ahí es nada!
Reputación cultural y sufrimiento
Fin de la cita. Comentaristas tan distinguidos como Alberto Olmos y Andreu Jaume han respondido al artículo, subrayando que su tono debería ser el de un réquiem y suena más bien a una celebración: como si el aparente ocaso de la alta cultura nos librase a todos de la penosa tarea de familiarizarnos con ella y pudiéramos disfrutar sin culpa alguna –por fin– de nuestra condición de ignorantes selectivos. Dicho de otra manera, ya no hace falta sufrir para obtener reputación cultural; podemos ir por la vida ignorándolo casi todo sin que ello merme la imagen que los demás tienen de nosotros. Todo lo contrario, incluso, aunque eso el artículo no lo menciona: es posible que quienes atesoran capital subcultural penalicen a los que todavía se interesan por la cultura con mayúscula. ¡Váyase usted con su aburrimiento a otra parte! Porque, naturalmente, el cultivo personal de la vieja tradición occidental –esa que empieza en Homero, sigue con Dante y Cervantes, culmina en Proust o Nabokov o Faulkner– se considera una actividad tediosa a la que uno solo se somete voluntariamente si puede obtener a cambio algún bien que le compense el ímprobo esfuerzo. Y los bibliotecarios sin enterarse.
Conviene señalar desde ya mismo que decir cultura para referirse solo a las artes es inevitablemente reductor; existen también las humanidades y las ciencias, tanto sociales como naturales, lo que incluye sin ir más lejos el buen conocimiento de la historia. Decir persona culta no habría de ser sinónimo de haber leído mucha literatura, contemplado muchos cuadros o visto muchas películas; sin embargo, así hemos venido diciéndolo y tampoco pasa nada si primamos ese tipo ideal en beneficio de la claridad expositiva. Naturalmente, el buen conocedor de Shakespeare o Beethoven o Grosz no es alguien que carezca de elementales conocimientos históricos o filosóficos, si bien tal vez tenga sentido distinguir entre el disfrute que procuran las artes y la ilustración proporcionada por las ciencias humanas y naturales; aunque novelas, cuadros, sinfonías, óperas, películas y poemas también nos enseñan cosas, el elemento del placer estético prima sobre la adquisición de conocimiento. Y lo mismo puede decirse, solo que al revés, de las ciencias humanas: es un placer leer a Hegel o Burckahrdt o Huizinga, pero su principal propósito es plantear argumentos o transmitir conocimiento. De ahí que, pese a todo y en relación con el tema que nos ocupa, identificar a la persona culta con el consumidor de productos artísticos tenga cierto sentido y nos permita entendernos.
Cultura de masas y cultura popular
Tal como ya señalaba Andreu Jaume, sin embargo, las categorías que maneja el artículo son equívocas y sería conveniente precisarlas. Es verdad que tampoco resulta sencillo: la mutación de la cultura a lo largo del siglo XX es un hecho irreversible que responde a múltiples causas, entre ellas la democratización de la sociedad y el desarrollo de una industria cultural orientada al entretenimiento de masas. Son fenómenos que se encontraban ya prefigurados a finales del siglo XIX, cuando el arte convencional es arrasado por las vanguardias y los frutos del crecimiento económico consolidaron a una burguesía que recurría a las artes para entretenerse, al tiempo que las clases trabajadoras consumían cultura popular; a la vuelta de la esquina estaba la cultura middlebrow que apelaba a ambos públicos y terminaría por fusionarlos. A su vez, la cultura popular no debe identificarse con la cultura de masas; si la primera emerge de las clases populares, la segunda se orienta a las masas… incluidas las clases populares. Mientras tanto, la alta cultura se identifica con las artes tradicionales y, sin embargo, incluye formas artísticas tan populares como la novela: recordemos que Dickens o Galdós publicaban por entregas.
No es tampoco mala idea distinguir entre distintos productos artísticos de distinto alcance dentro de los diferentes estratos de la cultura, incluyendo esa cultura de masas que dejó hace tiempo de ser considerada como ontológicamente incapacitada para producir arte digno de su nombre: nadie diría que Warhol, Hitchcock, Bob Dylan o Georges Simenon carecen de talento o crearon obras sin valor estético. Pero es que ya podía decirse lo mismo de Verdi o los impresionistas, creadores que habitaban la era democrática y no renunciaban ni al fervor del público ni a la ambición creadora. Incluso en el terreno de la música pop, las formas minoritarias han gozado de consideración artística frente al tradicional desprecio crítico sufrido por los fenómenos de masas, si bien nunca han faltado figuras —de los Beatles a Kanye West— capaces de concitar el entusiasmo del público y el elogio de los prescriptores. Bien podría decirse entonces que lo que cuenta es el resultado alcanzado por un creador en su parcela estética correspondiente, sin que eso nos impida otorgar mayor valor a unas obras que a otras: En busca del tiempo perdido o Pálido fuego son sin duda alguna creaciones literarias más valiosas que las novelas de la difunta Almudena Grandes. Y, sin embargo, ¿no era Raymond Chandler un estilista supremo cuyas novelas negras crean un universo propio tan reconocible como sofisticado? Algo parecido puede decirse del cine, donde la necesidad de hacer películas rentables es acuciante para quien quiera seguir trabajando en la industria; mientras que las intenciones “artísticas” en Hiroshima mon Amour o El eclipse son evidentes, no son menores en las obras de género realizadas por Fritz Lang en Hollywood ni en los western de Anthony Mann o John Ford.
Es un asunto complicado, entre otras cosas porque el valor relativo de las distintas creaciones solo podrá ser juzgado –en términos comparativos– por quienes estén suficientemente familiarizados con las distintas manifestaciones de la cultura: las altas, las middlebrow, las bajas. A decir verdad, cualquiera puede plantarse delante de la Fontana di Trevi o un cuadro de David Hockney; más complicado resulta leer Ulises solo para figurar. Es evidente, por lo tanto, que la recepción de estas obras puede ser a su vez sofisticada o superficial; igual que una película dirigida a un público amplio puede ser objeto de un análisis sesudo –que a veces es desproporcionado e intelectualiza una creación banal– o ser consumida y olvidada de inmediato. Para colmo, hay públicos especializados que forman parte de comunidades dedicadas al consumo, celebración y disfrute compartido de formas artísticas particulares: aficionados a la música renacentista, el cine de terror o las iglesias románicas. Cada uno de ellos tendrá o no un bagaje más amplio en otros terrenos de la cultura. Pero la idea de que el mejor juez es el sujeto familiarizado con todas estas formas del arte y la cultura –defendida por John Stuart Mill cuando se planteaba quién podía determinar si los placeres superiores de la cultura habían de ser preferidos a los inferiores de la vida sensorial– sigue pareciendo razonable: solo podemos juzgar de verdad aquello que llegamos a conocer. Y ello sin desdoro de que no hacen falta demasiadas horas de vuelo para decretar la superioridad del Cuarteto nº 131 de Beethoven sobre el último hit de Taylor Swift.
Si algo se desprende del artículo de Fanjul es la idea de que la adquisición o disfrute de la cultura han dejado de ser una aspiración universal: el mundo del Círculo de Lectores y el periódico bajo el brazo ha desaparecido para siempre, ya que la mayor parte de los potenciales consumidores de cultura estaría optando por el antemencionado “capital subcultural” y abandonando cualquier pretensión de entrar en contacto con la “alta cultura”; en cuanto a los periódicos, basta preguntar a sus contables. Para Fanjul y los académicos por él consultados, la alta cultura habría dejado de procurar distinción a sus consumidores. Hay que suponer así que las comunidades donde esa distinción era reconocida han ido desapareciendo, ya que son su condición de posibilidad. Pero quizá eso no sea cierto: lo que se ha debilitado es el principio según el cual la adquisición de cultura culta es deseable –porque nos hace mejores o nos da oportunidades– y en consecuencia el deseo de imitar a quienes la poseen.
De modo que el problema residiría en eso que Thorstein Veblen llamó “consumo conspicuo”, que en su caso designaba al realizado por las clases ociosas a fin de exhibir públicamente su riqueza y, en el nuestro, se refiere a un consumo cultural que se percibe a sí mismo como prestigioso y se exhibe hacia fuera. Porque siguen existiendo comunidades y espacios donde se cultivan manifestaciones de la alta cultura: del Festival de Bayreuth a los grupos de amigos que comparten lecturas, pasando por esferas sociales donde se da por supuesto un cierto refinamiento estético. Ese consumo es a veces visible desde el exterior, pero a menudo es introspectivo y sirve para que los miembros de esa comunidad –sean cinéfilos, melómanos o amantes del art noveau– se reconozcan mutuamente, acaso sintiéndose diferentes al resto de sus conciudadanos. Por el contrario, se ha erosionado a ojos vista la cultura middlebrow personificada en el texto por la figura del gafapasta que habría florecido durante la década de los 90 y comienzos de este siglo: un lector de libros de Anagrama que no se perdía una exposición destacada en los medios y escuchaba indie antes de ponerse con el afrobeat. Hablamos de un momento de la cultura de masas en la cual este consumidor mitwit gozaba de prestigio dentro de sus círculos sociales de referencia, aunque no más allá; una suerte de réplica a pequeña escala de lo sucedido en las décadas de los sesenta y setenta, cuando la asistencia a cineclubs y la lectura de literatura “seria” se popularizaron entre los jóvenes occidentales con estudios universitarios.
Exquisitas minorías
Sin embargo, aunque nadie podría deducirlo de la lectura del artículo, luego están los individuos: personas que sencillamente disfrutan de la cultura sin pararse a pensar en las ganancias o pérdidas que eso puede conllevar en el plano social. Se trata de una minoría que no piensa en términos de “vida cultural”, sino que se limita a entrar en contacto con los productos del arte y la cultura porque se siente impelido a hacerlo y porque ha tenido la oportunidad de familiarizarse con ellos a través de la familia o la escuela o los amigos o todos ellos a la vez. De ahí que la radical democratización que ha experimentado el acceso a la cultura no se traduzca en un aumento condigno de los cultivadores de eso que podemos llamar alta cultura, ni siquiera de esa cultura “mediana” a la que se ha hecho alusión más arriba, sino que ha traído consigo el florecimiento de esa “subcultura” cuyo consumo –según leemos– proporciona un capital. En qué operaciones puede liquidarse ese capital, sin embargo, no queda demasiado claro; hay que entender que solo entre iguales, o sea entre los consumidores de subculturalidad. Es de suponer que la diferencia generacional es aquí crucial, aunque seguramente se está exagerando el debilitamiento de la alta cultura; sigue habiendo exquisitas minorías en un panorama de mayor fragmentación donde la alta cultura de raigambre ilustrada ha dejado de ser un ideal compartido porque muchos han llegado a creer que no sirve para nada. No obstante, conviene matizar esta observación, ya que no todos las sociedades son iguales: el lugar de la ilustración en Alemania o Francia no es el mismo que en España o Portugal.
En última instancia, el mismo Kant que nos impelía a ilustrarnos hacía gala de un prudente gradualismo histórico: el proceso de ilustración sería lento y su siglo solo estaba viéndolo arrancar. En cuanto a Mill, creía que la alfabetización masiva facilitada por el Estado conduciría en el largo plazo al cultivo generalizado de los placeres superiores de la cultura. ¿Se equivocaban? Aunque es pronto para saberlo, parece claro que la vieja aspiración al cultivo de la cultura culta se ha debilitado; que algunos creyesen que servía para obtener prestigio o seducir al otro sexo (o al propio) y tratasen de cultivar ese “capital” nos habla de un estado de cosas en el que la erudición o familiaridad con las artes se consideraba el estado ideal y aquel hacia el que cualquier perfeccionista –en sentido emersoniano– debía orientarse. A ello puede ciertamente contribuir el hecho de que las décadas pasan y determinadas formas artísticas pasan a considerarse anacrónicas por parte de las generaciones jóvenes: la poesía, el cine en blanco y negro, las sonatas para piano. Pero sigue siendo decisivo el hecho de que el individuo no ha sido educado en la curiosidad hacia ellas, así como al resto de formas y medios artísticos; una educación que les permitiría elegir si quieren dedicar su tiempo a eso o a cualquier otra cosa: a cada uno corresponde decidir cómo quiere vivir su vida, pero su decisión tendrá más fundamento cuando tenga varias opciones a su disposición.
Ahora bien: este proceso de devaluación de la tradición cultural y artística occidental no debería ser celebrado, sino lamentado; el artículo de Fanjul mantiene un tono equívoco al respecto, no pudiendo distinguirse con claridad lo que en él es descripción y lo que es prescripción. Su tema es el uso de la cultura a través de la “distinción”, pero lo importante en el contacto con las artes –aquello que se pierde cuando desaparece el ideal colectivo ligado a su disfrute– es algo que no tiene precio. O sea: un placer estético que amplía nuestros horizontes imaginativos y con frecuencia conduce al aprendizaje moral, refinando la percepción que tenemos del mundo y mejorando la conversación que mantenemos con nosotros mismos y con los demás. Esa es la verdadera distinción; la que más debería importarnos.