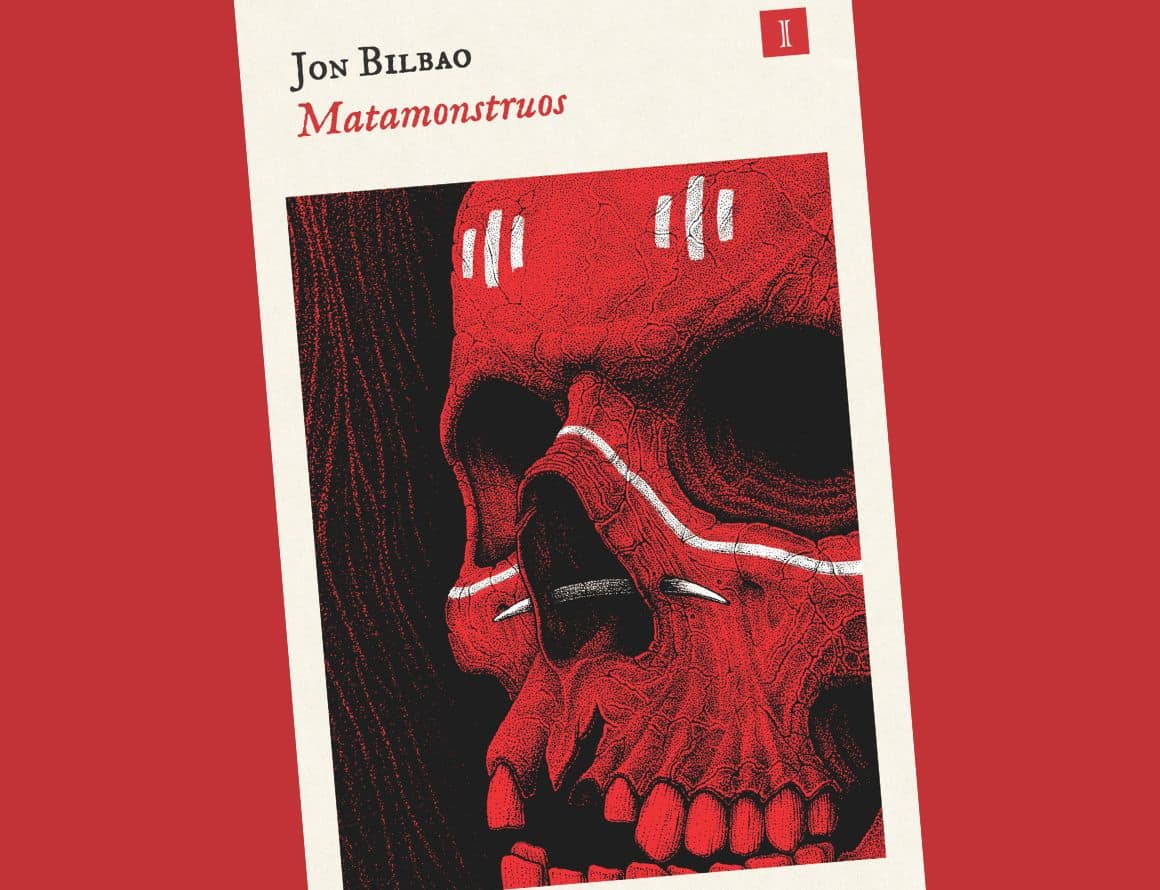III
Se llamaba Ambos Lados del Río. Tendría unos quince años, estimó John Dunbar. El liderazgo de su tribu le correspondía por herencia, pero se había tenido que enfrentar a un rival mayor y más fuerte, perteneciente a otra familia y al que no le cohibía ningún respeto por Lengua Azul. El rival contaba con el apoyo de guerreros y de ancianos. Le había ofrecido a Ambos Lados del Río abandonar la tribu a cambio de que el resto de su familia se pudiera quedar y fuera respetada. Ni siquiera había mediado un reto. Ambos Lados del Río había aceptado y se había ganado el desprecio de los suyos. Niños, mujeres y ancianos de su propia familia lo habían expulsado lanzándole piedras, rescoldos al rojo y basura.
Las heridas estaban casi curadas cuando llegó, en compañía de John Dunbar, a Virginia City. Vestía aún polainas y mocasines de piel, pero iba abrigado con una pelliza de lana y tocado con un sombrero de hombre blanco. Nunca había estado en un sitio tan populoso. Miraba con curiosidad y temor. Fueron directamente al orfanato de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Pablo. Ambos Lados del Río se quedaría allí hasta que se le encontrara un mejor acomodo.
Durante el viaje, John no había dejado de vigilarlo. El indio no había hecho ningún intento de huir. Por las miradas cariacontecidas que le dedicaba, quedaba claro que atacarle no entraba en sus planes. A John nada en el indio le recordaba a Lengua Azul. A mitad del viaje, había dejado de atarlo por las noches y se acostaba deseando ser víctima de un ataque o siquiera de un robo. Cuando abría los ojos al amanecer, el indio estaba avivando la hoguera para preparar el desayuno.
También con asombro asistió Lucrecia al regreso de su esposo, pues había llegado a convencerse de que no volvería nunca, bien porque los shoshones lo mataran; bien porque, lejos de casa, languideciera el vínculo con su familia y volviera a ser el huraño ensimismado de antes; bien porque, pese a su intención de partida, se había visto forzado a recurrir al Basilisco para zanjar la amenaza que suponía el hijo de Lengua Azul, tras lo que se habría sentido atemorizado o indigno de regresar junto a su mujer y su hija. No obstante, allí estaba, en apariencia satisfecho y sosegado, deseoso de sostener a Felicidad en brazos, riéndose a carcajadas de los brincos que Horacio daba en busca de captar su atención, y había regresado trayendo bajo su protección al indio al que había pretendido matar, porque no era más que un muchacho necesitado de auxilio, dijo él, porque él (John Dunbar) había fijado sus ojos en la realidad y dado la espalda a premoniciones ajenas e imaginaciones extravagantes y destructivas, dijo él, porque ¿qué mayor evidencia, para sí mismo, para ella y para todos, de que tenía al Basilisco de las riendas que haber acogido en su casa al hijo del que fue su mayor enemigo?, dijo él. Y aún continuó: Ese será el primer paso para dejar de ser visto con miedo y pasar a ser visto con respeto primero y luego con impasibilidad nada más. Eso quiero, para mí, para ti y para todos. Y ella: Me alegro tanto de verte. Comprendo tus motivos. Son buenos motivos. Y ella (para sus adentros): Pero ha traído consigo al hijo de un jefe de guerra al que mató sin nobleza, le ha mostrado dónde vive, le ha hecho sabedor de que tiene una mujer y una hija.
John volvió a escoltar cuadrillas de chinos en busca de hielo. Por las tardes bebía con Matthew en el porche.
Durante la ausencia de su marido, Lucrecia había vuelto allevar un diario. No lo hacía desde su viaje al Paraíso. Esta vez John no le pidió que le leyera fragmentos; por la expresión de ella cuando se inclinaba pluma en mano sobre las páginas en blanco, deducía que no se hallaba complacida.
¿Estás bien? ¿Hay algo que me quieras decir?
Ella respondía negativamente sin apartar la mirada del diario, sin dejar de acunar a Felicidad, sin soltar el frasco de compota en conserva del que dudaba que estuviera bien cerrado.
Ambos Lados del Río se había aclimatado a la disciplina del orfanato con una docilidad desconcertante. Pese a su carácter reservado, se comunicaba con las monjas con mayor soltura que algunos huérfanos blancos. No tardó en asimilar los rudimentos del inglés y suplía sus limitaciones verbales mediante sensibilidad e intuición. John lo visitaba a diario cuando estaba en la ciudad y se aseguraba de que no le faltara de nada. Interrogaba a las monjas sobre el comportamiento del muchacho. Le decían que evitaba los conflictos, que no hablaba si no le hablaban y que era difícil saber lo que pasaba por su cabeza, pero que no causaba problemas. También le recordaron que estaban haciendo una excepción; con su edad, a Ambos Lados del Río no le correspondía estar en el orfanato. Tendría que encontrar otro sitio adonde ir. John hizo un nuevo donativo a la directora y en el siguiente viaje a por hielo llevó con él a Ambos Lados del Río.
El indio no mostró ninguna emoción por salir de la ciudad. Miraba con recelo a los chinos, cumplía con presteza las órdenes de John y buscaba la soledad siempre que podía. John respetaba su reserva, pero la última noche en el campamento no pudo retrasar más el momento de hablar con él. En una mezcla de inglés y shoshoni le dijo: Yo admiraba a Lengua Azul. Era un gran guerrero. No quise matarlo. Pero si no lo hubiera hecho, él me habría matado a mí.
Y Ambos Lados del Río: Quizá te hubiera matado. Pero lo entiendo.
Y John Dunbar percibió en el muchacho, por primera vez, un envaramiento que quiso interpretar como una señal de altivez, que a su vez quiso interpretar como un rastro de su linaje.
¿Era posible que Ambos Lados del Río no albergara ánimo vengativo, que lo hubiera perdonado por matar a su padre? ¿Era posible, incluso, que al chico ni siquiera le hubiera importado la muerte de Lengua Azul? ¿No era demostración suficiente su presencia serena, día tras día, en la ciudad? Si el indio hubiera buscado un resarcimiento, que le podría haber reportado el perdón de su familia y el respeto de la tribu, ¿no se lo habría cobrado durante el viaje a Virginia City, cuando estaban los dos solos y le habría sido sencillo? En lugar de eso, vivía en un orfanato, toleraba la disciplina de las monjas y aprendía a recitar en inglés el Credo de los Apóstoles, en un aula donde los demás alumnos eran más jóvenes y se reían de él. ¿Pero acaso no había tolerado él (John Dunbar) la muerte de su propio padre? Ningún afán de reparación lo había empujado a regresar a La Tejera y meter una bala en la cabeza a doña Alejandra, la concubina de su padre y urdidora del crimen. Ni siquiera había visto alterado su descanso nocturno. Rebuscaba en su interior y no hallaba, para su sorpresa y asimismo para su alivio, ningún desquite pendiente. Quizá fuera porque, al fin y al cabo, en el final de su padre había habido justedad y merecimiento. John apenas había conocido a James Closter, mientras que doña Alejandra había compartido con él cama, angustias y proyectos durante décadas, y aun así ella había concluido que debía morir. ¿Tenía John derecho a discutirlo? ¿No era similar el caso de Lengua Azul, con quien John Dunbar había mantenido una relación más duradera y comprometida que la que el jefe shoshone tuvo con su hijo?
Y, si en efecto era así, si Ambos Lados del Río no ambicionaba el daño de John Dunbar ni el de los suyos, ¿no era el muchacho merecedor de admiración por haber escapado a las obligaciones heredadas, al destino impuesto, a las deudas de la sangre? Quizá, sopesó con cautela Dunbar, los golpes que Ambos Lados del Río había padecido al ser expulsado del poblado habían sido un precio bajo a cambio de evitar convertirse en su líder y de vivir bajo la mirada enjuiciadora de los suyos, de vivir demostrando día tras día una valía de la que él mismo albergaba dudas.
De regreso en Virginia City, John llevó al indio a cenar a su casa. Lucrecia no se opuso, pese a que la idea no era de su agrado. Ella se mantenía al margen de los esfuerzos de John por ayudar a Ambos Lados del Río. Solo toleraba al indio cuando había más personas presentes y si una de ellas era John. Durante la cena, Ambos Lados del Río, vestido de cristiano, demostró los modales aprendidos en el orfanato; hizo correcto uso de los cubiertos y de la servilleta. Lucrecia le preguntó si le gustaban las monjas. Él asintió. Ella le preguntó (insistente): ¿No te dan miedo? Y él: No me dan miedo los gansos de Dios. Lucrecia miró a John en busca de una aclaración. Es por las cofias. Después Lucrecia le preguntó a Ambos Lados del Río si planeaba volver con los suyos, a lo que el indio respondió que él ya no existía para los suyos de antes y que todavía no existía para los suyos de ahora. John le tuvo que traducir la respuesta a Lucrecia, que asintió, no para indicar que había comprendido sino para otorgarle la razón. Seguidamente John propuso un brindis con limonada. Dado el buen comportamiento de Ambos Lados del Río, en el orfanato le habían permitido empezar a salir sin vigilancia.
A la mañana siguiente, Lucrecia estaba sola en casa con la niña cuando alguien llamó a la puerta. Vio por una ventana a Ambos Lados del Río. El indio estaba en pie frente a la puerta. Sostenía un ramillete de flores. Lucrecia retrocedió teniendo cuidado de evitar las tablas que crujían. Fue a su habitación, donde estaba la niña, y se quedó con ella. No hubo más golpes en la puerta.
Al cabo de un rato, se volvió a asomar a la ventana. Ambos Lados del Río estaba sentado en el suelo del porche con las piernas cruzadas, de espaldas a la puerta. Lucrecia se quedó vigilándolo hasta que el indio por fin se puso en pie, con un movimiento ágil, sin apoyar las manos en el suelo, y se fue. En los escalones del porche había dejado las flores y algo más que Lucrecia no pudo distinguir desde la ventana. Una vez que el indio se hubo perdido de vista, Lucrecia salió de la casa. Junto a las flores había una navaja de barbero. Era vieja. No tenía filo y la hoja estaba moteada de herrumbre. Lucrecia se preguntó de dónde la habría sacado. Supuso que la habría robado, al igual que las flores, provenientes sin duda de algún jardín del vecindario. Tiró ambas cosas al cubo de los desperdicios y no le contó nada a John. Estaba segura de que Ambos Lados del Río no haría preguntas sobre sus regalos.
Volvió a mirar por la ventana, temerosa de pronto de que el indio hubiera vuelto. En la casa guardaba aún el rifle que les dieron al salir de La Tejera, aquella arma «vieja pero fiable», en parte regalo, en parte limosna, en parte ofrenda, entregada por un hombre que había cabalgado en el bando enemigo y que aseguraba que habían tenido mucha suerte en conocerse (Lucrecia y John), así como aseguraba que también él era afortunado por haberlos conocido a ellos. Pensó que, si hubiera sabido que el indio traía la navaja, ella habría abierto la puerta y le habría disparado. Luego habría hecho desaparecer las flores y dejado la navaja. ¿Quién se lo podría reprochar? Una mujer sola que protegía a su bebé de un indio armado y vengativo. Ni siquiera John podría. Porque ¿acaso él, pese a su obstinación, pese a todo su optimismo recién estrenado y temerario, no intuía en el indio lo mismo que ella veía claramente? Especulación. Terquedad. Irrevocabilidad. La sobresaltaron los lloros de la niña y se apresuró a consolarla, agradecida por apartarse de pensamientos semejantes. No escribiría nada en su diario sobre la visita de aquel sucio indio.
El domingo siguiente, Matthew se presentó en la casa cuando John y Lucrecia estaban desayunando. Su ánimo era acorde con el día primaveral del que disfrutaban. Les apremió a que lo acompañaran. Daos prisa, yo llevo a la niña. Hay algo que tenéis que ver. En cuanto se había enterado, les explicó, había ido corriendo a buscarlos. A Mary Ellen no le había dicho nada; estaba ocupada incluso en domingo.
Frente al centro masónico se hicieron un hueco entre la gente que abarrotaba la acera, justo a tiempo de ver pasar el desfile. La víspera, un circo había llegado en tren a Virginia City. Una representación de los artistas recorría la ciudad anunciando la función de esa noche. Abría la marcha un calíope montado en un carro. A continuación: cinco chicas con traje de vaquero adornado con lentejuelas hacían acrobacias a caballo. A continuación: un camello. A continuación, un carro con una jaula donde cinco babuinos se rascaban los sobacos. A continuación, un palanquín acarreado por cuatro porteadores, y en él, sentada en un sillón dorado, una mujer con el rostro cubierto de pelo que invitaba a todos los habitantes de la ciudad a ir esa noche al circo a conocer a su familia.
Un payaso se plantó de un salto ante John Dunbar, hizo una reverencia exagerada y le puso frente a las narices una octavilla de publicidad. John la aceptó para que se largara.
En la octavilla: «El mastodonte sin parangón en el ancho mundo», y debajo: «El poderoso señor de todas las bestias», y debajo: «El mayor cuadrúpedo que pisa la Tierra», y debajo el dibujo de tres elefantes con la trompa alzada.
Iremos a verlos esta noche, dijo Matthew. No he podido resistirme y he comprado entradas para todos, aunque seguro que Mary Ellen no querrá ir.
John respondió que, en ese caso, Ambos Lados del Río podría hacer uso de la entrada. A lo mejor ver semejantes portentos de la naturaleza lo espabilaba.
El circo había levantado la carpa al pie de Gold Hill. Como Matthew había supuesto, Mary Ellen rehusó acompañarlos. Había otros indios entre el público, paiutes que trabajaban sirviendo en casas de la ciudad, lavando ropa o recogiendo desperdicios y que disponían de dinero para la entrada. Contemplaban el espectáculo taciturnos, sin aplaudir ni intercambiar comentarios. La actitud de Ambos Lados del Río era la misma.
Por fin aparecieron los elefantes, dos hembras y un macho,
presentados por el jefe de pista como Zanzíbar, Yocasta y Agamenón. John miró de reojo a Ambos Lados del Río. No le había advertido sobre los paquidermos. Dudaba que el indio pudiera creer en la existencia de criaturas semejantes. Pero Ambos Lados del Río no hizo más que erguirse un poco; eso sí, con la mirada clavada en la pista, atento a lo que fuera a suceder.
Y acerca de lo que sucedió se habló mucho durante los días siguientes.
En la pista había tres plataformas circulares de madera, a las que los elefantes se fueron subiendo a medida que eran anunciados. Allí aguardaron Zanzíbar, adornada con una gualdrapa blanca, y Yocasta, cuya gualdrapa era roja, con las patas muy juntas en la, para ellas, pequeña superficie de la plataforma, a que Agamenón, con una gualdrapa azul, el más grande de los tres y el más lento, se encaramara a su puesto. Una vez que los tres estuvieron arriba, sonó un toque de platillos y los paquidermos alzaron la cabeza y apuntaron con la trompa hacia lo más alto de la carpa, donde revoloteaban una nube de polillas y una docena de murciélagos.
Se produjo un temblor. Uno de los mástiles que sostenían la carpa se inclinó, sin llegar a desplomarse. Más tarde, varios miembros del público afirmarían que la grada donde estaban sentados se había hundido de golpe varias pulgadas. Siguió un tenso silencio, y al cabo de unos segundos el público abandonó con prisa sus asientos. Viviendo en una ciudad minera, levantada sobre un terreno horadado por un entresijo de galerías, todos habían deducido lo sucedido. Los hundimientos eran tristemente frecuentes. En el recuerdo de todos estaba el producido recientemente en la mina Yellow Jacket, donde habían perecido docenas de trabajadores. El público salió del circo a la carrera para enterarse de qué había sucedido. No había casi ninguna familia en Virginia City que no tuviera a algún miembro empleado en las minas.
Tanto en las páginas del Virginia City Daily Territorial Enterprise como en las barras de los salones de la ciudad, se debatiría largamente si la salida a la pista de los pesados paquidermos fue la causa del hundimiento o si no se trató más que de una coincidencia. Pero era una coincidencia demasiado jugosa como para no aferrarse a ella y recubrirla de capas y capas de palabras, que la acabaron proveyendo de solidez, justificación y lustre.
También se discutiría si fue el hundimiento del suelo o bien
la avalancha de personas lo que espantó a Zanzíbar, Yocasta y
Agamenón.
El elefante macho se apeó de su plataforma y trotó como uno
más hacia la salida. Nada pudo hacer por impedírselo el doma-
dor, que se plantó ante él con los brazos alzados y vociferando ór-
denes. El paquidermo lo atrapó por la cintura y con el domador
colgando de la trompa prosiguió su camino hacia el exterior. Con
cada paso que daba, le asestaba una patada. Para cuando Agame-
nón salió a la calle, el hombre colgaba inerte. Las dos hembras
lo siguieron haciendo oscilar la trompa como si de una escoba se
tratara, para apartar a la gente. Los trabajadores del circo corrían
detrás de los animales.
John Dunbar, su familia y Ambos Lados del Río se quedaron en sus asientos hasta que la carpa se hubo vaciado. Lucrecia acunaba a Felicidad, que había roto a llorar. Con Matthew de avanzadilla, abandonaron la grada y salieron a la calle. Los recibió un coro de gritos de terror. Agamenón había soltado al domador y se ensañaba con alguien más. Había apoyado las rodillas delanteras en el suelo y aplastaba con el ceño a un espectador. Usaba las patas traseras para empujar mientras los colmillos araban surcos en la tierra. Agamenón se incorporó, pasó sobre el cuerpo de la víctima y trotó hacia las calles de Virginia City, por donde sus dos compañeras ya se habían perdido.
Una parte del público, junto con la gente del circo, siguió a los elefantes, aunque la mayoría prefirió indagar acerca del accidente subterráneo.
Voy a casa con la niña, dijo Lucrecia, encorvada sobre su hija como si quisiera protegerla de un chaparrón.
Matthew se ofreció a acompañarlas.
Yo iré en seguida, dijo John. Antes me enteraré de qué ha pasado.
Ambos Lados del Río dijo que se quedaría con él.
En la parte alta de la ciudad las calles estaban casi desiertas. Lucrecia se detuvo y miró atrás. Al aplacarse la preocupación por la seguridad de su hija, la había asaltado una angustia diferente. Antes de separarse de su marido y de Ambos Lados del Río, había cruzado una mirada con el indio. Ni siquiera lo sucedido en el circo había sacado al shoshone de su impasibilidad, como si la función hubiera concluido de manera rutinaria, dejándolo indiferente, quizá un poco decepcionado, o como si su pensamiento se centrara en un propósito demasiado apremiante como para dejarse distraer por nada más.
Oyeron barritar a un elefante a pocas calles de allí.
Si el indio iba a hacer algo, sería esa noche avariciosa de desgracias. Tenía que advertir a John.
Hubo disparos en respuesta al barrito. Los vecinos se asomaban a las ventanas de sus casas y disparaban al paquidermo.
Lucrecia, tenemos que seguir, la apremió Matthew. Aquí no estamos seguros. Lucrecia… La niña…
Ella acabó por asentir y se dejó llevar a casa, teniendo que confiar en que John se supiera defender.
La corriente de personas había guiado a Dunbar y al shoshone hasta la entrada de la mina Bullion. Entre los curiosos congregados circulaban las noticias. La mina estaba probando un nuevo sistema de entiba. Consistía en una variante más económica del sistema en panal de abejas que tan buenos resultados había dado a la hora de sustentar el inestable subsuelo de la ciudad, rico en arcilla y cuarzo fragmentado. El ingeniero creador de la variante había bajado con sus ayudantes para hacer una prueba fuera de los turnos de laboreo. La bolsa de mineral donde estaban trabajando se había hundido, y también parte de la galería que llevaba hasta ella.
Hubo un vocerío y a continuación peticiones de silencio. Uno de los socios propietarios de la mina se había subido a la plataforma de un carromato y aguardaba a que todos se callaran para empezar a hablar.
Eran tres las personas atrapadas: el ingeniero y dos ayudantes, informó. Seguían con vida, aunque el ingeniero estaba herido. Por el momento se desconocía la gravedad de las lesiones.
A continuación dijo el nombre del ingeniero y de los otros dos hombres.
Tuvo que esperar a que cesaran los comentarios antes de proseguir.
Ya se había empezado a despejar la galería de cascotes, dijo.
¿Cómo saben que siguen vivos?, lo interrumpió alguien.
El socio explicó que la galería no se había desplomado por completo. Quedaba libre un pasadizo a través del que habían conseguido comunicarse con los tres hombres. Aunque había un problema, y era esa la razón por la que se dirigía a ellos. Como el equipo del ingeniero pensaba que la prueba no se prolongaría mucho tiempo, no habían llevado consigo agua, y las labores de desescombro podían durar unas cuantas horas.
El problema, amigos, continuó el socio propietario, es que el pasadizo es demasiado estrecho para que un adulto pase por él, y es urgente llevar agua a esos hombres. Por este motivo, la mina Bullion ofrece una compensación de trescientos dólares a quien se preste a facilitarles auxilio.
¿Qué quiere decir?, preguntó alguien. ¿Habla de meterse en ese agujero a cambio de trescientos asquerosos dólares?
Tú puedes olvidarte de los trescientos dólares, asquerosos o no, dijo el socio propietario. No pasarías por el pasadizo.
Todas las miradas se volvieron hacia quien había hablado para comprobar su talla. No era especialmente alto ni corpulento.
Quizá un chino, dijo otro.
La propuesta fue recibida con aprobaciones, pero el socio propietario negó vehementemente y volvió a solicitar silencio.
Ni siquiera un chino pasaría por ahí, les aseguró. Al menos no un chino adulto. Yo había pensado en un niño. Vamos, ¿alguno de vuestros hijos está dispuesto a ganar trescientos dólares? Para un niño no supondría ningún problema. Sería casi un juego. Entrar y salir. Y podemos subir la compensación a quinientos dólares, siempre que alguien se decida con rapidez y me traiga a un niño.
Le llovieron insultos por proponer algo semejante. Ambos Lados del Río tiró a John Dunbar de la manga.
Yo puedo.
¿Qué dices?
Yo puedo.
Sí, él puede, dijo alguien que lo había oído.
Tú a callar, dijo John Dunbar.
Pero la voz ya había empezado a correr.
Él es perfecto.
¡Que entre el indio del Basilisco!
Alguien hasta se atrevió a palpar al shoshone para comprobar si bajo la ropa estaba tan delgado como parecía. John Dunbar lo lanzó al suelo de un empujón.
Yo puedo, repitió Ambos Lados del Río.
¿Qué sucede?, quiso saber el socio propietario. ¿Ya tenemos a un valiente? Que se adelante para que pueda verlo.
El shoshone caminó hacia la parte delantera del grupo, seguido por John Dunbar. Los demás les abrieron paso.
El socio propietario estudió a Ambos Lados del Río con una mirada más propia de un tratante de caballos que del magnate minero de media categoría que era.
Es alto, dijo, pero también muy delgado. Yo diría que sirve. Y estoy seguro de que puedes dar buen uso a quinientos dólares, ¿no es así, muchacho?
John Dunbar se opuso.
¿Es usted el tutor de este chico?, preguntó el socio propietario. ¿Puede demostrar que lo es?
Dunbar tuvo que reconocer que no lo era.
¡Entonces deja que baje!, gritó alguien al amparo de la multitud.
¡Sí! ¡Que baje el piel roja!
¡Eso es! Si no lo consigue, ya encontraremos a alguien mejor.
Hubo carcajadas y vítores.
Con las manos apoyadas en las caderas, el socio propietario le dijo a Dunbar: Me temo que él decide.
Ambos Lados del Río se volvió hacia John Dunbar y asintió.
Como quieras. Y dirigiéndose al socio propietario: Pero yo bajo con él.
El socio condujo al shoshone y a Dunbar a la bocamina. Provisto cada uno de un farol entraron en la jaula y bajaron al pozo. En la galería que se había hundido, seis hombres retiraban escombros. Dunbar preguntó por qué no había más; a ese ritmo no terminarían nunca.
El capataz, cubierto de una capa de polvo gris en la que brillaban unos ojos inyectados en sangre, le respondió que más personas se estorbarían entre sí. Además, la labor de desescombro se tenía que realizar con un tiento extremo. Las prisas podían causar un nuevo derrumbe.
¿Es este?, preguntó señalando al shoshone.
Lo miró de la cabeza a los pies y suspiró.
Bueno. Probemos. Tomó al muchacho del brazo y lo guio al fondo de la galería. Debes de necesitar mucho el dinero. Yo no entraría ahí ni por todo el oro y la plata de esta ciudad.
¿Siguen vivos?, preguntó el socio propietario.
Al menos dos. El herido no responde. Puede que se haya desmayado. Los otros no lo saben. Y dirigiéndose a Dunbar: Han perdido las lámparas. Están en la completa oscuridad.
Al pie de un talud de escombros y de mampuestas reducidas a astillas había un agujero poco mayor que la entrada de una zorrera. El capataz se arrodilló, metió la cabeza y gritó: ¡Muchachos, os mandamos luz y agua! ¡No desesperéis!
Si hubo respuesta, ninguno de quienes estaban a su espalda pudo oírla.
¿Tu indio entiende americano?, le preguntó acto seguido a Dunbar.
No es mi indio. Entiende perfectamente.
Sin mirarle a los ojos, el capataz explicó a Ambos Lados del Río que le habían buscado la lámpara más pequeña que había en la mina. Le ató una cuerda a la cintura. A rastras detrás de él, atada al otro extremo de la cuerda, llevaría una bolsa de lona. El capataz metió una cantimplora con agua.
¿Y algo para curar al herido?, preguntó el socio propietario.
No sabemos qué le pasa así que tampoco sabemos qué necesita. Pero seguro que esto les ayuda a todos, dijo, y metió también una botella de whisky. Vamos, muchacho. Avanza despacio. No te apoyes en los cascotes de las paredes. Intenta no tocar nada. ¿Lo entiendes?
Ambos Lados del Río asintió, cogió la lámpara y se introdujo en el agujero con una fluidez que dejó a todos pasmados.
Por Dios, dijo el capataz. Igual que una víbora entrando en una conejera.
Ha entrado, pensaba John Dunbar. Se abre paso por las entrañas de la tierra sin saber con qué se va a encontrar, quizá con la muerte. Es algo que yo he hecho y que tendría que estar haciendo ahora, pero en mi lugar dejo que lo haga él, el hijo de mi enemigo.
Y pensó también: ¿Es esto lo que quiero, lo que en realidad he querido desde que volví a tener noticia de él: su desaparición, verlo bajo tierra, pero sin yo involucrarme?
Se oyó un rumor áspero, quejumbroso, creciente, y por instinto todos se apartaron del talud. El raquítico pasadizo exhaló una bocanada de polvo.
¡Se ha venido abajo!, dijo el capataz.
¿Al piel roja le ha dado tiempo a pasar?, preguntó el socio propietario.
¿Cómo voy a saberlo?, respondió el capataz.
John Dunbar empezó a retirar cascotes con tanta ansia como si fuera su hija a quien tuviera que rescatar. Lanzaba las piedras hacia atrás sin fijarse en dónde caían.
¡Más despacio!, le increpó el capataz mirando con temor el techo de la galería.
Dunbar arrancó un zapapico clavado a una mampuesta y amenazándolos con él dijo: A qué esperáis. Empezad a trabajar.
Retomó la labor ayudándose con la herramienta. Solo se detenía cuando el capataz le rogaba que le dejara examinar el espacio abierto. En esos casos, el ojo experto del capataz detectaba dónde el techo del nuevo pasadizo debía ser reforzado y se instalaba un puntal de madera, fabricado a toda prisa a golpe de hacha.
Horas después, John Dunbar asestó otro golpe y el zapapico no encontró resistencia. Al retirar la herramienta, se abrió una mirilla entre los escombros. Al otro lado había luz. Llamó a gritos a Ambos Lados del Río.
La voz del indio llegó por el agujero.
Estamos aquí, dijo sin inflexión. Yo estoy bien.
Ignorando al socio propietario y a los demás, que se esforzaban por ver algo y le interrogaban sobre lo que sucedía, John ensanchó el agujero.
Penetró en un hueco abovedado. El sistema de entibación probado por el ingeniero, aunque quizá había causado del hundimiento, también lo había contenido en parte. La lámpara que el shoshone había llevado consigo alumbraba con flojera el espacio. John Dunbar contempló angustiado, aliviado, incrédulo, admirado, y luego angustiado de nuevo, la composición casi pictórica de figuras allí dispuesta. En el centro, en lo alto de un montón de escombros, se encontraba sentado Ambos Lados del Río, en cuyo regazo descansaba la cabeza de uno de los hombres, que yacía con los ojos cerrados. John sabría después que era el ingeniero.
Ambos Lados del Río le abrazaba protectoramente con un brazo, mientras que su otra mano seguía aferrada a un zapapico. La cara y el pecho del shoshone estaban cubiertos de sangre.
En la breve ladera de escombros yacían los cuerpos de los otros dos. Ambos empuñaban asimismo zapapicos. Ambos habían visto impedido su intento de alcanzar la cima. Ambos tenían el cráneo abierto.
El capataz y el socio propietario se colaron en el hueco y dedicaron apenas un vistazo horrorizado a la escena antes de excla- mar: ¡Maldito piel roja!
John Dunbar se interpuso entre ellos y Ambos Lados del Río.
Él vive.
¿Cómo?, preguntaron de nuevo al unísono el capataz, el socio propietario y esta vez también John Dunbar.
Él vive, repitió Ambos Lados del Río, señalando al ingeniero.
Vivía, aunque apenas. El capataz y el socio propietario se lo arrancaron de los brazos y llamaron a los mineros para que los ayudaran a sacarlo. El socio propietario no se abstuvo de dirigir mientras tanto amenazas al shoshone.
No permitieron a Ambos Lados del Río subir a la superficie junto con el ingeniero. Tuvo que esperar en la galería mientras la jaula subía y volvía a bajar, y luego mientras volvía a subir, esta vez con los cadáveres de los ayudantes, y bajaba de nuevo. John Dunbar se quedó con él.
Hasta que pudieron salir al exterior sucedieron dos cosas. Ambos Lados del Río le contó a Dunbar lo que había pasado después de que se viniera abajo el pasadizo. Cuando llegó a la cavidad, el ingeniero estaba tendido en un rincón. Varios cascotes le habían golpeado durante el hundimiento. Los dos ayudantes le arrebataron a Ambos Lados del Río el agua y el whisky, negándose a compartirlos con el ingeniero, al que daban por muerto. Quién sabía cuánto tardarían en sacarlos de allí. Qué sentido tenía desperdiciar agua, y ya no digamos whisky, con un moribundo.
Un rato después, soliviantados por el alcohol y por la tardanza del rescate, a los ayudantes empezó a preocuparles quedarse sin aire. ¿Por qué el ingeniero, por cuya culpa estaban atrapados, no terminaba de morirse? Y el piel roja también les robaba el aire. A Ambos Lados del Río no le había quedado más salida que defender al ingeniero y defenderse él mismo.
Lo segundo que sucedió fue el fallecimiento del ingeniero.
Fuera, una muchedumbre acusó al shoshone de haber matado a los tres hombres. ¿El motivo? La maldad connatural de su raza, que ni siquiera hacía salvedades con la ciudad que tan generosamente lo había acogido y que incluso estaba dispuesta a regalarle quinientos dólares. No tardaron en asomar voces pidiendo una soga. Lo colgarían allí mismo, del castillete sobre el pozo de la mina.
John Dunbar protegió al shoshone. Quien le pusiera la mano encima a Ambos Lados del Río se las vería con él, atronó. El indio no había hecho más que prestar su ayuda e intentar salvar al ingeniero.
¡Eso tendrá que demostrarlo!, exigió el socio propietario.
John Dunbar estuvo de acuerdo, pero las explicaciones solo le serían dadas a la autoridad, añadió, y ordenó al socio propietario que trajera al alguacil.
¿El alguacil?, dijo uno de los presentes. ¿Te has olvidado de que hay tres elefantes salvajes destrozando la ciudad? El alguacil tiene demasiado trabajo como para venir a dar su merecido a un indio asqueroso. Para eso nos bastamos nosotros.
No, dijo John Dunbar. El indio declarará ante el alguacil. Yo me aseguraré de que lo haga. Tenéis mi palabra. Hasta que el alguacil esté disponible, esperaremos en mi casa.
Vayamos con ellos, dijo alguien. Es el Basilisco, un asesino tan salvaje como ese indio. Puede ayudarlo a escapar.
John Dunbar no se detuvo a responder. Caminó junto a Ambos Lados del Río hacia el barrio alto. Una columna de gente los siguió.
Por el camino se encontraron con señales del paso de los elefantes: un carro volcado, aceras hundidas, cercados rotos, dos indias paiutes disputándose la gualdrapa de uno de los animales —la de Zanzíbar—, en la que había agujeros de bala. Los transeúntes informaron al grupo de que los paquidermos seguían sueltos.
En el porche de la casa los esperaban Lucrecia y Matthew, a quienes se había sumado Mary Ellen. Los tres contemplaron atemorizados a Ambos Lados del Río cuando subió las escaleras escoltado por John Dunbar. El shoshone no se había limpiado la sangre, parte de la cual era suya. Había recibido varios golpes en el trance de proteger al ingeniero.
Ocupaos de él, les dijo John a las mujeres. Y a Lucrecia: ¿La niña está bien?
Ella asintió. Felicidad dormía.
Es mejor que entres y te quedes con ella, dijo John.
Sí, vamos adentro, intervino Mary Ellen con su resolución característica. Tú cuida de la niña. Yo me encargo del indio.
John Dunbar entró con ellas, les explicó lo sucedido y volvió a salir al porche para montar guardia junto a Matthew. El grupo de gente no dejó de fijarse en que ahora Dunbar llevaba un revólver a la cintura.
El ánimo bronco del grupo se había aplacado en el trayecto. Perdido de vista el indio, la atención se volvió hacia lo que sucedía en la ciudad. Desde la casa de John y de Lucrecia se veía buena parte de Virginia City. Los barritos, los gritos y los disparos dejaban adivinar el recorrido de los elefantes. Más personas se sumaron a los congregados. Contaron que pelotones de vecinos formaban barreras armadas para proteger una calle o un grupo de casas. Se habían producido enfrentamientos entre los vecinos y los trabajadores del circo, que trataban de impedir que dispararan a los elefantes.
Llegó asimismo la información de que el ingeniero fallecido tenía mujer y tres hijos en San Francisco, y que en breve iba a traerlos a vivir con él.
Las miradas apuntaron hacia un incendio brotado cerca de Gold Hill, y hubo cruces de opiniones acerca de lo que estaba ardiendo. Lucrecia salió al porche con la niña en brazos, atraída por las voces de alarma. El incendio se sofocó antes de que se propagara a otras construcciones. No había noticias del alguacil. Varias personas echaron a caminar hacia sus casas, perdido el interés por el shoshone, pero se detuvieron cuando dentro de la vivienda sonó un disparo.
Un instante después salió Mary Ellen y, como si, al matarlo, la imperturbabilidad del shoshone se hubiera transferido a ella, dijo haber dejado al indio solo un momento y que, cuando volvió a la habitación, lo sorprendió en el acto de escapar por la ventana, y que el indio soltó la funda de almohada donde había metido varios objetos robados y la atacó. Y dijo que, por suerte, ella nunca salía de casa sin llevar un pequeño revólver en el bolso. Y dijo también que Virginia City ya era una ciudad lo bastante peligrosa de por sí como para además dar cobijo a pieles rojas asesinos y ladrones. ~