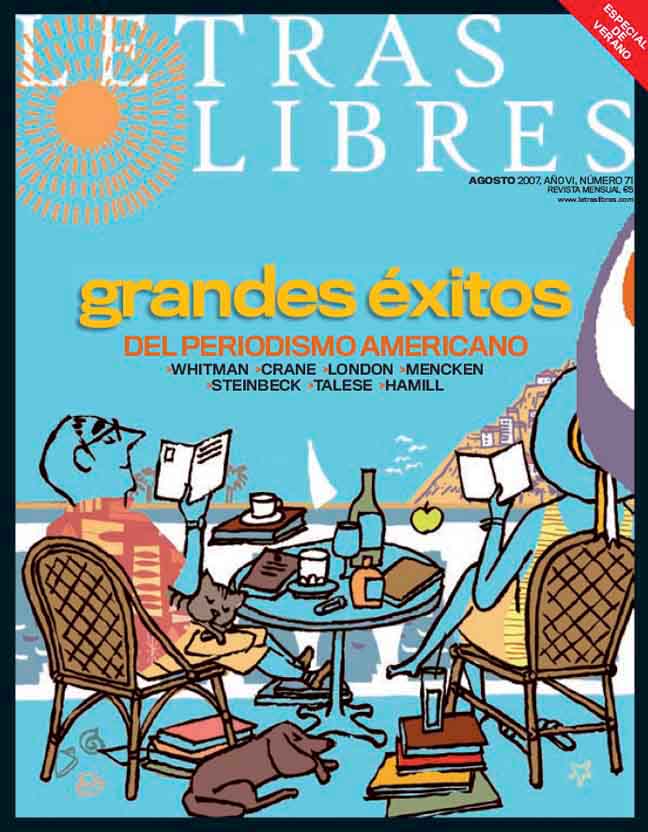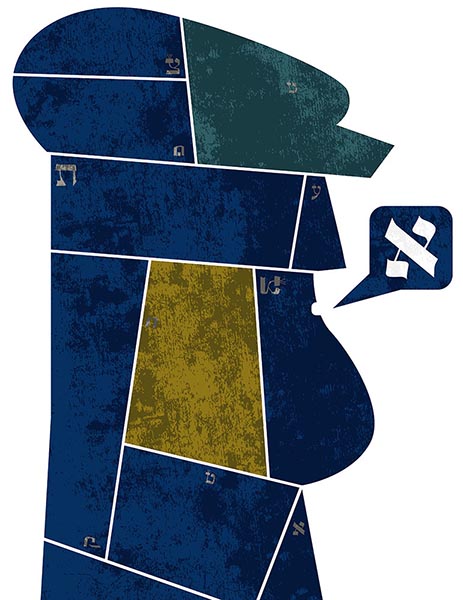El
terremoto derribó en San Francisco centenares de miles de
dólares en muros y chimeneas. Pero la conflagración que
siguió quemó inmuebles por el valor de cientos de
millones de dólares. No hay estimaciones certeras respecto a
estos centenares de millones. Nunca una moderna ciudad imperial había
sido destruida tan completamente. San Francisco ya no existe. No
queda nada de ella más allá de recuerdos y las siluetas
de algunas casas en las afueras. La zona industrial ha sido barrida.
Las fábricas y talleres, los grandes comercios y edificios de
prensa, los hoteles y palacios de los pudientes, todo ha
desaparecido. Quedan sólo las siluetas de algunas casas en las
afueras.
Menos
de una hora después de que el terremoto remeciera todo, el
humo que desprendía San Francisco en llamas formaba una
espeluznante torre visible a cientos de millas. Y durante los
siguientes tres días y sus noches esa espeluznante torre se
balanceó en el cielo, enrojeciendo el sol, oscureciendo el día
e inundando el terreno de humo.
El
terremoto llegó el miércoles a la mañana, a las
cinco y cuarto. Un minuto después las llamas se elevaban en
una docena de barrios distintos al sur de Market Street, en la zona
proletaria, y en las fábricas, donde el fuego había
empezado. No hubo nada que detuviera las llamas. No hubo organización
ni comunicación. Todas las astutas instalaciones de una ciudad
del siglo XX han sido destruidas por el terremoto. Las calles se han
levantado formando montículos y depresiones, y están
cubiertas de escombros de muros derribados. Los rieles de acero se
han doblado formando ángulos perpendiculares y horizontales.
Los sistemas de teléfono y telegrafía se han visto
interrumpidos. Y la red de suministro de agua ha reventado. Todos los
inteligentes inventos y salvavidas de los hombres han sido puestos
fuera de servicio por treinta segundos de remezón de la
corteza terrestre.
El
fuego ha realizado su propia selección
Para
el miércoles a la tarde, en sólo doce horas, la mitad
del corazón de la ciudad había desaparecido. A esa hora
vi el enorme incendio desde la bahía. Había una calma
mortecina. Ni un soplo de viento removía el ambiente. Sin
embargo, desde todas partes el viento caía sobre la ciudad.
Este, oeste, norte y sur, fuertes vientos soplaban sobre la ciudad
condenada. Al ascender, la masa de aire caliente conseguía un
enorme efecto chupón. Así, el fuego mismo construía
su propia y colosal chimenea a través de la atmósfera.
Día y noche esta calma mortecina continuaba, y aún
cerca de las llamas, el viento era casi un vendaval, tan poderosa era
su fuerza de absorción.
La
noche del miércoles vio la destrucción del corazón
mismo de la ciudad. Se usó dinamita en abundancia y muchas de
las construcciones que habían enorgullecido a la ciudad fueron
derribadas por sus mismos hombres, no habían podido resistir
la avalancha de las llamas. El tiempo y nuevamente la exitosa
resistencia de los bomberos, y cada vez que las llamas atacaban por
los lados o aparecían por detrás, parecía más
difícil obtener una victoria.
Una
enumeración de los edificios destruidos parecería una
guía de San Francisco. Una enumeración de los edificios
no destruidos sería una línea y varias direcciones. Una
enumeración de las hazañas heroicas llenaría una
biblioteca y agotaría los recursos de la Medalla Carnegie. Una
enumeración de los muertos nunca será hecha. Los
vestigios de su vida fueron destruidos por las llamas. El número
de las víctimas del terremoto no será conocido nunca.
El sur de Market Street, donde el número de vidas perdidas fue
muy elevado, fue la primera zona en incendiarse.
Por
increíble que parezca, la noche del miércoles, mientras
la ciudad entera colapsaba y rugía hasta la ruina, fue una
noche tranquila. No hubo multitudes. No hubo gritos ni clamores. No
hubo histeria ni desorden. Pasé la noche en el camino de las
llamas, y en todas esas horas terribles no vi una sola mujer
llorando, ni un solo hombre nervioso, ni una sola persona cerca de
caer presa del pánico.
A
lo largo de la noche, decenas de miles de personas que habían
perdido sus casas huían de las llamas. Algunos iban envueltos
en mantas. Otros llevaban fardos de ropa de cama y sus queridos
tesoros caseros. Algunas veces una familia entera arrastraba una
carreta de reparto que estaba repleta con sus posesiones. Cochecitos
de niño, carretas de juguete y carros eran usados como
camiones de carga, mientras que otra persona arrastraba un baúl.
Sin embargo todos se veían elegantes. La cortesía en
grado sumo. Nunca en toda la historia de San Francisco, su gente
había sido tan amable y cortés como en esa noche de
terror.
Una
caravana de baúles
Toda
la noche estas decenas de miles de personas huyeron de las llamas.
Muchos de ellos, la gente pobre de la zona obrera, huyó
durante el día también. Dejaron sus casas colmadas con
sus pertenencias. Ahora se han vuelto a encender, arrojando a la
calle la ropa y posesiones que han arrastrado durante millas.
Se
han aferrado lo más posible a sus baúles, y sobre esos
baúles a muchos hombres fuertes se les ha roto el corazón
esta noche. Las colinas de San Francisco son empinadas, y es sobre
esas colinas, milla tras milla, que los baúles son
arrastrados. Por todas partes hay baúles con sus exhaustos
dueños, hombres y mujeres. Delante de las llamas había
piquetes de soldados, y a razón de una manzana cada vez, estos
piquetes se iban retirando conforme las llamas avanzaban. Una de sus
tareas era mantener a los que arrastraban sus baúles en
movimiento. Las criaturas agotadas, agitadas por la amenaza de las
bayonetas, se levantaban y luchaban con las colinas pavimentadas,
deteniéndose extenuadas cada cinco o diez pasos.
A
menudo, tras remontar una colina desgarradora, se encontraban con
otro muro de llamas avanzando hacia ellos en ángulo recto, por
lo que se veían obligados a cambiar la dirección de la
retirada una vez más. Al final, completamente agotados,
trabajando duro durante una docena de horas como gigantes, miles de
ellos se vieron obligados a abandonar sus baúles. Aquí
los dependientes y débiles miembros de la clase media se
encontraban en desventaja. Pero los obreros cavaron hoyos en terrenos
vacíos y enterraron sus baúles.
La
ciudad condenada
A
las nueve de la noche del miércoles caminé hasta el
mismo centro de la ciudad. Caminé a lo largo de millas y
millas de edificios magníficos y altísimos rascacielos.
Aquí no había fuego. Todo se encontraba en perfecto
orden. La policía patrullaba las calles. Cada edificio tenía
su vigilante en la puerta. Y aún así estaba condenada,
toda la ciudad. No había agua. Se estaba agotando la dinamita.
Y dos incendios enormes se acercaban en ángulo recto.
A
la una de la madrugada caminé hasta el mismo lugar, todo
seguía aún intacto. No había fuego. Y aún
así había algo distinto. Estaba cayendo una lluvia de
ceniza. Los vigilantes de los edificios se habían ido. La
policía se había retirado. No había ningún
bombero, ningún coche de bomberos, ningún hombre
luchando con dinamita. El distrito había sido abandonado por
completo. Me detuve en la esquina de Kearney con Market, en el
mismísimo corazón de San Francisco. Kearney Street
estaba desierta. A una docena de manzanas la calle estaba ardiendo
por los dos lados. La calle era una pared de llamas. Y delante de
esta pared de llamas, ligeramente distinguibles, había dos
miembros de la caballería de los Estados Unidos sentados en
sus caballos, observando con tranquilidad. Eso era todo. No se veía
ni una sola persona más. En el intacto corazón de la
ciudad, dos soldados de caballería estaban sentados sobre sus
caballos, mirando.
La
conflagración se propaga
La
rendición era completa. No había agua. Las
alcantarillas se habían quedado secas hacía mucho. No
había más dinamita. Se había iniciado otro fuego
en la zona alta de la ciudad, y ahora, desde tres frentes distintos
la conflagración barría todo a su paso. El cuarto
frente se había quemado mucho antes ese mismo día. A
ese lado se sostenían tambaleantes los muros del edificio
Examiner, el calcinado edificio Call, ardían lentamente las
ruinas del Grand Hotel, y se veía destripado, devastado,
dinamitado, el Palace Hotel.
Lo
siguiente ilustrará el barrido de las llamas y la incapacidad
del hombre para calcular su alcance. A las ocho de la noche del
miércoles recorrí Union Square. Estaba repleta de
refugiados. Miles de ellos se habían tumbado sobre el césped.
Se habían levantado tiendas de campaña del gobierno, se
había cocinado algo de cenar y los refugiados hacían
cola por una comida gratuita.
A
la una y media de la madrugada tres lados de Union Square ardían
en llamas. El cuarto, donde se levanta el gran Saint Francis Hotel,
todavía resistía. Una hora más tarde, el fuego
se había iniciado desde el techo y los lados del hotel, que
ahora ardía en el cielo. Union Square, con montañas de
baúles, estaba desierta. Soldados, refugiados, todos habían
huido.
¡Una
fortuna por un caballo!
Fue
en Union Square donde vi a un hombre ofreciendo mil dólares
por unos caballos. El hombre llevaba una carreta cargada hasta arriba
con baúles de algún hotel. Se había arrastrado
hasta aquí creyéndolo una zona segura, y le habían
quitado los caballos. Las llamas acechaban por tres lados de la plaza
y no había caballos.
También
en ese momento, de pie al lado de la carreta, exhorté a un
hombre a buscar un lugar seguro cuanto antes. Era un hombre mayor y
llevaba muletas. Me dijo: “Hoy es mi cumpleaños. Anoche
tenía treinta mil dólares. Compré cinco botellas
de vino, pescado caro y otras cosas para mi cena de cumpleaños.
No hubo cena y ahora todo lo que tengo son estas muletas”.
Lo
convencí del peligro en que estaba y le ayudé a ponerse
en marcha. Una hora después, desde la distancia, vi la carreta
repleta de baúles arder alegremente en medio de la calle.
El
jueves a las cinco y cuarto de la mañana, veinticuatro horas
después del terremoto, me senté en la escalera de una
pequeña casa en Nob Hill. Junto a mí se sentaron
japoneses, italianos, chinos y negros –una muestra de los
cosmopolitas restos del naufragio de la ciudad. Hacia arriba se
encontraban los palacios de los ricos pioneros del 49. Por el este y
el sur avanzaban, en ángulo recto, dos poderosas murallas de
fuego.
Entré
a la casa con el dueño. Era un tipo agradable, alegre y
hospitalario. “Ayer a la mañana tenía seiscientos mil
dólares. Esta mañana todo lo que tengo es esta casa. Y
desaparecerá en quince minutos.” Señaló un
armario enorme. “Esa es la colección de vajilla china de mi
mujer. La alfombra sobre la que estamos es un regalo, costó
mil quinientos dólares. Pruebe el piano, oiga su música.
Hay muy pocos como ese. No hay caballos. Las llamas estarán
aquí en quince minutos.”
Fuera
de la antigua residencia Mark Hopkins estaba incendiándose un
palacio. La policía se estaba retirando y se llevaban a los
refugiados con ellos. Desde todas partes nos llegaban los rugidos de
las llamas, el estrépito de muros derribándose y las
explosiones de dinamita.
El
amanecer del segundo día
Dejé
atrás la casa. El día intentaba asomarse por encima de
la capa de humo que cubría la ciudad. Una luz enfermiza
trepaba por encima del rostro de las cosas. En un momento el sol
atravesó la capa de humo, rojo sangre, mostrando un cuarto de
su tamaño real. La capa de humo misma, vista desde abajo, era
de un color rosáceo que revoloteaba y titilaba echando sombras
lavanda.
Una
hora más tarde, me encontraba caminando lentamente delante de
la destrozada cúpula del ayuntamiento. No había una
muestra mejor de la fuerza destructiva del terremoto. La piedra de la
cúpula se había caído dejando ver el desnudo
armazón de acero. Market Street estaba llena con los restos, y
en medio de todo el desastre yacían las columnas derribadas
del ayuntamiento, destrozadas en pequeños trozos.
Esta
zona de la ciudad, con la excepción de la Oficina de Correos y
la Casa de la Moneda, era un vertedero de ruinas humeantes. Aquí
y allá de entre el humo, arrastrándose con miedo bajo
la sombra de muros tambaleantes, ocasionalmente aparecían
hombres y mujeres. Era como la reunión del puñado de
sobrevivientes tras el día del fin del mundo.
Reses
sacrificadas y asadas
En
Mission Street había una docena de reses, en una ordenada fila
desplegada en medio de la calle, como si hubieran sido matadas por
las ruinas caídas del terremoto. El fuego había pasado
luego y las había asado. Los cadáveres humanos habían
sido retirados antes de que llegara el fuego. En otro lugar de
Mission Street vi una carreta de leche. Un poste de telégrafo
había caído sobre el asiento del conductor machacando
las ruedas delanteras. Había bidones de leche regados por
todas partes.
Durante
el día y la noche del jueves, durante el día y la noche
del viernes, las llamas siguieron ardiendo.
La
noche del viernes vio la victoria final del fuego. De Russian Hill a
Telegraph Hill todo había sido arrasado y las tres cuartas
partes de una milla del muelle y dársenas del puerto habían
sido barridas.
La
última resistencia
La
gran resistencia ofrecida por los bomberos el jueves a la noche en
Van Ness Avenue. De haber fallado ahí, las comparativamente
pocas casas que han quedado en la ciudad hubieran sido arrasadas
también. Aquí estaban las magníficas residencias
de la segunda generación de los acaudalados de San Francisco,
aquí, en terreno sólido, fueron dinamitadas para cortar
el paso al fuego. Aquí y allá las llamas saltaban, pero
en esta zona los fuegos fueron apagados, usando principalmente
sábanas húmedas y alfombras.
San
Francisco en este momento es como el cráter de un volcán,
alrededor del cual acampan decenas de miles de refugiados. Sólo
en el presidio hay por lo menos veinte mil. Todas las ciudades y
pueblos colindantes han sido invadidos por personas que han perdido
sus casas y que ahora están siendo atendidos por comités
de socorro. Los refugiados han sido transportados en trenes gratis
adonde desearan llegar, y se calcula que aproximadamente cien mil
personas han abandonado la península donde se asienta San
Francisco. El gobierno tiene la situación controlada y,
gracias a la ayuda brindada por el resto del país, no existe
la más mínima posibilidad de hambruna entre los
refugiados. Los banqueros y hombres de negocios de la ciudad han
estado discutiendo ya sobre los preparativos necesarios para
reconstruir San Francisco. ~
Traducción
de Diego Salazar