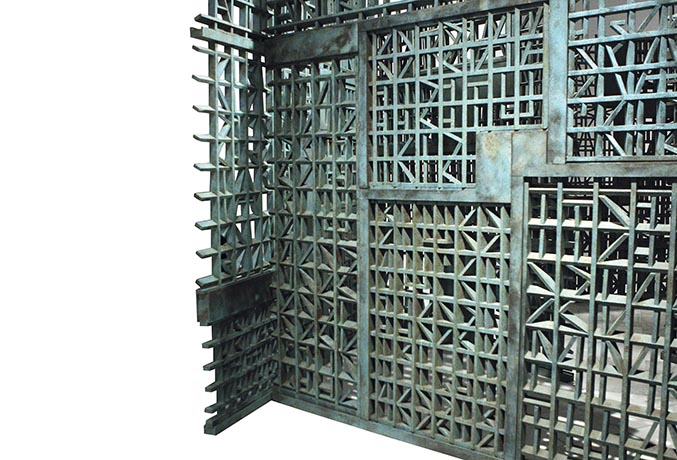Es un honor recibir el Premio Villaurrutia, de tanta prosapia en las letras mexicanas. Y quisiera comenzar dando las gracias a los beneméritos que lo fundaron y a los que ahora lo sostienen: ayer Francisco Zendejas, hoy la Sociedad Alfonsina Internacional guiada por Alicia Zendejas y por nuestro poeta Alí Chumacero. Agradezco a Conaculta y a Bellas Artes, que con generosidad amparan al Premio. El jurado que me lo ha concedido no puede ser más estimulante: un crítico, un novelista y un poeta, todos ellos en la flor de su creatividad y cada uno, según su registro, en la primera línea de nuestras letras. Son, además, un puñado de hombres jóvenes que no se espantan de premiar a un viejo. Los más jóvenes premian a los viejos: una bonita metáfora de la rueda de la vida. Gracias, pues, bienvenida sea la ilusión.
¿Cómo no recordar ahora aquel año de 1951 en que compré Nostalgia de la muerte en la delgada edición de Sur, la cual –¡ay Dios!– se amontonaba en las librerías de viejo de la Ribera de San Cosme, por donde caminábamos los amigos a la salida de Mascarones? Un libro que nunca desapareció y que mi memoria recita cíclicamente. La voz del poeta –“y es tan grande el silencio del silencio”– todavía quema y dura en “el puño airado de mi corazón”. Reciba mi homenaje el frágil y fuerte Xavier Villaurrutia. ¿Quién no anhela este Premio? ¿Quién no desea ingresar a la casa de los escritores de México? No soy una excepción y lo codicié desde hace al menos veintinueve años. ¡Qué pretensión la mía!, dirán ustedes. Pero así es la naturaleza humana, siempre queremos más de lo que merecemos. Conviene admitir, sin embargo, que los reconocimientos –premios, medallas, homenajes– lejos de ser sólo símbolos de la vanidad, la cual, por cierto, no debemos despreciar en aras de un aburrido y convencional puritanismo, pues la vanidad es un ingrediente indispensable en la creatividad de los hombres,– los reconocimientos, decía, también son necesarios. La invención artística es un salto en el vacío, es el espacio de la libertad, donde no hay redes de protección y no hay seguridad alguna acerca del resultado. Siempre queda un resto de inseguridad y desconcierto y los premios pueden ser la palmada que da confianza.
Entre las múltiples deudas literarias –con libros, autores, y colegas– que un hombre de mi edad acumula, deseo destacar los nombres de aquellos que además de enseñarme literatura, me animaron personalmente a escribirla. En el origen están los pagos por derecho de autor que mi madre me dejaba sobre mi cuaderno de narraciones y después el mítico Padre Furlong, el fanático y ruidoso jesuita irlandés, inesperado dueño de un extraordinario oído para la prosa y el verso modernista. Doy un salto y llego a la época de las revistas: ya saben cuáles –¡qué otras!– Plural y Vuelta. En literatura soy un discípulo de ellas, que fueron estímulo y sostén. ¡Qué privilegio contar con un grupo solidario y atento! Gratitud a Octavio Paz, a Octavio Paz, señoras y señores, que transmitía una suprema tensión artística e intelectual, y a los inolvidables Juan García Ponce y Salvador Elizondo, todos ellos ausentes y presentes en el corazón vivo de la literatura mexicana. Ellos vieron con tolerancia que un profesor de filosofía entrara, como quien no quiere la cosa, a la playa encantada de la literatura o, si prefieren, a la taberna vociferante de las letras, pues las musas –lo sabemos– frecuentan ambos lugares. Es imposible no mencionar a la tercera revista, Letras Libres, heredera de aquéllas y que se ha empeñado en hacerme sentir –en un experimento de alta alquimia– como si yo fuera un purasangre de cuatro años, apto para conquistar innumerables trofeos. ¡Qué barbaridad! Todo lo cual –tendré que delatarlo– es mérito del valiente Enrique Krauze y de sus impagables ayudantes de laboratorio.
La literatura, por suerte, es una planta que crece en los terrenos más ingratos y sorprendentes. Lo cual indica que más que un adorno es un instrumento de salvación. La vida complaciente en manera alguna garantiza escritura excitante y novedosa. Un destino de ronroneante gato lujoso a lo mejor nos deja unos versos insípidos y una prosa amarillenta. Pero atención, no hay fatalidades: una vida cuidada e insonorizada puede darnos nada menos que a Juan Ramón Jiménez. La comodidad es una cosa y la felicidad otra. ¿Será verdad que la felicidad adormece el impulso hacia la literatura? ¿Para qué pasar –se preguntarán esos bienaventurados– por lo que Flaubert llamaba “la tortura de la composición”? Más allá de las múltiples respuestas circunstanciales, al hombre le es esencial construir la realidad con palabras y en algún momento de la evolución descubrió ese misterio para el cual carecemos de nombre adecuado: emoción estética o conciencia de la belleza, eso que de pronto aparece en la obra de los hombres. Ese golpe interior, ese clic de que algo está ajustado, ése es el estímulo irresistible, el que nos somete a la tortura y al posible placer de la composición. Ser escritor es, por definición, una empresa de ejecución íntima, casi siempre muy aislada, porque el escritor está como del “otro lado” de la escena social, a una distancia que lo convierte en observador más que en actor, condición necesaria para el artista de obra secreta y cifrada y también para la crónica más hediondamente realista. Es natural, pues, que en ocasiones al escritor le parezca insoportable la aridez de la vida privada y que aspire a entremezclarse –digámoslo así– con la vivacidad de la historia, en el sueño tal vez de modificarla y hasta de mejorarla. La literatura necesita la aceleración de las ideas y de las pasiones. En el México de los últimos sesenta años la tentación era convertirse en consejero del Príncipe, acceder al más exclusivo tímpano de la Nación y, en su defecto, a los más modestos pabellones de los visires. Parece que hoy la tendencia ha cambiado y más bien se favorece la figura del tribuno inspirado y, en su extremo, la del Profeta redentor. Pero recordemos que la literatura se alimenta de todo, de dietas blandas y de dietas duras, de carnes blancas y de carnes negras y que las circunstancias materiales más insólitas se transforman en letras inmortales. Mi confianza en la literatura mexicana es infinita.
El jurado ha tenido a bien premiar Edén. Vida imaginada, un libro enaltecido por la hermosa edición que imprimió el Fondo de Cultura Económica, nuestra nave almirante. Reciban la directora, Consuelo Sáizar y Joaquín Díez-Canedo, el agradecimiento del autor por el cuidado y el esmero. A la lista añado el nombre de Miguel Cervantes, quien imaginó la carátula y me unió a Pierre Bonnard. Este libro salda una vieja deuda narrativa con una historia –porque de eso se trata, de una historia con un final– que se hacía presente una y otra vez y que yo más balbuceaba que contaba a los amigos de la intimidad. Hay recuerdos adorables, esenciales que, sin embargo, no exigen integrarse a una narración más amplia: se quedan quietos, en una autonomía colmada. Pero hay otros sedientos de asociación, como si supieran que solos no alcanzan a expresar su significado, que apuntan hacia el siguiente apelando a toda clase de mañas –suspenso, ambigüedad, ira, humor, piedad– y no se satisfacen hasta que la narración dice la última palabra. Lo puedo decir de otra manera: como si la fotografía no fuera suficiente y aspiraran, esos recuerdos impacientes, a las magias de la cinematografía. En este caso tuvieron que conformarse, lo siento, con la mera literatura. Quisiera ahora agregar que esos recuerdos, no por ser míos, son más fáciles de entender. El escritor, el hombre mayor, los enfrenta como lo que son, personajes lejanos, e intenta comprender la secuencia y el ritmo de sus vidas. Me pareció que escribir en tercera persona era la mejor manera de escucharlos y distinguirlos. He citado con frecuencia la frase “el niño dicta, el hombre escribe”, pero habría que observar que en ocasiones las palabras del niño son enredadas, confusas y que el hombre mayor, el escritor, debe interpretarlas, tender puentes, agregar escenas y figuras. Así es Edén. Vida imaginada: la voz urgente del niño y también la ilusión del viejo de contar a su manera la antigua historia. El propósito del libro sería convertir el tiempo histórico en tiempo mítico. “La literatura, nos dejó escrito Héctor Libertella, es ese ir y venir sobre una huella que nadie eligió.”
Muchas gracias. ~
(Florencia, 1932-ciudad de México, 2009) fue filósofo y uno de los escritores e intelectuales más relevantes del siglo XX mexicano.