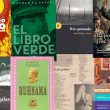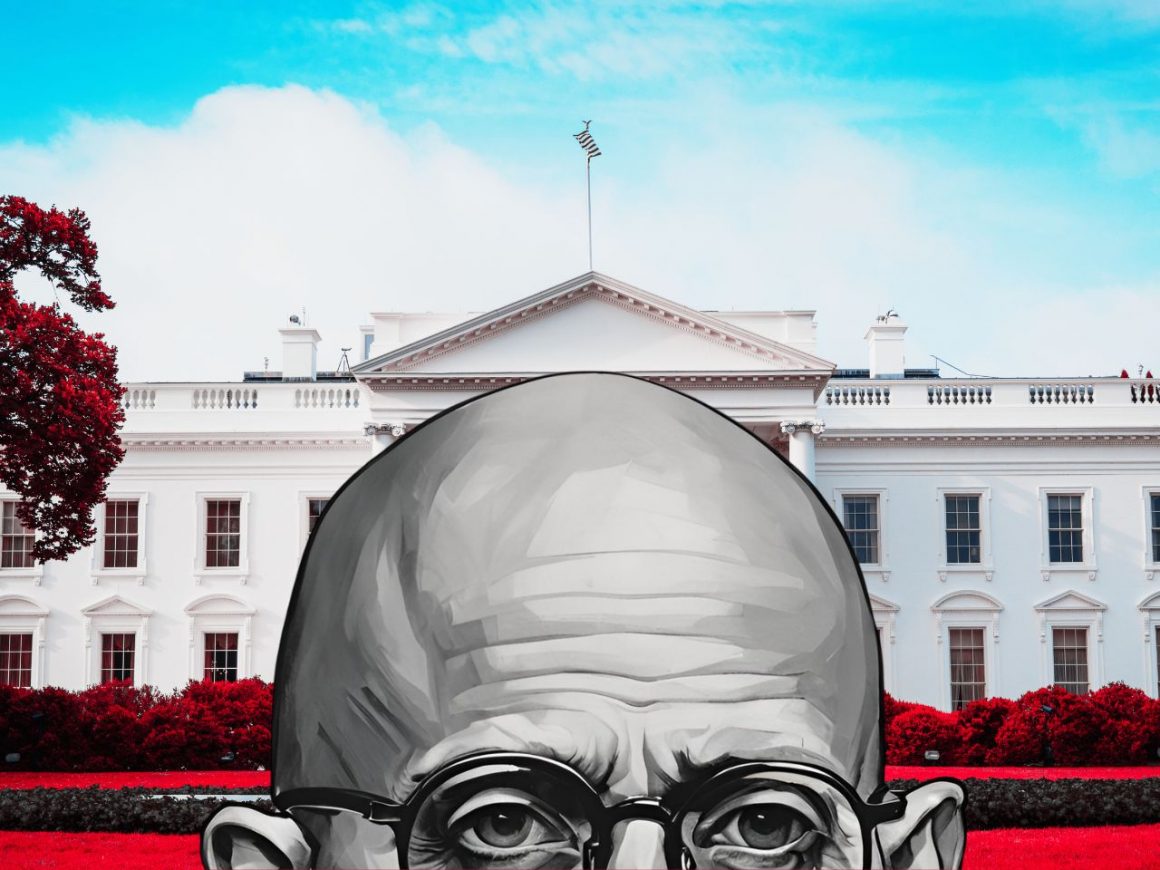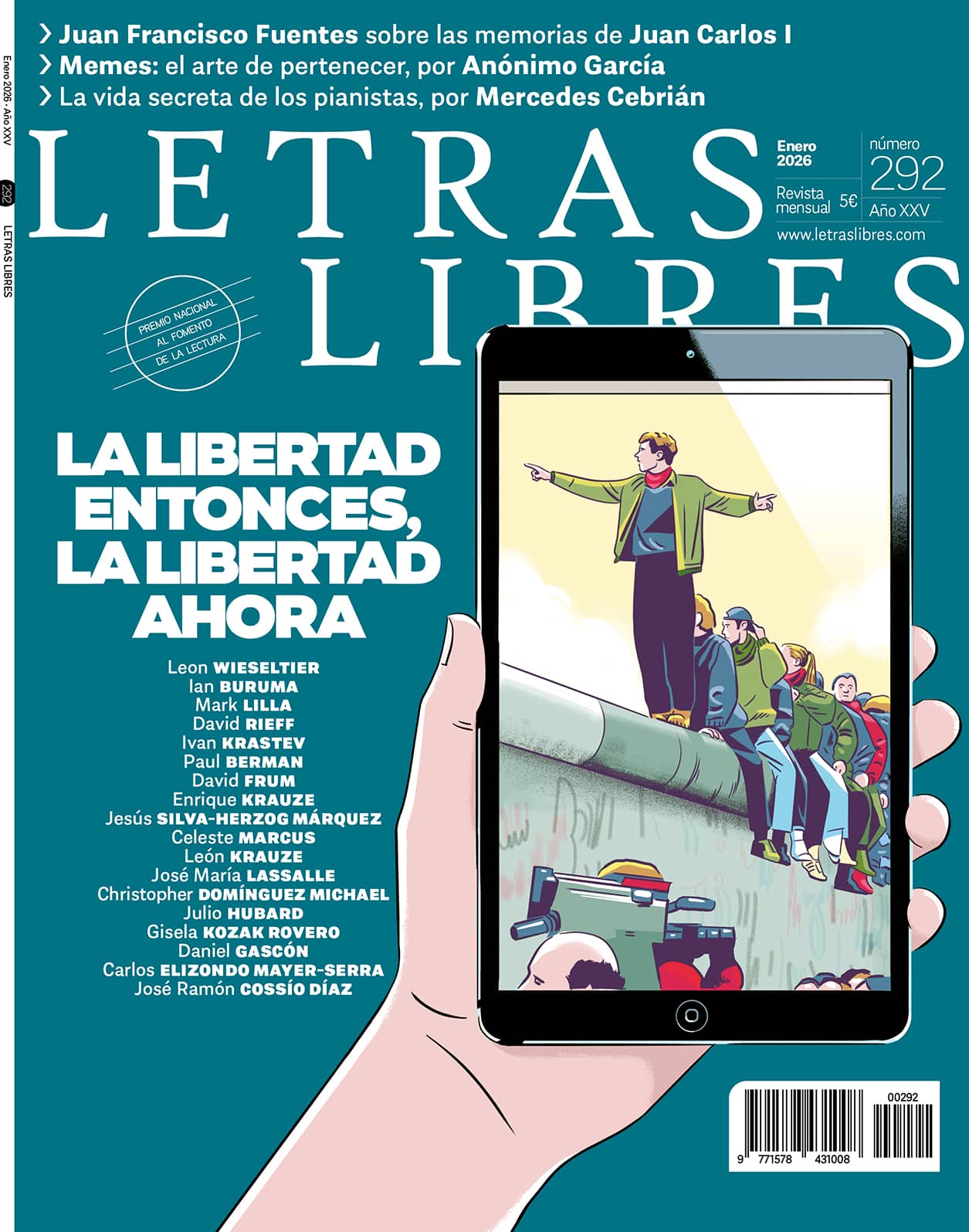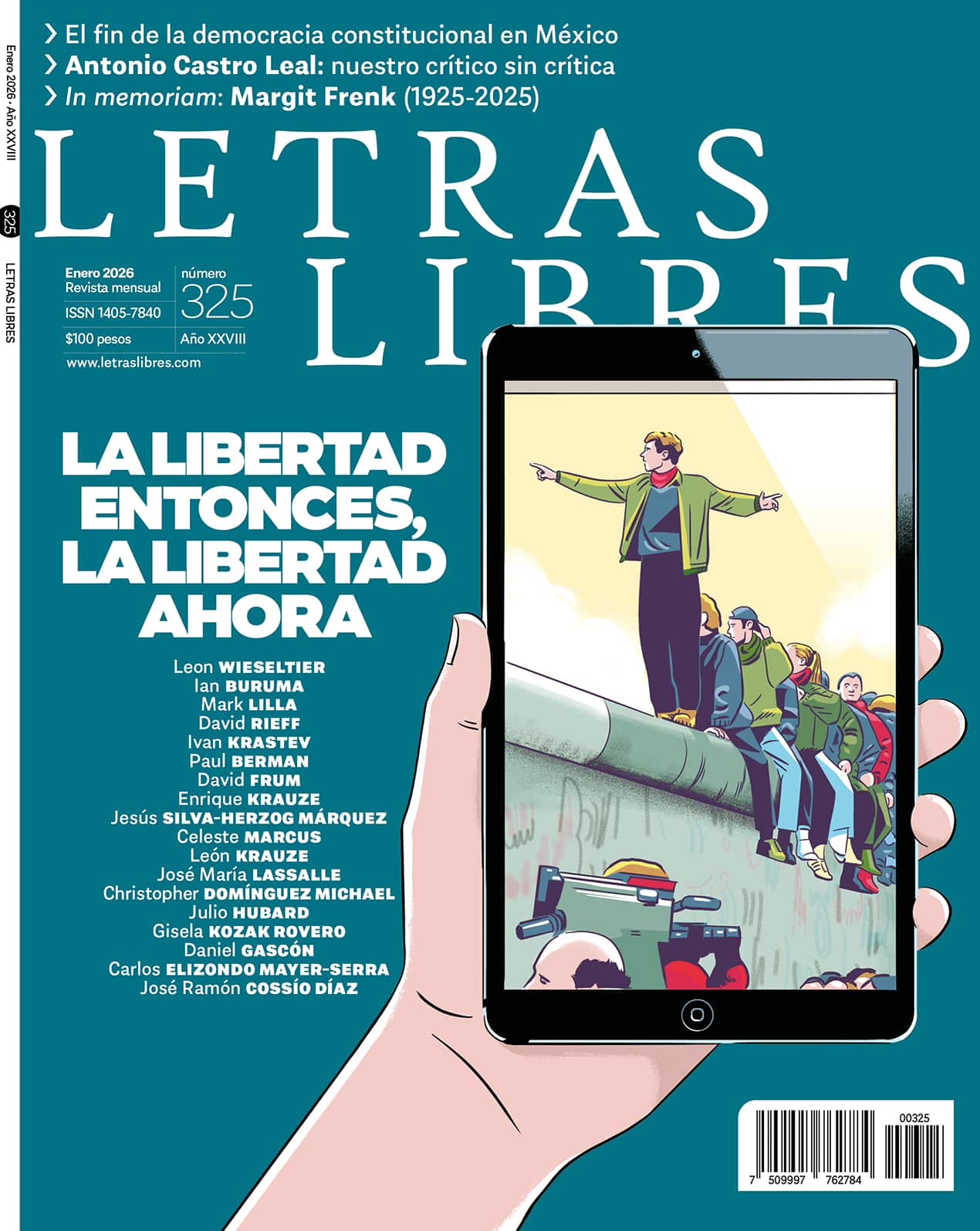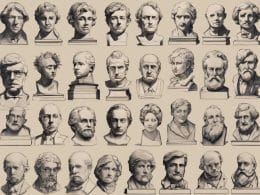Nos acostumbramos a una manera de recibir el mundo. Breve, incluso cuando la brevedad es signo de precariedad. Nociva. Impulsiva hasta en los asuntos que más requieren prudencia. Enemiga de los contextos históricos, de las realidades y entornos a nuestro alrededor; de los escenarios que dibujan y son posibles de anticipar. Cuántos eventos somos capaces de atender para luego desplazar, casi como si se tratasen de episodios singulares, aunque aceptemos que parten de una forma de pensar. En unas cuantas horas, la oficina oval paso del Gaza Resort a una orden ejecutiva sobre los popotes plásticos.
¿Trump como eje de todo debate es consecuencia de los procesos en Estados Unidos o en el planeta entero? ¿Lo es sólo en Occidente?
El diagnóstico que alerta sobre cómo su segunda presidencia ha dado todos los pasos necesarios para romper el orden internacional que Estados Unidos ayudó a construir, no siempre alcanza a dimensionar las implicaciones de dicho rompimiento. El nativismo más extremo, la retórica xenófoba y discriminatoria hacia aquello que una filiación determinada entiende como diferente, el enaltecimiento a las banderas e identidades nacionales, las vulneraciones al multilateralismo y ataques a la multiculturalidad conforman el catálogo de regresiones de la época. Los objetos del desaprendizaje del siglo pasado, donde cada elemento transitó por avances progresivos, hoy son el punto de retorno a lógicas que no pocos califican de decimonónicas.
El siglo XX estableció el límite y parámetro de los horrores modernos. Sin embargo, preocupa pensar que, hasta ahora, apenas una enseñanza se mantuvo y lo hizo de la peor forma: mientras el mundo no entre en confrontaciones bélicas generalizadas o de consecuencias universales, parece que estamos dispuestos a tolerar cualquier tipo de aberración.
Los migrantes expulsados, criminalizados; el llamado a una operación de limpieza étnica, vestida de desarrollo inmobiliario; la negociación sobre el territorio de un país donde este no está siquiera presente; la amenaza de intervención localizada. El desprecio al pensamiento profesional, impulso del antiintelectualismo que defendía una horizontalidad inexistente, solo podía devenir en el rechazo a la ciencia.
Nada importa lo suficiente como para generar una respuesta de rechazo masivo, siempre y cuando se mantenga cierto nivel de tranquilidad en las esferas personales.
Foucault, en El pensamiento del afuera, juega con la paradoja de Epiménides. ¿Miente el cretense al decir que todos los cretenses mienten?
Recuerda el filósofo francés. La verdad griega se estremeció con la siguiente afirmación: miento. Hablo.
Para mentir es necesario hablar. La intención de lo falso antecede la palabra que se expresa hacia afuera. El hablar, como verbo solitario, está exento de otras impurezas. Se define por su acto. La mentira, no.
El universo de aparentes contradicciones importa poco. Una paradoja es una idea que se puede contradecir, no una contradicción. Es claro que uno se puede mentir a sí mismo. El problema será otro. También, que la verdad se habla.
Occidente, como otras latitudes convertidas en idearios, filosofías o estructuras políticas, así sean proverbiales, está hecho de sus verdades construidas. De los mandamientos abrahámicos y la coincidencia en sus doctrinas emblemáticas, pasando por las nociones de los derechos humanos, la libertad o la igualdad.
Moverse rápido y romper cosas fue el lema efímero de una generación reciente para la cual el espacio digital ocupó terrenos palpables, hasta devorarlos. En esa estructura de pensamiento no resulta necesario ocuparse de consecuencias, efectos, principios. Quizá sea momento de dejar de lado la palabra disruptivo. La velocidad, como la juventud, vistas a manera de atributo político y social prescinden de lo reflexivo y del pensamiento profundo. Se hacen valores olvidando que ese valor no corresponde a nada más que a su condición.
Todos pensamos, es una obviedad. Bajo esa premisa eliminamos la profesionalización del pensamiento. Escribo unas líneas en las redes sociales, escribo un libro. Un texto al que se le llama indistintamente ensayo, artículo o nota. Todos escriben. Misma relación y falsa jerarquía. Simplemente por el tiempo dedicado, por las lecturas previas, por la búsqueda de duda en ellas. Por la inconformidad.
El “miento, hablo” capaz de romper, según Foucault, con cualquier ficción moderna, dejó los espacios narrativos de la literatura o el cine para asentarse en la vida diaria.
Para muchos, el habla de la arrogancia trumpista logra verse como verdad en el aire de los tiempos. La invasión de los migrantes, las vacunas y la ciencia despreciadas, el intercambio que ofende, comercial y cultural, identitariamente. Nada importa que toda sociedad, sin excepción, haya encontrado sus mejores momentos gracias al intercambio. Lo proclamado en una frase simplista no puede ser rebatido de igual forma, sin caer en un reduccionismo que termina por darle ventaja. Es extremadamente sencillo descalificar en una frase las herramientas de la democracia o el espíritu liberal. Es imprescindible un par de párrafos, al menos, para argumentar contra la descalificación. Y no queremos dedicarles tiempo a esos dos párrafos.
Tenemos las lógicas de expresión y recepción en lo digital instauradas para la valoración de políticas públicas.
Durante estos últimos años le llamamos populismos a retóricas que utilizan sus recursos, como si repitiesen los llamados de expresiones semejantes, previas. No. Es algo más: la nuestra es una época donde lo que hemos ido modificando es el valor de la verdad, de las verdades fundacionales de la sociedad contemporánea en sus mejores episodios.
Las voces en la Casa Blanca son la expresión de ese cambio, su síntoma máximo y la exacerbación de un vehículo: la mentira, en los códigos revisados por Foucault. En su noción de Estado, el equilibrio entre conocimiento, ergo verdad, habilidades técnicas y racionalidad, es decir el juicio adecuado en pos del menor daño respecto a las consecuencias de las acciones, conduce a la gobernanza de la sociedad como un colectivo cívico y organizado. Ninguna de estas características se encuentra hoy en Washington. Por su papel en el mundo, es frecuente leer las advertencias de quienes argumentan los riesgos en las intenciones de distintos gobiernos que buscan reemplazar a Estados Unidos en lo político, filial o comercial. El reacomodo del mundo en esferas regionales quiere suplir el espacio que se va dejando, asumiendo irreductible la frase que reza: a la realidad no le gustan los vacíos y estos siempre se llenan por alguien, aunque no sea el indicado. Antes que eso, debemos preocuparnos por la posibilidad de que el vacío, por una vez, quede en ese estado. Sin un solo punto en común. Ni siquiera qué es verdad.
La preocupación sobre el tiempo que tomará recuperar lo destruido por los métodos de la apolítica, lo fuera de ella, tiene que considerar el tiempo de realfabetización que necesitaremos para volver a darle un significado común a las formas de entender los conceptos básicos de convivencia.
Foucault no entra hoy en la Casa Blanca. ~