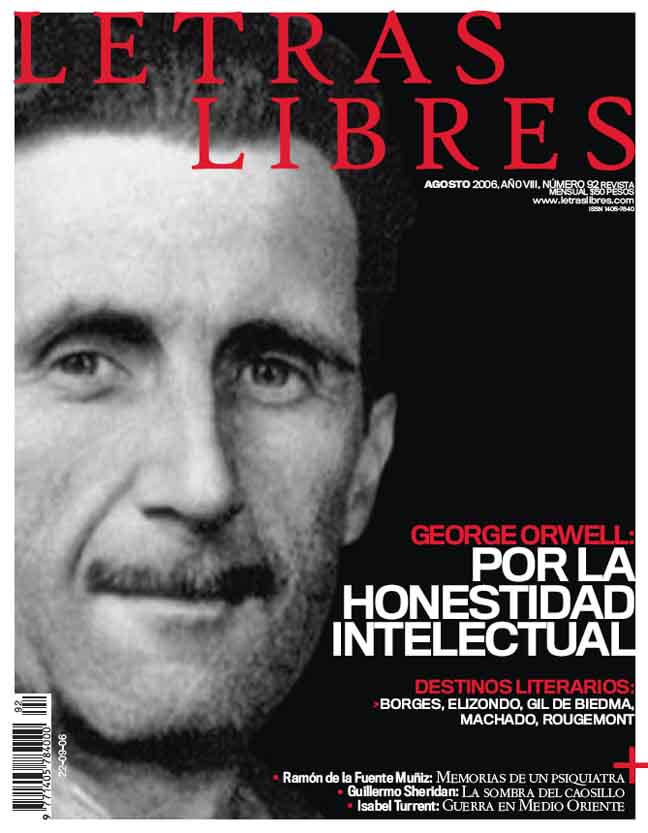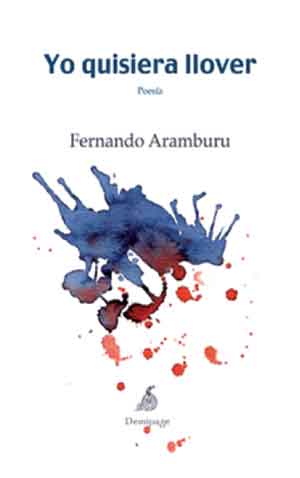Gide definió a Suiza como un rosal sin espinas y sin rosas. Romain Rolland, como una feria en la plaza. Prefiero recordar que la Suiza alemana dio algunos de los mejores prosistas de la lengua: Conrad Ferdinand Meyer, Gottfried Keller, hasta el mismo Friedrich Dürrenmatt. En la francofonía, la llamada Suisse romande, hay personajes nativos o aquerenciados como Rousseau o Madame de Staël. En ella aparece también Denis de Rougemont (1906-1985), proponiendo a Suiza como el espejo miniado de Europa: una república federal y pacífica, sin lengua materna, una sucesión poliglósica de valles y ciudades. Dando cuerda a un reloj de resortes en vez de a una bomba de tiempo. En efecto, al definirse (Suite de Neufchâtel, 1948) usa una figura de relojería: “Soy un montador y ajustador de palabras, por cuidadoso oficio de lenguaje”.
También le cabe la otra imagen, la bélica, porque Rougemont integra la zona de la literatura nacida entre las dos guerras mundiales, entre los dos enormes ejercicios de autodestrucción europea. Fue la época del “desfallecimiento del ser”, que Rougemont vio como la representación teatral de una civilización en trance de extinguirse. Una fiesta en que se presentaban unos actores cuidadosos del tono, alegorizando a una sociedad convertida en un desfile de maniquíes. Le pasó revista en libros como Diario de una época y El paisano del Danubio, adelantando en éste la elección de Claudio Magris: el río que cruza el continente en su entraña y desagua en los límites asiáticos, la fluencia que mezcla y sigue de largo, convirtiéndose en metáfora de la historia, tránsito y disolución.
Para colmar al ser desfalleciente se plantearon diversas opciones. La más enérgica fue la de Heidegger, retomando un apunte de Nietzsche: destituir la modernidad como un error garrafal de Occidente y volver a la época en que el ser coincidía consigo mismo y la verdad era una diosa. Dejar de secularizar, racionalizar, apoderarse de las migajas del ser (los entes), convertidos en propiedad e instrumento, tecnología y destrucción ecológica. Heidegger se encantó con las suaves manos de Hitler. Viendo desfilar a las juventudes hitlerianas, Rougemont pensó en un Orden Nuevo –fórmula abaratada por Goebbels y Abetz– pero su orden no era ése.
Hijo de un pastor protestante, nuestro escritor se acercó al movimiento personalista que encabezaba, en sede católica, Emmanuel Mounier (revistas Présence y Esprit): un cristianismo sin iglesia, una izquierda sin partido. El primer reflejo resultó el sentimiento como auxilio a la debilidad del ser. La razón lo había olvidado, arrumbado en un hospital de anémicos. El afecto, románticamente, habría de reavivarlo. El joven Rougemont, en plena efervescencia surrealista, vio esta explosiva intervención de las pasiones, irracional y con un punto de nihilismo. Se trataba, como en la gnosis, de eludir el encuentro con cualquier objeto definitivo y, como en el dadá, de destruir la Cosa apenas hallada. De nuevo: en estas propuestas de vanguardia había un retorno al romanticismo, a ese abrazo con la rugosa materia de la vida real, aunque fuera a costa de sofocarla en un orgasmo de amor y muerte. En la receta se podía mezclar algo de simbolismo ocultista y de místicas orientales. Si Occidente no sabía qué hacer con el ser, salvo inhumarlo en el altar de la guerra, tal vez convendría echar una mirada serena al estático Oriente, que se había salvado de las diabólicas tentaciones de la historia, esa serpiente que incitó a Eva a descolgar la manzana del pecado original.
En este punto, el pensamiento de Rougemont dio con un cruce. Desfallecimiento era deficiencia, o sea pecado. El cristianismo razonaba este nudo con el misterio de la Encarnación. El hombre está hecho de carne pecadora y el Mesías, de carne redentora. En la deficiencia (la falta, la carencia: la faute francófona) hay un reclamo de salvación. Era la línea que venía de Paul Claudel y llegaba hasta Albert Béguin.
Rougemont, sin perder de vista estas nociones, tomó otro rumbo: proyectó una historia genética de categorías como bien, mal, pecado y redención. Historia genética es toda historia, pero la de Rougemont salió retroactiva, partió rumbo al origen. No al Mito del Origen, sino al fundamento en el tiempo.
Se encontró, entonces, con el ágape cristiano, el ejercicio de la caridad que es imitación de Dios en tanto amante de sus criaturas. Dios se encarna y da a comer su carne y su sangre a los comulgantes. Se instaura, así, la persona a imagen y semejanza, cuerpo y alma, divina. La persona es una invención de Occidente y a Rougemont le inquietó averiguar por qué se vinculaban las dos figuras, la del enamorado que imita a Dios y la persona que es la marca (máscara) privilegiada de la identidad individual.
De esta sabrosa mezcla nace el libro más conocido de Rougemont, El amor y Occidente (1939, edición revisada y definitiva de 1972). Si bien es una glosa y asimismo, una respuesta, a los textos de Nygren (Ágape) y Otto Rahn (La cruzada contra el Grial), tal vez importe más recordar en qué contexto se produce, ese tiempo de entreguerras que ve salir a la luz los trabajos de Roger Caillois sobre el mito y lo sagrado, el psicoanálisis regional de Gaston Bachelard, El alma romántica y el sueño de Albert Béguin y De Baudelaire al surrealismo de Marcel Raymond. Se dan a conocer entre 1933 y 1939, entre la llegada de Hitler a la Cancillería alemana y el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Vale pensar también en el joven Mircea Eliade, entonces un escritor de literatura rumana que, una década más tarde dará, en francés, sus trabajos sobre historia comparada de las religiones.
En efecto, lo que interesa a Rougemont es lo religioso más que las religiones, en el sentido de organizaciones de cultos y doctrinas. De diversa manera, todas se refieren, con variables retóricas, a una entidad que eclosiona en hierofanías y que se nombra de cualquier forma porque, en rigor, carece de nombre en las lenguas babélicas y en esta inefabilidad está su naturaleza, rica en fascinaciones y terrores. ¿El misterio? Bueno, pues el misterio.
¿Por qué escoge Rougemont el hilo conductor de la persona? Diría que por vocación dialéctica, por tensar al máximo los polos opuestos y componer las oposiciones, ya que todas tienen algo que decirse. Días y sueños del hombre occidental han sido animados por la disidencia entre el Eros y el Ágape. La figura de Cristo los ha conciliado: el amor de Dios por la criatura se hace criatura y la unión erótica se cumple en el acto de comulgar. En la Última Cena, Occidente encuentra la síntesis del paganismo y el monoteísmo semítico: un solo Dios hace divinos todos los cuerpos, un solo Amado justifica el Eros hecho Amor, un solo sacrificio redime a todo el género humano.
Para resolver el tema, Rougemont no acudió al tratado doctrinal ni a la historia erudita. Echó mano, si bien se mira, de la literatura, del ensayo o, por decirlo con la fórmula de Jean Starobinski, al essai-parcours, el ensayo-recorrido, de raigambre montaigneana, un discurso que no parte de un tema sino que va en busca de él y suele encontrarse, como Samuel, no con las burras perdidas sino con un reino, con algo inesperado, un descubrimiento. La inquietud de partida era cómo situar lo irracional en el mundo moderno, sin ceder ante el irracionalismo, convirtiendo el discurso en una loca bacante que sólo sabe bailar, ni tampoco obedecer al racionalismo oficial, que sólo supo condenar por pecaminoso a cuanto no entraba en su cartilla de razones, de raciones.
Rougemont aceptó la existencia del amor-pasión occidental como un mito pero lo trató en plan desmitificador, como una realidad histórica. Hizo la historia de un mito, propia de Occidente, pues no halló equivalentes orientales a los textos literarios que poblaron el imaginario occidental con historias y figuras del pathos amoroso. El amor, en Occidente, desde la fatalidad trágica griega hasta la novela psicológica entre Stendhal y Proust, es patético, es la pasión y la Pasión.
¿Por qué el misterio cristiano de la Encarnación, de la unidad entre alma y cuerpo, propia del cristianismo oficial, se opone a la doctrina neoplatónica, que separa el cuerpo del alma y hace del amor algo puramente descarnado? Rougemont se centra en la literatura amorosa trovadoresca, en la cual alcanza a ver una religión soterrada de origen celta y remotas raíces hindúes: el culto a una deidad suprema que no es el Dios paterno semítico sino la Sakti del hinduismo, Madre de las madres o Diosa Abuela, masculinizada luego en el Levante. No casualmente la tierra de los trovadores, el Sur de Francia, es también lugar de herejías, la cátara y la protestante, en distintas épocas. En el siglo XIII, la cortesía amorosa fue el retorno de lo desplazado que intentaba recuperar su espacio.
El amor cortés resulta ajeno a la persona, porque el enamorado no lo está de la persona de la amada, sino de una imagen de sí mismo convertida en hipóstasis, de humana en divina. Ama el Amor, a veces denominado Minne, nombre de una entidad sobrenatural. Espera de ella una reciprocidad que no llegará pues no existe como persona. Aquí Rougemont afila su crítica al mito y señala la distancia infranqueable, la que se intentó soldar en tiempos del positivismo, entre la sexualidad fisiológica y la sexualidad simbólica que se propone en instituciones culturales como el amor y el matrimonio, la desdicha y la locura del enamorado que vaga en busca de la inhallable mujer, y la cercanía cotidiana de la mujer que la ley declara única esposa.
No hay conciliación entre tales opuestos términos, sino encuentros intermitentes, ilegítimos. Por eso, uno de los argumentos insistentes en la literatura amorosa occidental es la unión prohibida: el adulterio, el amor sacrílego, el incesto. Es el amor que se realiza corporalmente en la clandestinidad, fuera del matrimonio, acuciado por el sentimiento de entrega/posesión total que, resultando imposible de concretar, abre el camino al delirio de los celos. Este amor hecho realidad erótica fuera de la ley tiene un deber de tradición: es maldito, trágico, acarrea desgracias porque se vincula con el cuerpo, que es mortal. La Fortuna, dice más o menos Leopardi, engendró a unos gemelos: Amor y Muerte. En la divinización de la Dama, el amor cortés evita esta deriva aniquiladora. La Dama no tiene cuerpo, no porque no lo tenga en efecto, sino porque está vedado al poeta que la ama. Así, no envejece, no enferma, no decae ni muere. Calixto ve perfectamente bella a Melibea, que los demás encuentran fea y gorda. Dante hallará a Beatriz en la eternidad del Paraíso, antesala de esa forma geométrica que es el orden del cosmos, el Amor que mueve al Sol y las demás estrellas. Una prenda de unidad en el mundo, sugestivamente parecida al Eros clásico.
El deseo, viene a proponernos Rougemont, no es domesticable. Es salvaje, vuelve al origen y niega toda historia, es fundamental y, como todo fundamento sin código, propende al caos. La única manera que ha encontrado Occidente de conformarlo, de darle forma, es convertirlo en literatura. Es inútil condenarlo por pecaminoso o delictivo. Volverá en su constante olvido de la experiencia, eternamente joven y descuidado, confiado y arremetedor, omnívoro como lo quiso Schopenhauer, absoluto y musical, dueño de lo indecible, como lo quiso Wagner. En el mito, alimento del arte, se revela el lado oscuro de nuestra condición, lo antisocial de nuestras pasiones.
Fatalidad ajena al pecado, el amor cortés altera los roles sociales y rebautiza a los sujetos. La Dama pasa a ser un ente masculino, donnoi, domnei, midons. Este desplazamiento sexual ha dado lugar a especulaciones. Duby entiende que refuerza el carácter masculino del amor cortés, el vasallaje del poeta al señor del castillo, a cuya mujer se destinan los versos. Discute la opinión de otros estudiosos, que han querido hallar en este truco de géneros un apego homosexual del poeta a su señor, disimulado por la mediación de una Dama convertida en varón y a la cual, como mujer, no se toca. Rougemont no deja de recordar a los poetas árabes homosexuales que pueden rastrearse como fuentes de esta literatura, y el hecho de que Dante aloje en el Purgatorio (canto 24) a los letrados sodomitas que se ocuparon de lo mismo. Desde luego, si viene al caso, hemos de percibir la dualidad de lo femenino en la poesía cortés: la Dama es divina pero las damas, las mujeres de cada día, son despreciables aunque se pueda pasar con ella una noche placentera, camisón limpio y canto de alborada incluidos.
El poeta es un deseante y un agonizante que admite la doble calidad como destino, acepta el dolor como medio de saber y encierra su pasión en la ascesis del caballero que se prepara para la guerra. Amor o heroísmo son, en consecuencia, dos caminos privilegiados para dotar de sentido al sinsentido mayor de la vida, que es la muerte. El amante quiere morir pero no de cualquier manera sino pleno de amor a su Dama o a su Señor.
Rougemont, en deuda con Freud, subraya la relación familiar entre el erotismo y la experiencia mística, que es, a la vez, iluminación instantánea y unidad conseguida más allá de la multiplicidad de la vida cotidiana. Para ambos el cebo que atrae al sujeto es el absoluto, lo que es serlo todo a la vez y, por lo mismo, alcanzar la libertad que consiste en no estar determinado por nada, no responder a causas, no sujetarse a condiciones. El amor y la mística rechazan el discurso, son gnósticos: ser y conocer resultan la misma cosa, percibir es saber, estar es existir en el instante pleno de la eternidad.
Este libro ha dado lugar a glosas, aprobaciones y polémicas. El hecho de que siga provocándolas acredita su vivacidad. Rougemont se defendió de algunas objeciones. A los historiadores les aclaró que él no había hecho un libro de historia sino un ensayo, o sea una construcción de sentido que se bastaba a sí misma o se desdecía a sí misma. A quienes le señalaron que confundía amor cortés y catarismo, les matizó que tales eran las teorías de Otto Rahn pero no las suyas. Por otros senderos, Asín Palacios ya había estudiado la relación entre el sufismo y las escatologías dantianas de La divina comedia que, por la final aparición de Beatriz se liga a La vida nueva, coletazo maduro (¿tardío?) de la cortesía.
También hemos de evocar al final Rougemont europeísta desde el ginebrino Centro Europeo de la Cultura (por él fundado en 1949) y su cátedra en el Instituto Universitario de Estudios Europeos. A Suiza, el espejito del continente, dedicó su Historia de un pueblo feliz. A Europa, libros varios: El corazón de Europa, Europa en juego, Las oportunidades de Europa, Carta abierta a los europeos, Sobre el estado de la unión de Europa. Como Victor Hugo y Winston Churchill, quiso una Europa hecha república federal, en el caso, de las regiones. Menos mal: dijo regiones y no naciones ni nacionalidades. Pergeño, por mi cuenta, un mapa donde la principal región fuera una red de caminos que unieran las cortes de amor del siglo xiii. En vez de ciudadanos todos seríamos vasallos de una Dama despiadada y adorable, a la cual dedicaríamos –atención al matiz– días enteros de ocio, sin trabajar. De utopías también se vive. ~
(Buenos Aires, 1942) es escritor. En 2010 Páginas de Espuma publicó su ensayo Novela familiar: el universo privado del escritor.