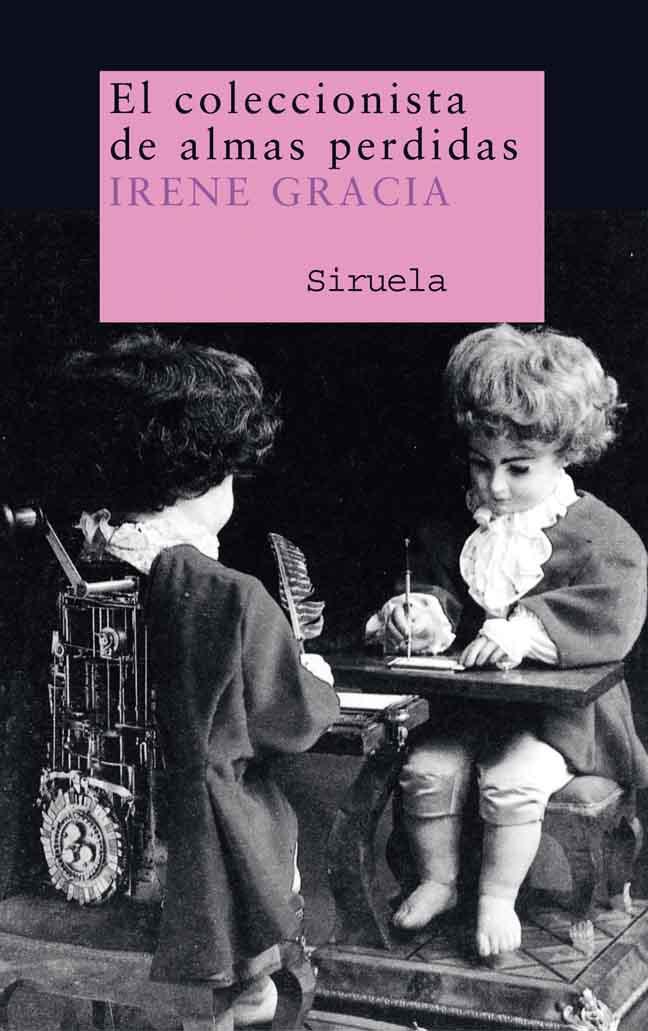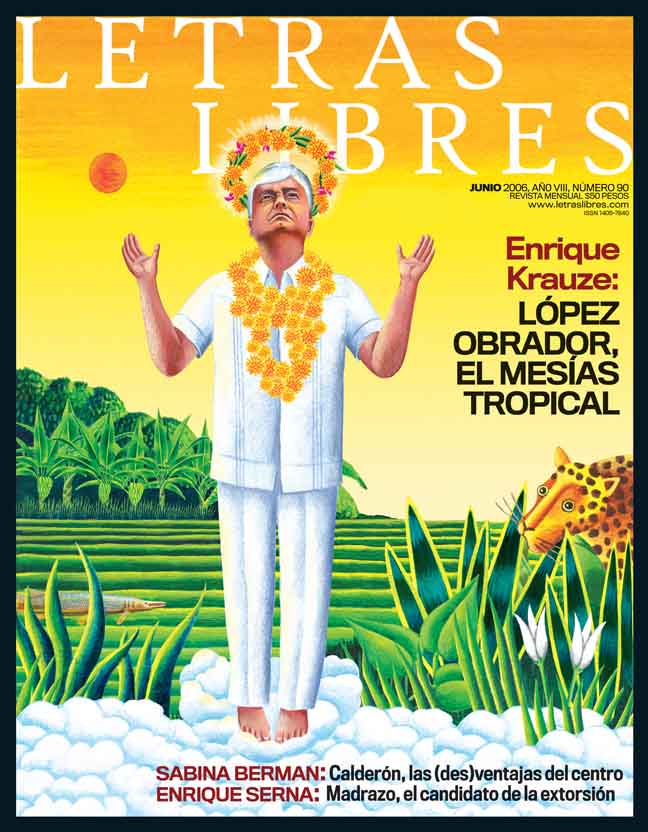Palabras que cautivan y embelesan, palabras que cuentan, explican o iluminan, palabras que avisan y aleccionan, palabras que incitan o calman, palabras que persuaden, que engendran…, palabras que animan o conmueven, que consuelan o entristecen, pero también palabras que asustan, que inquietan y perturban, palabras extraviadas que aterran y pueden llegar a matar.
La última novela de Irene Gracia (Madrid, 1956), El coleccionista de almas perdidas, puede leerse como un homenaje al arte del relato, esa antigua y noble pasión que Anatol Chat –uno de los cuentacuentos de esta historia– ve amenazada ya a principios del siglo XX, cuando él crece –no menos que otro hábito que aquélla lleva aparejado: el gusto de escuchar– y que él se propone recuperar y preservar, ensayándolo en las calles y las plazas de las ciudades o en las ferias, donde Anatol mira y habla a las gentes, tejiendo para ellas relatos que simulan estar creando el mundo, haciéndolo aparecer de nuevo ante los ojos como si fuera una primera vez. “Es una locura, y usted lo sabe”, le reprocha el señor Artaud cuando Anatol, con toda la humildad del mundo, le confiesa su propósito y su aspiración de ser uno de los mejores cuentacuentos callejeros, replicándole: “Es la locura habitual de los artistas. Me imagino que a los escritores también les pasa”.
Como su personaje, Irene Gracia es una escritora que también tiene ese mismo tipo de aspiraciones y que sabe del poder mágico de las palabras, a las que, indirectamente, rinde homenaje en esta su cuarta novela, parcialmente hermanada con la que le precedía, Mordake o la condición infame (2001), donde la autora partía de una noticia recogida en un estudio de 1896 sobre anomalías y rarezas registradas en la historia de la medicina, según la cual, Edward Mordake, heredero de una de las familias más nobles de Inglaterra y joven de excelentes dotes, estudioso y músico de notable habilidad, de porte y rostro comparables al de Antinoo, tenía, en la parte posterior de su cabeza, otra cara: la de una bella mujer, “adorable como un sueño, terrible como un demonio”.
Ahora, en El coleccionista de almas perdidas, también un dato de la realidad le sirve a Irene Gracia como punto de partida para construir un mundo de ficción en el que, como en la realidad, se enzarzan todos los opuestos: el Bien y el Mal, lo Bello y lo Siniestro, Eros y Thanatos… Ese dato real que la autora rescata del olvido son los Chat, los fabricantes de autómatas más memorables de finales del siglo XIX y principios del XX, algunas de cuyas “criaturas” fueron a parar a manos de Freud y de Lenin, que tenían en sus casas sendos autómatas que representaban a Descartes y Malebranche, respectivamente. El periodo histórico en que se sitúa la vida de los Chat, tan fascinante y convulso, podría ser un buen pretexto para dar lugar a ese tipo de recreaciones de época que tanto parecen gustar a los lectores últimamente, dado que la realidad abarcada en la novela comprende desde los grandes y espectaculares inventos del progreso técnico que se mostraban y exhibían en las Exposiciones Universales (a donde también acudían los Chat con sus fabulosos artefactos) a experiencias espirituales e intelectuales de primer orden, desembocando todo ello en ese primer gran estallido que fue la Primera Guerra Mundial, en que sucumbe el último de la legendaria estirpe de los Chat, el joven Anatol.
Pero Irene Gracia no se regodea en la recreación del escenario histórico; se limita a puntearlo. La contención obedece al hecho de que, como en otras de sus novelas, lo que le importa más a la autora es anclarse en los personajes, en el círculo de los Chat –formado por los padres, Horacio y Leopoldina, y por los hijos, Anatol y Angélica, quedando Edmundo Schartz, el abuelo materno, algo más alejado– y adentrarse en su mundo interior, pulsando emociones, inquietudes, afanes, sueños, sentimientos, figuraciones… Desde esa ladera, en El coleccionista de almas perdidas volvemos a ver algunos de los temas y conflictos más característicos y genuinos del perturbador mundo narrativo de Irene Gracia –que se inscribe en la tradición del expresionismo lírico a lo Djuna Barnes y Violette Leduc, de tan escasa representación en nuestras letras–, tan singular, tan intenso y sugerente, y tan repleto de resonancias, que, esta vez, nos llevan hasta Hoffmann, Mary Shelley, Poe o Las mil y una noches.
Porque, si por un lado asistimos a las andanzas de Anatol, episodios que, unidos, conforman un breve relato de formación o de aprendizaje –en tanto que ese niño extremadamente sensible habrá de aprender a vivir en un mundo sin espejos ni falsas reduplicaciones, y enfrentarse a la vida en su formato y dimensión real–, y lo vemos también en su faceta de creador, primero dando ánimo y voz al muñeco Rocambor y luego a la Orquesta Sinfónica de las Almas Perdidas –veta narrativa que a su vez conforma un microrretrato del artista adolescente–, no olvidemos que este personaje (y los suyos próximos) es un prodigioso cuentacuentos, de modo que el despliegue de cada uno de esos relatos es una espléndida lección de vida y literatura. De vida, porque cada uno de ellos –sea quien sea el que los cuenta– va prendido a un suceso o a una experiencia, y hablan del amor, del sufrimiento, de la creación, de la belleza, del conocimiento, de la vida o de la muerte. Y son también esos cuentos una lección de verdadera literatura porque cada uno de ellos viene pautado desde las mejores tradiciones y las más exquisitas voces.
Se titulan “¿Sueña el áspid con el tiempo?”, “Los sustanciales”, “El arte de gemir” o “Dante Lune”. Todos, además de un aviso, encierran una estremecedora sorpresa. ~