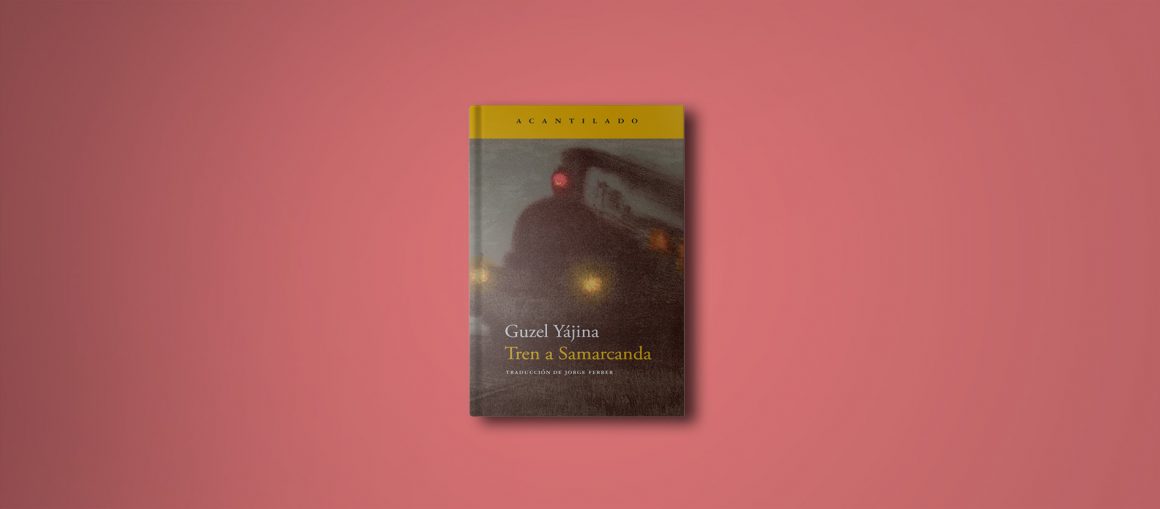Agobiados por el caos que dejó el triunfo de la revolución soviética, los seres humanos deambulan en la inmensa Rusia en busca de cobijo, alimento y esperanza. Las cosas son cada día más hostiles porque al golpe terrible de la idealización le siguió el mazazo de la realidad: rencor social, hambre, desconcierto, un paisaje existencial desolado. En este escenario transcurre la extraordinaria novela Tren a Samarcanda, en la que un agobiado militar del ejército rojo es destinado a una misión delirante: trasladar a quinientos niños huérfanos de Kazán a Samarcanda, con una desviación hacia Sergach y Arzamas, para de allí descender, hundidos en la total incertidumbre, al destino final.
Para llegar a buen puerto y conducir a estos niños, en su mayoría de la calle, desnutridos, salvajes y enfermos, cuenta con la extraordinaria ayuda del Estado naciente que los avitualla de… nada. Déyev, el huraño militar a cargo, recoge a los niños en harapos, tullidos y algunos moribundos; con esfuerzos consigue camisetas blancas regaladas de manera inverosímil por los soldados y, con la comisaria Bélaya –mujer intransigente y fría como la estepa siberiana–, el viejo enfermero Bug, la bella y menuda Fátima, y unos cuantos hombres y mujeres más, inician la travesía.
Serán seis semanas de padecimientos y asombros, de tragedias e ilusiones, de miserias y milagros que los viajeros atraviesan como en un sueño, o mejor, una larga pesadilla donde pasan del hambre a la ira, de la derrota al renacimiento de una helada y casi podrida esperanza. Asistimos en estas páginas a una suerte de cruzada de los niños, aunque lejos del ensueño fantástico de los memorables personajes de Marcel Schwob. Tocados por un misticismo feroz, los cruzados de Guzel Yájina (Kazán, 1977), su grey de pequeños perdularios que comparten sus miserias, peladeces y bribonadas con vertiginoso candor, responden a la miseria con risotadas y navajazos, y, aunque carecen del oscurantismo religioso de la cruzada emprendida por los niños de Las puertas del paraíso de Jerzy Andrzejewski, sí comparten la fascinación por llegar a otro territorio, otra aventura sin importar su circunstancia trágica, otra forma de vida para soñar y, sobre todo, comer.
Bien pensado, esos pequeños desarrapados tienen gran parecido con aquella otra cruzada de niños enfermos –físicos y mentales– que le engatusaron al doctor Ferdinand en la alucinante Rigodón, de Louis-Ferdinand Céline: en estas novelas, las semejanzas se advierten en los paisajes helados y desiertos, las ciudades devastadas, las casas arrancadas por las explosiones y la humanidad hambrienta, salida de los escombros y resucitada en el desastre. Tanto Yájina como Céline van del delirio por la fiebre y la demencia derivada de la guerra a la contemplación de parajes donde todo yace muerto bajo el frío o la penumbra; los niños, y quienes los cuidan, arrastran sus fervores moribundos y a pesar de la piedra existencial que cargan en los vagones más inmundos sonríen enajenados o burlones, poseídos por los fantasmas de la sed, del hambre o de los sufrimientos derivados de las enfermedades.
En La cruzada de los niños de Schwob, el candor es éxtasis, una peregrinación en coro que va en busca del Dios salvador; por su parte, Andrzejewski se aleja de la elevación y profundiza en el misterio del sueño, del rumbo sombrío y la fatalidad. Con Céline, dominado por la bilis, trastornado por el horror de la guerra y harto de vivir, la cruzada es impuesta: debe salvar a una veintena de párvulos que representan para él una carga, jamás una motivación, niños idiotas, huesudos, hambrientos, de tres o cinco años que le endilgó una enfermera tuberculosa cercana a la muerte, por eso el miserable doctor Ferdinand se hace cargo de ellos y son diversas las escenas llenas de ternura en las que el protagonista busca entre escombros la comida de sus niños o los momentos de angustia cuando cree perderlos.
Con la misma destreza narrativa dictada por lo improbable, incluso lo absurdo en muchos momentos, Guzel Yájina despliega la cruzada de sus niños con momentos extraídos de una realidad comprobable por los numerosos legajos que revisó para lograr este monumento novelístico. Porque Tren a Samarcanda es además una novela histórica, un retrato social triste, trágico y de profunda belleza, un testimonio de supervivencia digno de la grandeza literaria rusa. Imposible olvidar cómo los soldados prestan quinientos pares de botas para que los niños puedan abordar el tren; el momento en que unos forajidos ebrios y salvajes llevan víveres a los niños hambrientos en una de tantas paradas y, al ser incapaces de recolectar manzanas, arrancan un árbol repleto de ellas y lo entregan a las criaturas; duele y queda en la memoria la escena en la que el maestro de una escuela desvencijada mantiene allí a sus alumnos en una clase inútil donde quizá se enseña a no morir, y están allí, niños y profesor, en un salón repleto solo porque la revolución prometió alimento a quien asistiera a clases, aunque los asistentes no saben si el curso ya terminó o el grado que cursan; sonámbulos del hambre más cruel, los cuadernos de estos niños son pedazos de periódico y los lápices varitas que los alumnos apenas sostienen con sus frágiles huesos.
Yájina debutó con una novela sobre el destino de los marginados que viven bajo un permanente castigo existencial, humillados y ofendidos con sus frágiles fantasías se desvanecen sin ningún permiso de la vida para disfrutar el encanto de la ilusión o la mentira. Así, Zuleijá abre los ojos es el retrato de una anciana que solo recibió carencias a lo largo de su existencia, y con la pluma de esta escritora tártara, las evocaciones más tristes adquieren por momentos tonos de ligera dicha, incluso de humor. Por su parte, Tren a Samarcanda es una historia inolvidable. En estos tiempos en que los juegos artificiales del horror, el realismo sucio o las mañas viejas de la experimentación colman los estantes de las librerías con cocteles de violencia social/sexual, activismos ligeros, incursiones –otra vez– en el mundo de las drogas y el alcohol, y atrocidades narrativas disfrazadas de apuesta literaria, sorprende el trabajo arduo, temerario, riguroso de esta novela en la que uno avanza entre asombros, con ligeros titubeos pero sin caer ni tropezar para llegar con ejemplar sencillez y oficio al mejor de los puertos.
La autora desafía a través de la indagación histórica el largo aliento, sabe que no hay nada por descubrir y confiada en su investigación expone su obra también sostenida por la melancolía rusa, el habla popular –los nombres de los niños protagonistas superan cualquier expectativa: Kolia el Sarnoso, Mishania Choricillo, La Loquita Larka, El César Cagao, El Jodidillo Shakir, Mishka Culón, Oreja de Arenque, Maja la Mocos, Dusia la Lechitas, Zinka el Úlceras, Sania el Meón, Teta Afuera, Luka el Comesobras… todos extraídos de los estudios que documentaron la orfandad y la pobreza durante las primeras décadas del triunfo de la revolución soviética–, la reconstrucción humana y geográfica de principios del siglo XX y las referencias a los problemas sociales que vivieron los despojados de sus tierras, los protagonistas de incontables luchas entre los soldados del Ejército Rojo y los oponentes tártaros. Al respecto cabe mencionar la misa que negocian con Déyev un grupo de cosacos y su atamán en un vagón del tren donde van los niños enfermos a cambio de provisiones: el contexto y la escena son inauditos. Inolvidable también es la aparición del niño Pompadour que un buen día decide que quiere casarse porque no sabe qué será de su vida; sin pasar por alto –aunque con matices oscuros– los entierros de los niños, la explicación de por qué a Déyev no le gusta el chocolate ni cualquier dulce, y la forma en que el mar se abre como una bendición cuando la presencia de la muerte es más que habitual en esos vagones donde ya no hay esperanza ni comida.
Guzel Yájina escribe con el oficio de la historiadora, explora en las culpas, las penas y las tumbas con elocuencia y claridad; sin aspavientos ni el cebo de las modas, a la narradora lo que le interesa es contar historias, estudiar el pasado de los suyos y compartir su tren donde la condición humana aparece desnuda o harapienta, donde los gestos alegres o las lágrimas de sus niños bandidos, moribundos, insaciables o abandonados son el presente perpetuo de su intensa patria, y sus escasas mujeres, viudas, impetuosas, enjutas, todas representan a la madre Rusia, todas están rotas, tristes, implorantes, todas son también inolvidables. ~